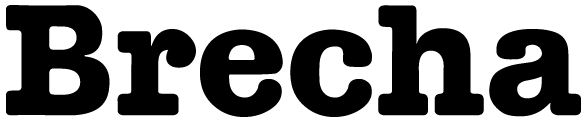Esta afirmación es por lo menos sorprendente, por dos razones. La primera, porque la propuesta de reforma plantea una cosa muy concreta y otra muy vaga y difusa. La propuesta concreta es facultar a los jueces para castigar a los infractores de 16 y de 17 años como si fueran mayores de edad, imponiéndoles las penas que figuran en el Código Penal de adultos para ciertos delitos. La propuesta vaga y difusa es la creación de un servicio descentralizado dedicado exclusivamente a la internación y rehabilitación de los ofensores menores de edad que sean procesados como adultos. La creación de esa institución no es algo concreto porque en ninguna parte se dice qué características tendrá ese nuevo servicio y en qué se diferenciará de los servicios ya existentes. No sólo no aparecen definidas en la redacción de la enmienda constitucional, tampoco en documentos o declaraciones públicas. Si la rehabilitación es tan importante, llama la atención que, en el contexto de la propuesta de reforma constitucional, sea sólo una palabra simpática que aparece sin ningún respaldo detrás.
Pero hay otra razón por la que resulta muy sorprendente que los partidarios de la baja digan que su iniciativa viene a combatir el estado actual de las cosas y a montar algo nuevo. El aumento de las penas (que en la práctica no significa otra cosa que aumentar los períodos de privación de libertad) está en franca contradicción con la finalidad rehabilitadora enunciada en la propia letra de la reforma. Encerrar durante períodos todavía más prolongados conspira precisamente contra la finalidad de rehabilitación a la que se dice propender.
Hay evidencia empírica acumulada de que los programas de tratamiento más exitosos son aquellos que se han focalizado en aspectos como el desarrollo de habilidades cognitivas, el autocontrol, el manejo y la gestión de las emociones, las habilidades sociales, las habilidades de resolución de problemas interpersonales y la empatía, entre otras. En suma, los programas más exitosos se han centrado en el desarrollo de las capacidades intelectuales y morales de los individuos. La privación de libertad no es un medio específico para la rehabilitación. Es un castigo, es la imposición de un cierto grado de sufrimiento, pero no un instrumento específico y necesario para la rehabilitación. Más aun, los estudios empíricos sobre el desistimiento han mostrado la importancia decisiva de los aspectos extrainstitucionales (los vínculos familiares, de pareja y comunitarios) en el abandono del delito. Por ello, las políticas preventivas terciarias han apostado fuertemente a priorizar “el afuera” y a romper con el supuesto de que los programas de tratamiento necesariamente involucran la privación de libertad.
De este modo, las políticas en la materia, sin descuidar los procesos y acciones dentro de las instituciones penitenciarias, han buscado atender también y sobre todo el proceso de liberación y, fundamentalmente, incidir en el contexto social y comunitario en el que se insertan los liberados. Es clave para combatir la reincidencia el hecho de destinar esfuerzos a preparar a las comunidades para recibir a los jóvenes ofensores liberados y plantear vínculos positivos, no opresivos, entre los agentes comunitarios, los servicios pospenitenciarios del Estado y la población liberada.
Todo lo anterior fue dicho desde una perspectiva centrada en las consecuencias de las acciones. Pero es posible (y necesario) enfocar estos temas también desde una perspectiva deontológica.
Desde esa perspectiva, es preciso abordar el aspecto restaurativo (todo lo que tiene que ver con la reparación del daño causado por el delito) en los procesos de justicia juvenil. En las últimas dos décadas la idea de una justicia centrada no en el castigo (o no principalmente en el castigo) sino sobre todo en la reparación por parte del ofensor del daño causado a la víctima viene ganando creciente protagonismo en la teoría criminológica. Los procesos de justicia restaurativa incorporan típicamente instancias de mediación entre la víctima y el ofensor. Estas instancias están orientadas a la reparación simbólica del daño provocado, pero también sirven para acordar, llegado el caso, mecanismos de reparación económica y material. Más allá del debate sobre algunos de sus problemas (cómo evitar la revictimización sobre todo en casos de delitos como el abuso sexual y la violencia doméstica, qué valor tiene el pedido de perdón y cómo lidiar con la posibilidad de engaño o falta de sinceridad del ofensor, entre otros), existe un conjunto creciente de estudios que demuestran los beneficios de emplear este tipo de programas. Aun cuando su objetivo central no es abatir la reincidencia, presentan, en ese aspecto, tasas de eficacia superiores o al menos similares a las que se observan en los programas anclados en el sistema de justicia penal convencional. Esto vale también para los sistemas de justicia penal juveniles.
En cierta medida, la menor reincidencia se debe a que los procesos de justicia restaurativa permiten generar una mayor empatía de los ofensores hacia las víctimas y sus familiares, otorgan un espacio de diálogo y comunicación donde las distintas partes pueden presentar su versión de lo ocurrido, minimizan los procesos de estigmatización y exclusión social, buscan maximizar el uso de alternativas no privativas de libertad ancladas en los recursos comunitarios y, al mismo tiempo, aprovechan y refuerzan los sistemas de control informales y comunitarios.
En este sentido, un aspecto a considerar de los programas de justicia restaurativa es que toman en cuenta a las víctimas y a sus familiares (así como a otros actores de la comunidad) y ayudan a disminuir los costos y síntomas del estrés postraumático, la sensación de injusticia e insatisfacción, el deseo de venganza, entre otras cosas. Este último aspecto es particularmente interesante, ya que permite ofrecer una alternativa no punitiva en la que las víctimas, los familiares y el resto de la ciudadanía perciben que su voz y sus preocupaciones son tomadas en cuenta.
John Braithwaite, uno de los proponentes más destacados de este modelo de justicia, plantea en su libro Restorative Justice and Responsive Regulation (2002) la idea de una pirámide regulatoria donde la primera reacción del sistema debe ser siempre dialógica y de naturaleza restauradora, aunque, ante la ausencia de respuesta positiva de parte del ofensor o un fracaso en los esfuerzos, el sistema debe estar preparado para ascender en la pirámide y responder con medidas más duras. El ascenso en la escala punitiva debe llevarse a cabo con cautela y, frente a la existencia de signos de conformidad y de disposición al diálogo por parte del ofensor, debe habilitarse un retroceso hacia medidas más dialógicas y más blandas.
La oposición política al gobierno está en todo su derecho de entender que las cosas no se han venido haciendo en forma satisfactoria en materia de justicia penal adolescente en Uruguay. No obstante, la superficialidad de las alternativas que han dado a conocer, al menos hasta ahora, es inaceptable. Plantear medidas que extreman las penas y simultáneamente hablar de rehabilitación, pero sin establecer exactamente qué se pretende hacer ni cómo ello permitiría mejorar el estado actual de la situación, es poco serio y hasta frívolo.