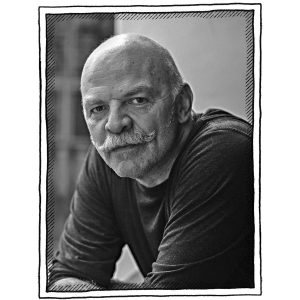No sólo en Uruguay el capitalismo viene apropiándose, con el aval del Estado y distintas organizaciones privadas, de las festividades populares. En distintos puntos de Argentina, las comunidades de artistas y vecinos dan la batalla para conservar sus tradiciones y sus espacios de libertad cultural.
Febrero de 2019. Comparsas y agrupaciones carnavaleras de varios puntos de Jujuy se dan cita frente a la Casa de Gobierno de la provincia. La calle se llena de banderas, copleras y copleros. La copla que empieza a escucharse dista mucho de ser festiva: “La cultura no se vende/ tampoco se privatiza/ Es como chicha y vino/ que todito se convida./ Carnaval anda diciendo/ que este año no va a salir/ No sale por los impuestos/ que no podemos cubrir”.
El Carnaval de Jujuy comienza con el desentierro del diablo. Las comparsas se congregan en el lugar donde lo habían enterrado al finalizar el Carnaval anterior, y lo sacan de la tierra. Desde ese momento, bajo su protección, comienzan siete días de fiestas, grandes comidas y encuentros. El Carnaval del norte mezcla conceptos comunes a todos los carnavales (la puesta en cuestión de las jerarquías, los disfraces como herramienta de liberación, la fecha) con rituales ancestrales de los pobladores originarios de la zona. Un ejemplo es el reparto de chicha, bebida ancestral preparada de manera artesanal y repartida gratuitamente por las comparsas. O el martes de Chaya, día en que se agradece a la Pachamama por lo conseguido durante el año.
Las comparsas organizan todo sin el más mínimo afán de lucro, utilizando más que nada donaciones de los vecinos que colaboran con las juntadas. Se baila, se cantan coplas, se comparte: en eso consiste la fiesta popular. Pero, lamentablemente, hay quien la entiende como una oportunidad para hacer negocios. Es el caso del gobierno de la provincia, que ha legislado para propiciar un Carnaval comercial, turístico, con entradas a buen precio y ganancias para sus organizadores. Y por supuesto: lo más ordenado posible. En consecuencia, las comparsas y agrupaciones carnavaleras, que venían organizando sus encuentros desde siempre sin ganancia alguna –más bien todo lo contrario–, se encontraron con que tenían que pagar miles de pesos en concepto de habilitaciones y otros extraños requisitos. Los jujeños no estuvieron dispuestos a perder su fiesta y realizaron un topamiento de comparsas. El viernes 8 de febrero los carnavaleros de toda la provincia se juntaron para exigir y conseguir que la reglamentación no les asfixiara el Carnaval.
Algo muy parecido ocurre en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, que tiene lugar en la provincia de Córdoba y es el festival folclórico más importante de Argentina. Muchos de los artistas más reconocidos del país se presentan allí. Las entradas para el festival, sin embargo, tienen un costo muy elevado. El festival y su programación dependen de la municipalidad; en consecuencia, no son ajenos a los vaivenes de la política y no es raro que, a la hora de programar artistas, el escenario reciba a aquellos que tienen un único color ideológico.
De todas maneras, las fiestas populares se niegan a dejarse encorsetar. En patios, casas y locales de todo tipo surgen peñas alternativas, que ofrecen a la gente que no puede participar la oportunidad de escuchar y ser escuchados. Como en Jujuy, la presión del gobierno hace cada vez más difícil la realización de estos eventos alternativos. Los costos aumentan y los requisitos se vuelven imposibles de cumplir.
A lo ancho y a lo largo de Argentina, la unión entre cultura popular y resistencia resulta indisoluble, incluso en lugares donde la fiesta popular parece estar completamente sometida a un criterio comercial. En Gualeguaychú se encuentra “el Carnaval del país”; es probablemente nuestro Carnaval más famoso. Cinco comparsas modeladas según las escolas de samba de Rio de Janeiro se turnan, año a año, para desfilar por el corsódromo de la ciudad. Lo que empezó como una iniciativa de los socios de algunos clubes para hacerle un regalo a la ciudad es hoy un evento turístico fundamental y una nutrida fuente de ingresos para los locales. Sin embargo, ha perdido su carácter de fiesta popular. Muchos habitantes de la ciudad se ven marginados del evento por el precio de las entradas; las comparsas tienen criterios altamente discriminatorios a la hora de elegir quién desfila, al punto de ir a buscar gente de fuera de Gualeguaychú para tener siempre las pasistas con mejor aspecto físico; las cinco comparsas establecidas son las únicas que pueden desfilar y hasta la espuma está prohibida dentro del corsódromo.
Pero la fiesta popular es una necesidad, y el festejo callejero del que salieron estas comparsas nunca terminó de morir. Antes de que surgieran esas vistosas agrupaciones de estilo brasileño, en Gualeguaychú ya había un Carnaval. Por las calles del centro de la ciudad desfilaban las murgas, un tipo de murgas muy específico. A un uruguayo le costaría reconocerlas como tales, porque las estrellas son los corneteros y no los cantores (músicos que soplan unas enormes y ruidosas cornetas). Las murgas de Gualeguaychú surgen de clubes, asociaciones civiles, grupos familiares y son, en muchos sentidos, todo lo contrario a una comparsa. Lo que se recauda se destina a alguna acción de beneficencia; los clubes llevan sillas al corso y perciben con ellas, con un alquiler casi simbólico, algún dinero para financiar sus actividades deportivas; cualquiera que quiera desfilar en una murga puede hacerlo y las guerras de espuma que se dan en los corsos barriales se cuentan entre las más grandes que yo, por lo menos, haya visto.
Pero probablemente en ningún otro Carnaval sea tan evidente el vínculo entre festejo y resistencia como en el Carnaval de la ciudad de Buenos Aires. Este año, la murga Los Endiablados de Villa Ortúzar canta en su crítica: “La murga Los Endiablados critica con chacarera/ llegó la alegría al barrio aunque el gobierno no quiera/ que el pueblo se ría/ y que se divierta/ logramos que carnavales sean feriado de vuelta”. A mediados de la década del 80, saliendo de la dictadura y con las huellas de la represión y la violencia marcadas a fuego, en la ciudad quedaban tal vez unas diez murgas. Hoy, sólo en el circuito oficial, hay anotadas más de cien. ¿Cómo se llegó de casi desaparecer a ser alrededor de quince mil murgueros tomando las calles cada febrero? ¿Con el apoyo del Estado? Definitivamente no.
Las murgas de la ciudad de Buenos Aires han aprendido el valor de trascender la competencia para juntarse y organizarse. Gracias a eso han logrado que el Gobierno de la Ciudad no sólo deje de perseguirlas por cada denuncia de ruidos molestos, sino que las declare patrimonio cultural, que organice un programa de promoción del Carnaval porteño y un circuito oficial, que les dé un subsidio –magro, muy insuficiente, pero subsidio al fin– y que coorganice un concurso para distribuir ese subsidio entre las murgas; concurso muy distinto al uruguayo, ya que las diferentes categorías y clasificaciones no tienen cupos, y en consecuencia las murgas no compiten unas con otras. Pero el logro más renombrado, del que habla la canción, fue la reinstauración de los feriados nacionales de lunes y martes de Carnaval, que la dictadura había eliminado.
Este año, la legislatura porteña estuvo a punto de aprobar un código contravencional que criminalizaba a los artistas callejeros, casi de la misma manera que lo hacían las leyes de la dictadura. Otra vez, las murgas protestando en la calle lograron modificar el código para que todo artista callejero que tramite el permiso correspondiente pueda seguir ensayando o presentándose en la vía pública sin preocuparse por denuncias de vecinos. Tan fuerte es el espíritu de lucha y resistencia que incluso existen murgas que prefieren festejar su Carnaval por fuera del circuito oficial. Ya sea porque están marginadas geográficamente –el circuito oficial no incluye a las murgas del conurbano–; ya sea porque entienden que si tiene muchas reglas, no es Carnaval; ya sea porque no quieren tener vallas en sus corsos, estas murgas se declaran independientes y forman su propio movimiento, sin ni siquiera el pequeño apoyo que las del circuito han logrado arrancarle al Estado.
Frente a las lógicas tremendamente invasivas del mercado, en América Latina se vuelve imperativo que la cultura popular, por el solo deseo de existir, se transforme en una cultura de la resistencia. Al Carnaval se lo ha denominado siempre como el reino del revés, del absurdo, porque históricamente es la época del año en que se invierten las jerarquías. Pero además resulta intolerable para el capitalismo porque es un espacio donde no rige la lógica del intercambio –tan cara a la racionalidad occidental y liberal–, sino la del exceso. Bailar hasta desfallecer, cantar hasta perder la voz, festejar hasta que salga el sol. Abrazar la desmesura, la falta de medida, el absurdo de entregarse sin calcular. Es probable que nuestras instituciones gubernamentales simplemente no puedan comprender la irracionalidad de dar, de darse, sin esperar nada a cambio; sólo un ratito de verdadera libertad para los cuerpos.

Ante la pregunta de por qué les parece importante esta cultura de la resistencia, todos los artistas consultados hablaron de amor, de pasión y de orgullo por sus tradiciones. Pero tal vez la respuesta más precisa haya sido la del Cone, director de Los Endiablados, que me dijo: “No te lo puedo responder con palabras. Vení una noche de Carnaval al micro de la murga y te lo muestro”. Una invitación que este cronista no estuvo dispuesto a desperdiciar.