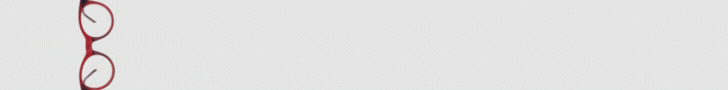El presupuesto es el buque insignia de una administración, que baja a tierra sus ideas y propone los ejes centrales de su accionar. Conviene, por tanto, analizarlo en el contexto de las promesas de campaña que contribuyeron a que dicho gobierno fuera electo y de las condiciones en que se encuentra el país.
Sobre las circunstancias en las que estamos, se ha señalado: déficit fiscal mayor al previsto, inestabilidad mundial y ausencia de mayorías parlamentarias. Todo ello es cierto. Pero también lo es que los proyectos de izquierda, cuando llegan al gobierno, siempre enfrentan condiciones difíciles. Y lo que los pueblos –y la historia– juzgan no son las explicaciones, sino los cambios reales que los gobiernos generan. La comunicación es importante, pero el marketing político es peligroso. Cuando se asienta el polvo del discurso, la gente ve las realidades que le afectan, y con ellas puede crecer la frustración y el descreimiento. Abundan los ejemplos en el mundo y en nuestra historia.
Comparto, entonces, algunas ideas sobre este presupuesto, con la expectativa de que permitan instalar preguntas que requieren ser discutidas con franqueza.
ASPECTOS CUANTITATIVOS
Las bases programáticas del Frente Amplio (FA) prometían aumentar la inversión pública en educación garantizando alcanzar, en 2030, el 6 por ciento del PBI en educación y un 1 por ciento adicional para investigación y desarrollo, ciencia, tecnología e innovación. En 2024, se destinó el 4,7 por ciento del PBI a la educación; el presupuesto propuesto lo reduce al 4,4 por ciento en 2026 y al 4,2 por ciento en 2029. La Universidad de la República (Udelar) pasaría del 0,8 al 0,73 por ciento del PBI al final del período.
Se asignan recursos, insuficientes, para el Hospital de Clínicas, becas estudiantiles y horas docentes. Reciben incremento nulo el interior, la carrera docente, el régimen de dedicación total, la investigación y la atención a la masividad, entre otros. Además, los incrementos se concentran en 2026, pero se deja el resto de los años en blanco. Atar la planificación a cada rendición de cuentas pone a la institución en tensión permanente e impide proyectar sus programas y políticas a mediano plazo.
Hay un efecto acumulativo de asignaciones sesgadas a lo largo de muchos años. Las instituciones educativas son las que tienen la capacidad técnica para abordar los problemas de la educación. La Constitución lo reconoce y por ello plantea que sean las propias instituciones las que propongan sus presupuestos. Desde esa autonomía, es posible planificar acciones eficaces que trasciendan períodos electorales e intereses políticos, muchas veces ajenos a la realidad educativa y sus necesidades.
Sin embargo, cada gobierno ha priorizado ciertas áreas. Ello ha permitido hacer cosas importantes, pero el efecto acumulativo del desprecio por aspectos centrales del presupuesto educativo afecta el desarrollo de políticas con resultados a largo plazo. Estas asignaciones, desconectadas de las necesidades, van degradando las condiciones para un adecuado funcionamiento universitario.
Entre 2010 y 2014, se otorgaron recursos para el desarrollo en el interior y el plan de obras, pero nada para Montevideo, que recibía cada vez más estudiantes. Entre 2015 y 2019, se otorgaron fondos para posgrados y becas estudiantiles. Entre 2020 y 2024, el incremento fue nulo, con una reducción salarial apenas compensada al final del período. El Parlamento otorgó algunos recursos para el interior, la dedicación total, becas y el Hospital de Clínicas.
Mientras tanto, la matrícula universitaria creció de forma sostenida como resultado de una decisión de la Udelar de democratizar el acceso a la educación superior. Desde 2014, el número de estudiantes se incrementó en un 30 por ciento, pero en 15 años no hubo asignaciones específicas para atender esa expansión. Generalizar la educación avanzada es una necesidad si queremos un país que se desarrolle plenamente, o incluso que sobreviva dignamente en un mundo cada vez más signado por la importancia del conocimiento. Hacerlo es una forma concreta en la cual la Udelar trabaja al servicio del país.
Tres ejemplos muestran el efecto de esta inadecuada asignación de recursos a lo largo de los años.
1. Masividad sin apoyo. De los estudiantes que ingresaron a la Udelar en 2024, el 54,8 por ciento son la primera persona de sus familias que accede a la educación superior. Esa cifra asciende al 67 por ciento en los estudiantes del interior. Sin embargo, la relación de horas docentes por estudiante se reducirá de 1,42, en 2024, a 1,37, en 2029, la más baja desde 2014, una situación derivada de no haber recibido incrementos para mejorar la relación entre docente y estudiante durante tantos años. ¿Cómo se aborda la enseñanza de una población estudiantil cada vez más diversa con una menor relación de horas docentes por estudiante?
2. Salarios sumergidos. El salario universitario es el más bajo de toda la educación pública. En 2025, su valor real será prácticamente igual al de 2019. Hoy, un cargo docente grado 1 (con 20 horas semanales) cobra 23.308 pesos; un grado 2, con la misma carga horaria, 31.568 pesos. Para ponerlo en perspectiva: el salario mínimo nacional es de 23.604 pesos (por 40 horas semanales). Más de la mitad de las y los docentes de la Udelar son grado 1 o 2, con 20 horas o menos, la mayoría mujeres. Los recursos disponibles no permiten aumentar la carga horaria ni concursar por grados superiores.
La propuesta del gobierno es congelar el poder adquisitivo de los salarios, con un pequeño aporte para atender a los más sumergidos. La alternativa es no tener ni siquiera eso. A ello se agrega las casi inexistentes oportunidades de ascenso, en particular para los funcionarios técnicos, administrativos y de servicios (TAS). El resultado es una sangría de docentes y funcionarios TAS.
Mientras tanto, los salarios en la Universidad Tecnológica (UTEC) se ubican entre un 12 y un 27 por ciento por encima de los de la Udelar. ¿Cómo se justifica esa diferencia en las retribuciones entre las dos universidades públicas del país? ¿Cómo mantener un cuerpo docente sólido, formado y comprometido, cuando el país desvaloriza el trabajo en la Udelar?
3. Gastos e inversiones en caída. El presupuesto universitario incluye gastos e inversiones que sostienen el mantenimiento edilicio, la construcción de obra nueva y las compras que van desde becas estudiantiles y medicamentos para el Hospital de Clínicas hasta insumos y equipamiento científico. Sin embargo, esos rubros no se han incrementado ni se han actualizado para contemplar la inflación. Por esta razón, el valor real de los gastos e inversiones de la Udelar ha disminuido en 41 por ciento en el último quinquenio. Según el presupuesto propuesto, durante los próximos cinco años continuará esa caída, ya que no se prevén partidas adicionales ni mecanismos de ajuste por inflación.
Se repite un patrón en el que los intereses políticos del gobierno o el Parlamento se imponen a las necesidades que las instituciones expresan. El presupuesto presentado por la Udelar fue elaborado con responsabilidad y cuidado, basado en un diagnóstico técnico y un conocimiento de la situación. El Ejecutivo conoce esas necesidades. Sin embargo, hoy vivimos una situación similar a la que describimos antes.
El gobierno propone concentrar recursos en una potente política de becas que atraviese todo el sistema educativo. En función de esa definición, una proporción muy significativa de los recursos para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Udelar se destina a distintos tipos de becas. Se trata de una acción importante, que compartimos: contribuye a disminuir las desigualdades sociales y promueve el estudio de las y los jóvenes.
Pero una decisión así no debería ir en detrimento de asignar recursos para avanzar en asuntos centrales de la educación de las y los jóvenes, como tener más docentes y personal de apoyo, o mejorar la infraestructura educativa. En el caso de la Udelar, el presupuesto planteado mantendrá los salarios sumergidos, reducirá gastos e inversiones y no atenderá la masividad. Una política social –las becas– se impone así a una política educativa integral, que debería atender problemas urgentes.
Al cierre del período, la propuesta prevé que la UTEC incremente su presupuesto en un 6 por ciento, la ANEP, en un 3 por ciento y la Udelar, en apenas un 1,8 por ciento. Todas las instituciones necesitan recursos, ¿pero qué explica estas diferencias?
ASPECTOS CUALITATIVOS
También son fundamentales los aspectos cualitativos. La ley de presupuesto introduce cambios sustantivos en el sistema nacional de ciencia y tecnología (CYT). En otro artículo he detallado las preocupaciones que ocasiona esa propuesta,1 pero vale destacar algunos puntos centrales: se concentra todo el poder de decisión relativo a la CYT en algunos ministerios del Poder Ejecutivo (ministerios de Economía y Finanzas, de Industria, Energía y Minería, de Ganadería, Agricultura y Pesca, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto), lo que elimina la incidencia de otros actores, incluso del Ministerio de Educación y Cultura.
Al mismo tiempo, se suprime todo espacio de participación plural en la generación y el control de la política de CYT. Con ello, desaparece el único ámbito en el que la academia podía participar. Esta configuración expresa una visión sesgada, que prioriza el aspecto económico-utilitario del conocimiento y desprecia el valor de la participación y del pluralismo en un tema complejo.
¿Será el FA el que naturalice un sistema de CYT sin participación, desconectado de la academia y la educación, basado en una concepción estrecha del desarrollo y controlado exclusivamente por el Poder Ejecutivo?
Estas decisiones trasuntan un profundo contenido ideológico compartido por no pocos tecnócratas, más allá del signo político del gobierno nacional: el menosprecio por la participación en nombre de una supuesta eficiencia. Pero no hay evidencia de que lo público sea ineficiente; la Udelar lo ha demostrado en el desarrollo de la investigación y la descentralización. Las políticas participativas pueden ser más lentas, pero son potencialmente mejores (por incluir visiones diversas desde su génesis) y más robustas, pues se sustentan en acuerdos más amplios.
Esto nos lleva a una pregunta de fondo: ¿qué idea de desarrollo estamos manejando? Una propuesta transformadora no puede limitarse al crecimiento económico, ni siquiera agregando a ello la reducción de las desigualdades. Ambas metas son necesarias, pero insuficientes. El desarrollo debe pensarse de manera integral, como sugiere Luis Bértola.2 Si así fuera, debería acompañarse de objetivos de largo plazo asociados a la educación, la ciencia y la tecnología, de los que se desprenderían acciones institucionales y énfasis presupuestales. Esta propuesta no incluye un pensamiento estratégico de ese tipo.
El presupuesto para la educación no solo es insuficiente: también contiene mensajes difícilmente entendibles desde una perspectiva de izquierda.