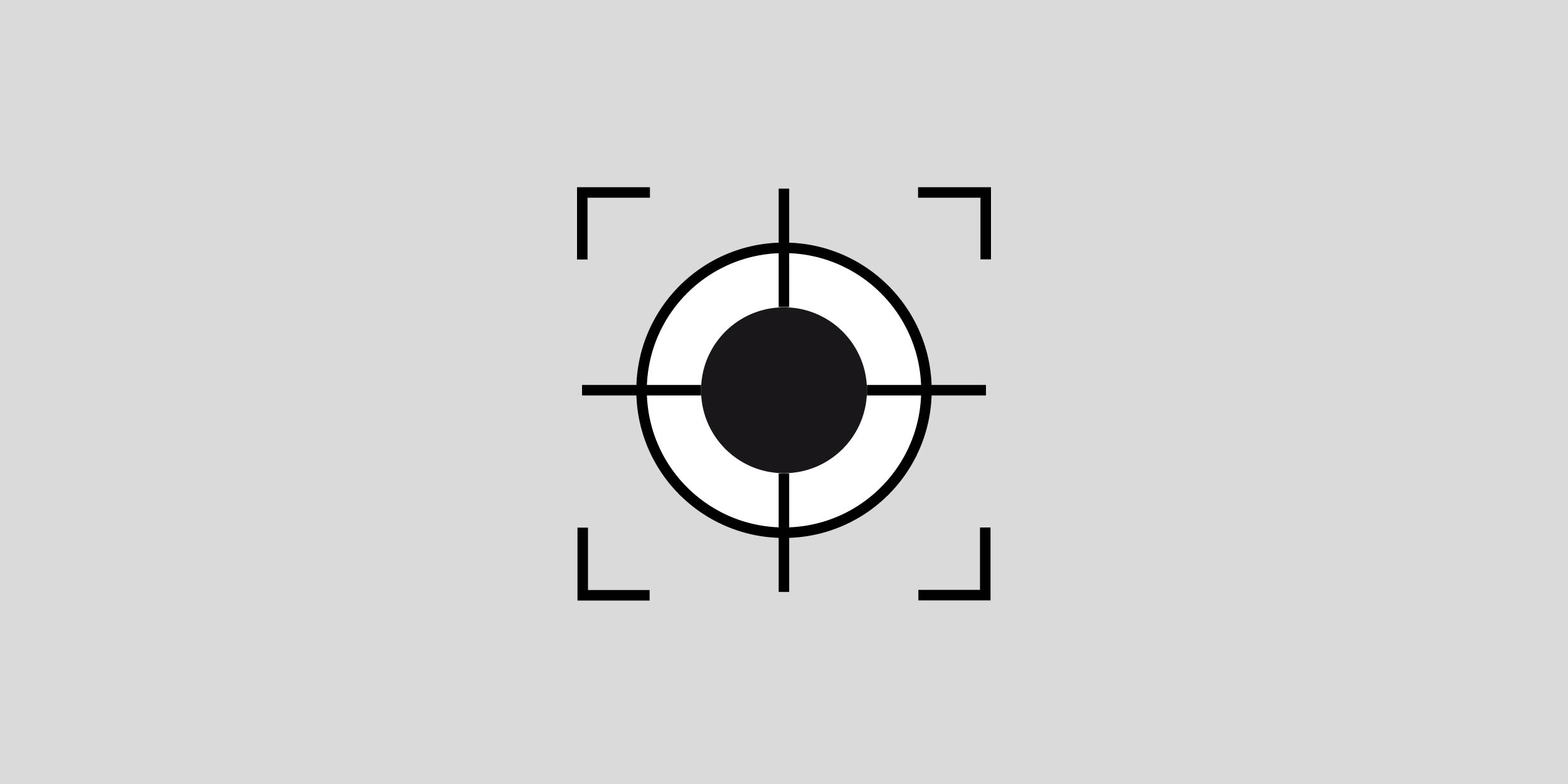Claudia Cesaroni, abogada, escritora y activista argentina, ha escrito un elocuente alegato contra el punitivismo.1 En un libro que aborda la realidad del vecino país, arremete, con gran solvencia narrativa, contra un conjunto arraigado de lugares comunes que sostienen la perspectiva dominante en materia de política criminal y seguridad. Según su perspectiva, el punitivismo es una posición política que supone que la aplicación de más castigo y represión implica una mayor eficacia disuasiva. Apoyada en la tradición de la criminología crítica, el abolicionismo e, incluso, el realismo de izquierda, trabaja dos ideas principales: la pena ha fracasado como dispositivo de control (sobre todo en nuestros contextos, de fuerte descreencia de la ley) y la ejecución del castigo supone toda clase de sufrimiento, en particular para los sectores sociales más precarizados. El punitivismo no sirve, no repara y, además, causa un daño incalculable.
Esta postura, que se ancla en el aporte de importantes referentes –Michel Foucault, Massimo Pavarini, Raúl Zaffaroni son los más mencionados–, se reactualiza en el contexto de urgencia de los últimos años. En primer lugar, vivimos en un tiempo de micropunitivismos que se imponen para una amplia diversidad de situaciones, ya que la vida social está gobernada por la idea de que todo puede ser un delito y de que los conflictos deben dirimirse con penas. En segundo lugar, tanto los gobiernos progresistas como los de derecha han sido consecuentes a la hora de implementar reformas penales y penitenciarias regresivas. Con gran sentido didáctico y con la intención de llegar a un público amplio (politizado pero un poco desnorteado en estos asuntos), Cesaroni desarrolla un planteo sistemático, coherente y valiente. Vale la pena detenerse en algunas zonas de su argumentación.
Lo primero que aborda es el proceso de construcción de la demanda de seguridad que pretende revertir la desprotección de nuestras vidas y propiedades ante personas o grupos sociales visualizados como peligrosos. Gracias a la labor constante de las maquinarias políticas y mediáticas, el delito queda asociado con la pobreza y los jóvenes. La consolidación del miedo se traslada al plano de las decisiones políticas, que terminan expandiendo el aparato policial, los dispositivos de encierro y las reformas legislativas punitivas. Aun bajo los gobiernos progresistas, siempre temerosos de ser tildados de garantistas o prodelincuentes, el Estado penal avanza. El resultado inevitable es la ampliación del radio de acción de las diversas formas de violencia estatal. La vida en los márgenes se llena de hostigamiento, agresión verbal y física, allanamientos brutales e, incluso, muertes.
En paralelo, muchas veces gracias al poder performativo de víctimas emblemáticas, la necesidad de seguridad se solventa a través de la intensificación del castigo. El punitivismo cae en una trampa: promete castigar a una persona por lo que no logra prevenir o evitar que hagan 100. Esta deriva punitiva, que no conoce fronteras partidarias o temáticas, ha aterrizado con fuerza en los debates sobre la violencia hacia las mujeres. Cesaroni analiza con consistencia las restricciones de las políticas criminales desarrolladas en los últimos años para contener este tipo de violencia. También aquí las promesas del relato punitivo han calado hondo, al punto de haber entablado una discusión frontal con el «feminismo punitivista» o «carcelario». Según Cesaroni, el punitivismo llega tarde y mal, e impide trabajar en los conflictos apenas nacen. El ruido por codificar los hechos y la demanda de castigo obstaculiza pensar a fondo los problemas, y esas urgencias vuelven aún más arbitrario, selectivo y machista el sistema penal.
El punitivismo también legitima la venganza privada. Con base en la nefasta distinción entre ciudadanos y delincuentes, hemos asistido a una infinidad de hechos que no pueden tipificarse ni como justicia por mano propia ni como legítima defensa, sino, muchas veces, como homicidios calificados por ensañamiento y alevosía. La visión punitiva permite que los buenos vecinos se transformen en lo peor, al punto de que si las personas son culpables se merecen esa reacción vindicativa (aquí, en Uruguay, el propio gobierno ha querido minimizar los abusos policiales aduciendo que los denunciantes son sujetos con antecedentes penales). En no pocas oportunidades, esta justificación habilita la utilización de la tortura tanto dentro como fuera de las cárceles. Al fin y al cabo, se trata de hacer sufrir a quien se considera que se lo merece. El castigo se consolida dentro del sistema, pero también fuera de él.
Otra forma habitual de expandir el punitivismo es la prisión preventiva, la restricción de las excarcelaciones y la destrucción del sistema de ejecución penal. Aquí y allá, lo de siempre: cárceles como depósitos, política criminal selectiva y dejar actuar a la Policía. Las personas privadas de libertad son inhabilitadas, el encierro obtura las vidas, se mantiene activo el sentimiento de venganza y el sufrimiento no solo atrapa a quien cometió un delito, sino también a su familia y a su entorno (en particular, a las mujeres que sostienen los cuidados). En esta nueva ofensiva hay un modelo de ejecución de penas que se desarma, y con él sus principios fundamentales: el de la reinserción social, el de la progresividad y el de la individualización de la pena. En los últimos años, hemos asistido a reformas regresivas, sin ninguna clase de evaluación, pensadas para categorías enteras de personas, especialmente para quienes cometen delitos contra la propiedad o comercializan drogas.
El diagnóstico de Cesaroni se acompaña siempre de la reafirmación de dos cuestiones normativas fundamentales: en primer lugar, aun quienes cometieron los delitos más graves deben tener la oportunidad de cambiar y, en segundo lugar, la dignidad humana no se puede perder en una condena, asunto que hay que sostener incluso para los casos más reprochables y ofensivos. El último ejemplo de desarrollo del punitivismo es la llamada guerra contra las drogas. El paradigma prohibicionista solo ha incrementado la persecución, el encarcelamiento, la estigmatización y el hostigamiento de los eslabones más débiles de la cadena. Este proyecto político-institucional ha creado un mundo de complejidades y complicidades, de violencias que nunca acaban y de mercados ilegales que muchas veces terminan regulados por los propios aparatos policiales. Tal vez esto último ha resultado más evidente en Argentina que en Uruguay, pero en ambos casos hemos asistido a una profunda reconfiguración de muchos barrios de las clases populares. La acción punitiva ha sido intensa en este aspecto, tanto como su incapacidad de reflexionar sobre su limitado éxito más allá de los cientos de operativos y sobre sus consecuencias adversas.
No faltarán voces que le señalen al planteo de Cesaroni la ausencia de algunos temas relevantes, como el problema de las armas de fuego, y más detalles analíticos sobre las prácticas concretas de las instituciones del sistema penal. Habrá quien observe que solo se tematiza el sufrimiento que impone el castigo, soslayando el daño real que produce el delito. Otros dirán que el diagnóstico no puede ser completo si solo se reconoce el alcance del punitivismo, sin valorar concepciones, filosofías y puntos de resistencia. Al fin y al cabo, si la crítica a las posturas centradas en el castigo es tan demoledora y persuasiva, ¿por qué ese proyecto político recibe tantas adhesiones?, ¿por qué las corrientes antipunitivistas no logran un mayor calado político?
El punitivismo es una poderosa fuerza sociopolítica, hegemónica, legitimada en la ilusión, el miedo, el sentido común, la venganza. Por eso no necesita ni evidencias ni argumentos sofisticados para reproducirse. Se expande a través de su propio impulso. Y, por la misma razón, las corrientes que lo enfrentan tienen tantas dificultades para sostenerse. En este contexto, no faltan académicos que se solazan con esa asimetría, acorralando a las corrientes críticas por su falta de compromiso con la evidencia y la cientificidad, pero sin confrontar jamás con las ideas y las instituciones que conforman la realidad tal cual se impone.
Aun así, la perspectiva antipunitivista tiene desafíos de gran magnitud. El primero, el de ser capaz de pluralizar asuntos y enfoques, promover investigaciones, desarrollar datos, producir interpretaciones densas y procurar entender –en cada contexto– por qué, para qué y cómo se castiga. Y esa ambición de conocimiento no puede estar divorciada del ideal normativo de mitigar la carga de sufrimiento y deshumanización que supone el programa punitivista. Es posible que en este ámbito se identifiquen avances y logros (de nuevo, más evidentes en Argentina que en Uruguay), de modo que el alegato de Cesaroni pueda complementarse con otras líneas de estudio y reflexión que han puesto la mirada en los discursos, las representaciones, las prácticas institucionales y las dinámicas microsociológicas que estructuran los distintos campos. El segundo desafío es la traducción política del antipunitivismo. El panorama aquí es menos alentador que en el punto anterior. Los proyectos progresistas casi han abandonado esa tarea, aunque todavía se escuchan algunas referencias o fragmentos de antipunitivismo, sobre todo cuando esas fuerzas políticas están en la oposición. Es más fácil ver en la derecha lo que no se quiere identificar en sí. No se exagera si se señala que en este punto casi hay que volver a empezar y cimentar una nueva estrategia contrahegemónica. En este escenario, el libro de Cesaroni adquiere un inestimable valor político.
1. Claudia Cesaroni (2021). Contra el punitivismo. Una crítica a las recetas de la mano dura. Buenos Aires: Paidós.