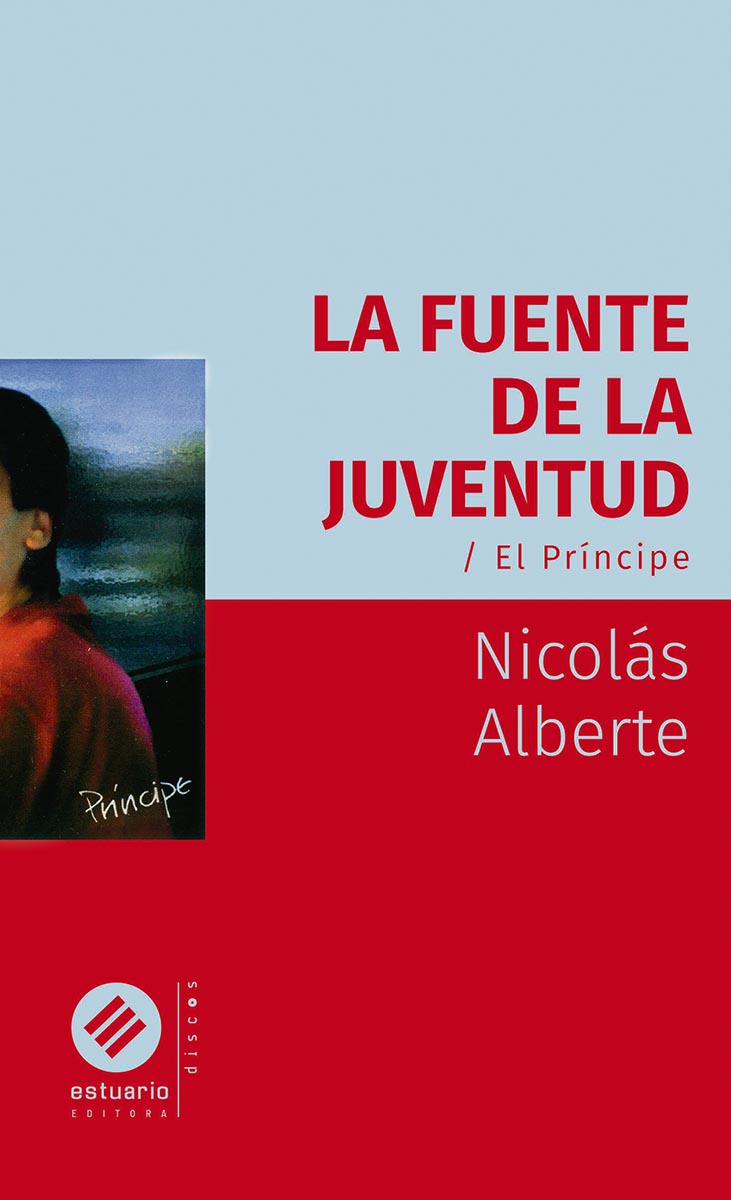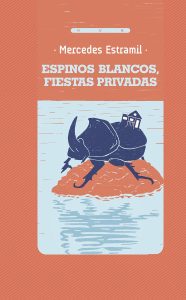Las historias sobre artistas que encuentran el éxito tras fallecer nos cautivan por doble partida: el descubrimiento de una obra antes desconocida la vuelve novedosa, aunque no lo sea, a la vez que nos infunde la necesidad de la reparación histórica. Como si fuéramos capaces de resarcir el olvido y la pobreza al consumir ese arte. En nuestro país, hay varios ejemplos de músicos que, con distintos grados de difusión durante sus vidas, entran en esa categoría de masificación post mortem. Sin embargo, lo que percibimos como un renacimiento pocas veces es otra cosa que memoria viva, mantenida por amigos, familiares y discípulos que se ocupan de difundir la obra de una persona que, a menudo, fue arrancada por una muerte trágica o precoz.
Estas historias de artistas raros, desposeídos, torturados pero visionarios, tienden a la mitologización, a la repetición de tópicos refritados que esconden detrás la realidad de que, para que un artista pueda ser rescatado del olvido, necesitó primero tender en vida una red humana y artística lo suficientemente fuerte como para tener quién lo recuerde. Y es indispensable tener algo para difundir. Algunas de estas cuestiones son las que plantea el poeta y novelista Nicolás Alberte (1973) al comienzo de su libro sobre La fuente de la juventud, único disco de estudio de El Príncipe Gustavo Pena (1955-2004).
Amigo personal de Pena desde los noventa hasta el final de la vida del músico, Alberte nos escribe en primera persona y saca provecho de su intimidad para llevarnos de la mano, aunque a su modo, por cada canción del disco. Al mismo tiempo, nos cuenta, a través de digresiones que por momentos se convierten en el centro mismo de la narración, la historia de la interminable lucha entre Gustavo y El Príncipe, esos dos protagonistas que nunca llegan a reconciliarse y se enfrentan hasta en los niveles más materiales de la existencia dual que implica la adopción del nombre artístico. En esa existencia conflictiva, la creación –el artista– toma el lugar primario e impostergable en detrimento de los hábitos saludables para el cuidado de la diabetes insulinodependiente de la persona.
Ocurre que, a diferencia del caso de Eduardo Mateo –la comparación es ineludible–, cuyas canciones adornaron cientos de infancias en el cambio de milenio, El Príncipe sigue siendo un fenómeno bastante desconocido para los no iniciados. Es más que probable que para muchos este libro sea el primer acercamiento a la figura de El Príncipe, y Alberte lo sabe. Por eso no se limita a contarnos historias sobre las distintas etapas de producción del disco, ofreciendo un abanico de testimonios –del mismo Alberte y de otros allegados– que buscan dar una imagen real de un entrañable músico de culto, aunque contribuyendo, inevitablemente, a la mitificación. Las historias sobre la música y las letras están, pero son un disparador, un hilo conductor desde el que acceder a la persona.
Así, esta guía, digresiva pero expansiva, respaldada por el éxito de la colección a la que pertenece, funciona a su vez como carta de presentación de El Príncipe. A diferencia de algunas historias mitificantes en las que los artistas son narrados como héroes de la providencia, en ningún momento intenta Alberte mentirnos sobre la notoria imposibilidad de la persona Gustavo Pena de conseguir algo parecido al éxito en vida. Sí, hay una narrativa de artista torturado, que crea a pesar de sí mismo porque es lo único que puede hacer. Es literatura, en definitiva. Estas narrativas presentan un atractivo particular y el artista es un protagonista más adecuado para esas historias que un cóctel de suerte y redes sociales. En cualquier caso, el fenómeno de El Príncipe, lo dice el mismo autor, se lo debemos en gran medida a la devoción de su hija, a las versiones ajenas de sus canciones y a ese gran espónsor que es la muerte. Y, después de este libro, también a Nicolás Alberte.