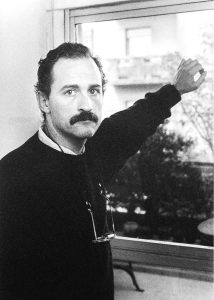A Rosalba la conocí a través de las páginas de Brecha. La seguía como a un faro antes de decidir a qué butaca ir a parar en un sábado muerto o agotar la cuponera del videoclub. Me sentía identificada con su forma de mirar el cine, de analizar las tramas y con su gusto por Clint Eastwood o Woody Allen, pero su arco era muy vasto, porque no descuidaba el cine latinoamericano o esas películas más chiquitas e independientes. Ronald Melzer y aquella firma de mujer, tan larga y exótica, eran paradas obligadas en mi lectura de fin de semana. Me la imaginé de muchas formas antes de conocerla en persona. Para mí, era una celebridad.
Sería ya en su faz como compañera del Consejo de Redacción, y luego como directora del semanario, cuando terminaría de calibrar su espesura periodística y el pilar que significaría para la supervivencia de este milagroso proyecto. Pongamos que fue alrededor de 2010 en que empecé a encontrármela todos los días subiendo por la empinada escalera de la vieja redacción de la calle Uruguay –seguramente si hubiera conocido la actual, habría lanzado algún improperio– para escribir sobre todo lo que una pudiese imaginar: literatura, urbanismo, política, costumbres, además de sobre su amado cine. No era extraño toparse con sus aperturas de Cultura, que escribía a la par que editaba una decena de páginas por semana. A menudo la veía entrevistando a alguien en el cubículo de su sección o recibiendo a una troupe de viejos o jóvenes colaboradores (a quienes ella parecía adoptar, sin ínfulas de ningún tipo).
Fue también por esa época que, con su entereza vasca y sus artes mundanas a cuestas, aceptó asumir la dirección de Brecha durante una de las típicas e incendiarias crisis del semanario. En ese entonces, la vi dar siempre la cara y asumir la responsabilidad por los contenidos, y nunca dejó solo a un periodista enjuiciado por difamación. La vi también sacar de la manga, sobre el límite del cierre, decenas de contratapas. Lograba escribirlas en una obsoleta computadora, en la misma oficina en la que una horda de ruidosos cronistas mantenía aún el espíritu bohemio de un medio gráfico, entre virutas humeantes y botellas de cerveza.
Rosalba había construido una voz en el periodismo –sus compañeras de Cultura lo narrarán con maestría en estas páginas–, pero se interesaba también por los dilemas del oficio, sus formas y sus géneros. De hecho, siempre reseñaba a los maestros o participaba en los especiales que tenían que ver con la profesión. No tardé en descubrir que las dos admirábamos a Tomás Eloy Martínez y compartíamos su célebre máxima: «Narración e investigación forman un solo haz, una alianza de acero indestructible».
Imposible no quedar atrapada en su anecdotario brechiano o no rendirse –con placer culpable– ante sus comentarios incorrectos (tampoco olvidaré un diálogo con otro crítico en el que abjuraron de algún que otro director de cine de autor, que escuché con morbo furtivo). Alguna vez discutimos, quizás por diferencias generacionales o políticas, o más probablemente porque nuestros rocosos ancestros vascos y gallegos nos jugaron malas pasadas. Pero siempre encontramos el camino hacia el entendimiento y, al final de cada cierre, su maltrecho Fiat azul nos llevaba de retorno «al Mato Grosso» (así le llamaba a Malvín, porque decía que de noche estaba todo cerrado y era demasiado agreste; extrañaba el movimiento nocturno de Pocitos).
Rosalba nos enseñó a tamizar las palabras y a dar el paso adelante, incluso en momentos como estos, de dolorosa pérdida. Es un desafío mayúsculo ahora, para nosotros, poder reflejarla. Tan solo atinamos a homenajearla como referente periodística, pero también como una obrera de la redacción y una compañera que nos formó desde la resistencia y la solidaridad.