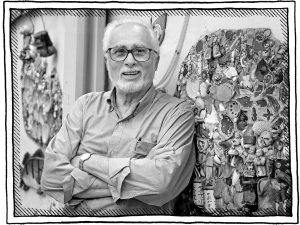¿Qué es Jair Bolsonaro? Se ha dicho hasta el cansancio que es de ultraderecha, pero eso no parece ser suficiente. Las compilaciones de sus frases más chocantes pueden ser suficientes para generar desagrado, pero no alcanzan para entender qué significa, más allá de su evidente maldad.
Su discurso de victoria del domingo proclama a Dios como líder, y a la prosperidad, la libertad y la familia como principales valores. Diagnostica una crisis ética, moral y económica, una crisis cuya causa es la confrontación: de hijos contra padres, de homo contra hetero, de nordestinos contra sureños. La propuesta es a volver a unir al pueblo como uno solo, sin conflicto, para lograr la paz y la seguridad. ¿Cómo se logra esto? Poniendo un punto final al activismo, valorizando las fuerzas armadas y la familia, que van a tener que pelear contra una fuerza poderosa económicamente (el PT, que es supuestamente rico porque supuestamente se robó todo), pero que al final del día van a lograr reducir el tamaño del Estado, porque lo que está en juego es la libertad.
En un discurso en julio, ante la Confederación Nacional de la Industria, abundó sobre este último punto. Desarrolló un discurso obsecuente con los empresarios, y propuso una visión que implica una reducción de la legislación ambiental y el planteo de una lucha por la soberanía contra los acuerdos de derechos humanos. Además, nombró a Israel como democracia modelo y se quejó del obstáculo al crecimiento que significa que haya tierras bajo control de comunidades indígenas y quilombolas.
Aparecen así discursos religiosos, familiaristas (de cierto tipo de familia), nacionalistas, militaristas, promesas de persecución política y racial, mezclados sin conflicto con políticas de reducción del Estado y libertad empresarial. En no pocos sentidos, Bolsonaro es un liberal radicalizado. Esto puede sonar extraño, pero no lo es tanto si pensamos la historia larga de la relación entre el fascismo y el liberalismo.
Liberalismo fascista. El liberalismo es una tradición variada y compleja, pero muchas veces tuvo tendencias antidemocráticas. Su gracia, justamente, es crear una serie de mecanismos que filtren la voluntad popular y eviten la “tiranía de la mayoría”. Los liberales intentaron siempre atar de manos a la democracia, haciendo imposible que la voluntad mayoritaria tocara los intereses de las clases favorecidas. Este freno antidemocrático puede lograrse, por ejemplo, con constituciones difíciles de reformar o tratados internacionales que ponen los “derechos” del capital por fuera de la disputa democrática. Mientras tanto, el fascismo es antidemocrático de una manera más directa: persigue, tortura y mata.
Si bien están lejos de ser lo mismo, la relación entre liberalismo y fascismo es más cercana de lo que las narraciones liberales quisieran que pensemos. Así lo narra el historiador israelí Ishay Landa, que habla del liberalismo como un “aprendiz de brujo”, incapaz de controlar la bestia que creó. Es que sin apoyos clave de sectores de la derecha convencional, liberal y conservadora (tanto política como intelectual), los gobiernos fascistas de Italia y Alemania no hubieran sido posibles. También existe un vínculo profundo y poco tematizado entre el liberalismo y la raza (blanca), especialmente cuando se trata de la cuestión colonial, como lo investigó el teórico político británico Duncan Bell. Podemos citar al gran liberal John Stuart Mill en su obra maestra Sobre la libertad: “El despotismo es un modo legítimo de gobierno cuando los gobernados están todavía por civilizar, siempre que el fin propuesto sea su progreso y que los medios se justifiquen al atender realmente este fin”.
Tenemos que recordar que las dictaduras sudamericanas de los años setenta se llevaron a cabo en nombre de la libertad y la democracia, y si fueron fascistas, lo fueron en alianza con importantes intelectuales y políticos liberales (y por supuesto, el grueso de las clases capitalistas). El caso más claro es el apoyo entusiasta de Friedrich Hayek (economista y filósofo austríaco) y Milton Friedman (economista estadounidense) a Pinochet. Nada raro tiene que liberales y neoliberales seguidores de esta escuela sigan a Bolsonaro, impecable exponente del discurso del “mundo libre” en la Guerra Fría.
Una forma de entenderlo es la siguiente: si el liberalismo es usado por la clase dominante cuando siente que puede manejar la situación pacíficamente, se echa mano al fascismo cuando siente que se le puede ir de las manos. El fascismo, después del caos provocado por la crisis de 2008, está apareciendo en todo el mundo no como oposición al orden neoliberal, sino como intento de reestabilizarlo e intensificarlo. El gran articulador de este vínculo creciente entre neoliberalismo y ultraderecha es el movimiento conservador estadounidense, en sus tres grandes encarnaciones sucesivas: las megaiglesias neopentecostales (con sus “valores familiares” y su religión-espectáculo), el Tea Party (y su peculiar mezcla entre libertarismo y racismo) y el Alt-right (y su forma de articular incorrección política y fascismo en Internet), que han apostado, con generoso financiamiento empresarial, a crear neoliberalismos y ultraderechas “desde abajo”.
No hay que olvidar que el gran eslogan liberal del “Estado juez y gendarme” quiere decir un Estado cuyo único cometido es juzgar y dar palo. La seguridad es uno de los grandes temas del pensamiento liberal, y no es casualidad que el neoliberalismo y la ultraderecha estén pariendo juntos una agenda hobbesiana, de intensificación de la violencia del Estado: narcotráfico, inseguridad, terrorismo. Bolsonaro anunció que va a tratar como terrorista al Movimiento Sin Tierra, y cuando lo haga será aplaudido por fascistas y liberales por igual. De hecho, ya hay en la prensa liberal y en sectores de centroderecha de toda América del Sur discursos sobre una supuesta equivalencia entre los “extremos” del moderadísimo PT y el fascista Bolsonaro, así como elogios a su plan económico.
Si bien estas ultraderechas hablan todo el tiempo de crisis morales, no eligen como sus líderes a los más íntegros. Eligen, más bien, a los más fuertes, los más machos, los más violentos. A gente como Trump o Bolsonaro. Porque para ellos, eso es la moral: el orden que viene del mando de los ricos y los fuertes, el orden natural. Su tiranía no será la de la mayoría, sino la de un líder, sus matones y los que hacen negocios entre las ruinas, que estarán en paz. Su utopía es una de estrictas jerarquías, donde cada uno (y una) hace lo que tiene que hacer, y el que no, tendrá su merecido. La libertad será para los que la sepan usar como se debe.
El problema para la centroderecha. El resultado de las elecciones brasileñas fue terrible para la izquierda. Pero en términos estrictamente electorales, el resultado fue aun peor para la centroderecha. El Psdb, partido que disputó la presidencia contra Dilma Rousseff en 2014, perdió en 2018 el 85 por ciento de sus votos, mientras el PT perdió “apenas” el 27 por ciento. Marina Silva, tercera en discordia en aquellas elecciones, perdió el 95 por ciento, mientras el Pmdb, que lideró el impeachment y el ajuste posterior, perdió la mitad de su bancada parlamentaria. Si la elección fue mala para el progresismo, para la centroderecha fue catastrófica.
Es decir, el principal desplazamiento que se dio fue desde la derecha hacia la ultraderecha. Liberales y “centristas” se hicieron fascistas de un momento al otro, haciendo innecesarios a los políticos de derecha convencional: ni para las clases dominantes, cuya satisfacción dispara el índice de la Bolsa de Valores de San Pablo (Bovespa) anticipando qué agenda se va a aplicar a sangre y fuego; ni para los votantes de derecha, que entre el original y la copia no vacilaron.
Ya nadie quiere votar a un moderado abogado panzón. No importa cuánto lo repitan, las elecciones ya no se juegan en el centro.
Como aprendices de brujo, crearon algo que no pueden controlar. Ellos forzaron el ajuste, echaron a Dilma, apresaron a Lula, desataron campañas de odio, militarizaron Rio de Janeiro, politizaron a los militares, denunciaron al feminismo como una conspiración globalista, y al movimiento obrero como una patota.
La derecha uruguaya también está jugando con fuego. Aplaude insubordinaciones militares, invita a pastores fanáticos al Parlamento y a Edgardo Novick a la política electoral. La ultraderecha en Uruguay sigue siendo marginal: hizo papelones electorales con el Movimiento por el Resurgir Nacionalista (Mrn) y el Partido Uruguayo, y no llegó al 10 por ciento de los votos cuando quiso prohibir el aborto, aun con apoyo de todas las iglesias y buena parte del sistema político. Pero el cántaro sigue yendo a la fuente.
Lo que logró hacer Bolsonaro fue poner a la derecha en contacto con su verdadero deseo: meter bala, poner a las mujeres en su lugar y terminar con los sindicatos y los paros. Y logró además poner a mucha gente que no es de derecha en contacto con la parte conservadora de su deseo, con esa necesidad de orden y seguridad que todos tenemos, y que, si bien no es a priori fascista, puede ser reclutada para eso. Bolsonaro no mató a la centroderecha, la llevó hasta su máxima expresión.
¿Y ahora? La izquierda necesita también ponerse en contacto con su verdadero deseo, y seguirlo. Como si de ello dependiera el mundo. Ese deseo es exactamente el opuesto al del fascismo: un mundo radicalmente libre e igualitario, sin explotación ni normalización, lleno de piedad y solidaridad, donde las decisiones se tomen colectivamente. Y tiene que poner a mucha gente que no es de izquierda en contacto con ese deseo, que también todos tenemos. Incluso los liberales y centristas que, en sus mejores momentos, reivindican a la democracia y la libertad de vivir como se quiera, y llegan a tener alguna simpatía con la idea de que todo el mundo tiene derecho a una vida decente.
Y tiene que explicar que las crisis que causan los mercados, y las situaciones de desesperación y violencia causadas por estas crisis, no se solucionan con más mercados y más violencia. Cuanto más le das de comer al monstruo, más crece. Eso quedó abundantemente demostrado durante el progresismo. Pero este monstruo no es la gente, ni el populismo, ni las mayorías, sino el poder de matar y lucrar de una minoría.
Esto va a requerir entender una serie de problemas tácticos, organizativos, ideológicos y comunicacionales nuevos. Años de disputas contra derechas liberales nos desacostumbraron a lidiar con el fascismo. Los matones de Bolsonaro se pusieron a la obra, y ya hay un muerto, el maestro de capoeira Moa do Katendé, varias golpizas y una esvástica grabada en el cuerpo de una mujer. En cada vez más lugares de América del Sur los problemas políticos de la izquierda ya se llaman autodefensa, clandestinidad y exilio.
En Brasil se juega una parada importante de esta pelea, que no empieza ni termina con una elección. Marx tenía razón cuando decía que las personas somos quienes hacemos la historia, pero no elegimos las circunstancias en las que la hacemos. No elegimos esta pelea, pero no tenemos otra opción que darla, y su resultado no está echado.