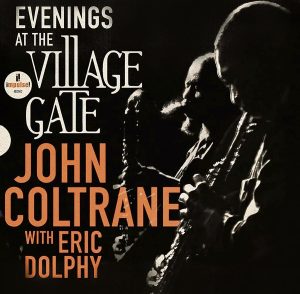Un dentista que atienda a domicilio. Delivery de torta fritas. Una tienda de tarjetas rojas y amarillas para réferis. ¿Alguien se acuerda de qué clase de cosas se buscaban en las Páginas Amarillas? Después de cuatro o cinco meses de noviazgo, Tom Waits y Kathleen Brennan decidieron dar el siguiente paso y abrieron esa guía de par en par. Encontraron lo que buscaban: una capilla abierta las 24 horas exactamente al lado del rubro «Masajes». Un rato después, a eso de la una de la mañana, se subieron al coche para cruzar Los Ángeles con rumbo sur. Llegaron al barrio de Watts, compraron una botella de champagne y escogieron la boda de 70 dólares. Kathleen puso 50 y Tom sacó de su bolsillo los 20 restantes. La naturaleza de sus votos es privada, pero, a juzgar por toda la música que hicieron juntos, los respetaron estrictamente, a rajatabla. En la salud y en la enfermedad.
Exactamente 40 años después de su edición original, la flamante restauración de Swordfishtrombones (1983) completa la reparación de la célebre Trilogía de Island: una de las transformaciones más radicales en la historia de la música popular del siglo XX. Una saga no solo a contramano de su época, sino incluso de la propia carrera de Tom Waits. Es decir, de su habilidad. «Me estaba volviendo perezoso», confesó. «Todo me sonaba con un saxo al fondo.»
Entre 1973 y 1980, el sello Asylum publicó sus primeros discos. Desde el debut de Closing time hasta Heartattack and Vine, pasando por el fascinante Small change (1976). El tipo era bueno. Era realmente muy bueno. Pero se hizo una fama que comenzó a precederlo. Era el borrachín que contaba historias medio abalanzado sobre el piano, mientras el patrón daba vuelta las sillas y buscaba la escoba en la trastienda. El tipo que metían en cana cada dos por tres, a un lado y otro de la frontera con México. Capaz de pasarse la noche conversando con una prostituta o durmiendo en el asiento trasero de una Chevy El Camino modelo 1965. De pronto, era un personaje. Francis Ford Coppola, que no daba puntada sin hilo, lo advirtió.
Después de la animalada faraónica de Apocalypse Now, dicen que el director estaba tratando de poner en orden los números de su estudio Zoetrope. Armó un musical de bajo perfil para salir de la bancarrota y, como el guion hacía un paneo carveriano del american way of life, convocó a Waits para ocuparse de la música. Las cosas no sucedieron de acuerdo a lo planeado. «Me dieron una pequeña oficina con un piano y estuve componiendo las canciones mientras Kathleen trabajaba como analista de guiones», cuenta Waits. «Alguien le dijo que bajara y tocara a mi puerta. Lo hizo: golpeó la puerta, yo abrí y eso fue todo.»
Kathleen Brennan era una irlandesa criada en una granja de Illinois, con todo lo que eso significa. A los veintipico tenía un empleo casi civil en el mundo del espectáculo, pero cultivaba meticulosamente un mundo interior que se volvía cada vez más extraño y salvaje. En algún momento, antes o después del casamiento, Brennan puso sus discos de Captain Beefheart en la bandeja de la casa. Waits abrió los ojos como el dos de oro. Pidió más. Al cabo de unas semanas, ya estaba listo para meterse de cabeza en las canciones de la dupla Brecht-Weill y, sobre todo, las exploraciones de Harry Partch: el tipo, durante el período de entreguerras, construyó sus propios instrumentos y exploró la «música de los vagabundos».
Waits tomó el toro por las astas. Desarmó su idea del trío de jazz. Desarmó su idea de la banda de rock. Despidió a su productor Bones Howe con un apretón de manos y, en lugar de sentarse al piano, empezó a juntar cacharros. Todas esas cosas que la gente descarta. A través de un golpe de suerte, firmó contrato con Island y se metió en los célebres estudios Sunset Sound con la misma pandilla de siempre, pero con un montón de chiches nuevos: marimbas, gaitas, armonios, tambores darbuka, trombones. Era el verano de 1982. Tom Waits no tenía una música nueva: tenía una vida nueva.
Promediando la grabación, se reunió con el fotógrafo alemán Michael A. Russ para buscar la imagen correcta. Si el disco hablaba de carniceros, cuervos y modelos de almanaque en el puto corazón de Hollywood, la tapa tenía que parecer el casting de Freaks. Llamaron al luchador hawaiano Lee Kolima y alguien recomendó a Angelo Rossitto, el legendario actor enano con más de 80 bolos en su carrera. Alguien se sentía en su salsa.
Unas semanas después, en agosto de 1983, nació Kellesimone: la primera hija de Tom y Kathleen. El 1º de setiembre salió Swordfishtrombones. Era, todo parece indicar, una temporada de alumbramientos. Tom sabía perfectamente cómo alzar a su criatura, pero buena parte de la crítica ni siquiera sabía cómo agarrar el disco. De pronto, su música era una cosa física. A veces era como una fiesta. A veces, como una pelea a las piñas. A veces sonaba como dos neandertales cogiendo o una radio que se rompió y fue arreglada de manera incorrecta, solo para ser escuchada más allá del oído humano. «Aunque tengo una pata de palo todavía puedo mover la otra», decía Waits. «Cuando desconecto la prótesis no me muevo tan rápido, pero en realidad tengo más control. Creo que voy a ponerme a bailar, ¿sabes?»
PERROS, PERROS Y PERROS
En el invierno de 1984, Waits se pasó dos meses en un sótano de Nueva York. No eran precisamente vacaciones. «Estaba en una zona medio picante», recuerda. «En el Lower Manhattan, a solamente una cuadra del río. Un buen lugar para ponerme a trabajar. Muy silencioso, excepto por el agua que salía de vez en cuando por las tuberías. A su modo, era como estar adentro de una bóveda.»
Guiado por el documental Streetwise y Sutreé, la novela semiautobiográfica de Cormac McCarthy, se puso a caminar entre los perros callejeros y los vagabundos. Entre los expulsados por el juego invisible o aquellos que, en busca de la iluminación derviche de la mera basura, se lanzaron de cabeza en las alcantarillas. Los desposeídos. Los que dieron el mal paso o nunca siquiera llegaron a darlo. Munido con un grabador, registró todas esas conversaciones que, alrededor de un tacho con fuego, se mantienen sobre el corazón secreto de un callejón. Las cucarachas encima de las bolsas de plástico. El golpe de un martillo neumático en la distancia. La luna vertida en cada una de las habitaciones de todos los hoteles de mala muerte desparramados por la mano de Dios en las calles de la Gran Manzana.
El trabajo en los estudios RCA de la Sexta Avenida fue digno de verse. Waits arrastró algunos de sus músicos californianos (el bajista Larry Taylor, por ejemplo), pero encontró la verdadera horma de su zapato cuando conoció a un flaco de Newark que se llamaba Marc Ribot. ¿Cómo toca?, le preguntaban. Waits se lo pensaba un minuto: «Suena como un manicomio o un accidente de tránsito». Por lo demás, no había ensayos. El tipo miraba a la troupe, sacaba su andrajosa guitarra del Delta y la golpeaba con el pulgar hasta que más o menos esbozaba su idea. Si algo no le gustaba, tiraba alguna indicación que podía sonar abstracta o disparatada pero era muy precisa. Una vez, recuerda Ribot, le dijo: «Tocá como si fuera el bar mitzvá de un enano». OK. Dale.
El repertorio, en ese sentido, expandió los alcances. Rumba. Klezmer. Blues. Polka. Canciones de piratas. Era más y era menos: el ensamble unificaba todo el asunto bajo el mismo protocolo de vandalismo. «Si quiero un sonido, normalmente me siento mejor si lo persigo, lo mato, lo desollo y lo cocino con mis propias manos», decía Waits por entonces. «Hoy en día, la mayoría de las cosas se pueden conseguir con un botón. Así que si estaba intentando conseguir un determinado sonido de batería, mi ingeniero decía: ‘Por el amor de Dios, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo con esto? Tomemos una batería de otro disco y hagámosla más grande en la mezcla’. Yo me negaba. Prefería ir al baño y golpear muy fuerte la puerta con un pedazo de madera hasta que el sonido se volvía nuestro.»
El gran momentum fue la entrada de Keith Richards. En el período más bajo de los Rolling Stones, Waits lo tentó con dos rocanroles asesinos y una balada a la medida. Imagínense. En el preciso instante en el que Jagger se hacía el moderno con las canciones de She’s the boss, este tipo le cantaba «Union Square» como si fuera Screamin’ Jay Hawkins o algún otro cavernícola conectado con el núcleo indivisible de la especie. Keith cayó con su Telecaster y toda la onda. «Es un gran espíritu en el estudio», decía Tom. «Es muy espontáneo, se desplaza como un animal. Estaba tratando de explicar ‘Big Black Mariah’ hasta que al final empecé a moverme de cierta manera. ‘Ey, ¿por qué no empezaste por ahí?’, me dijo. Es puro instinto.»
Para el final, Waits cerró el concepto de los Rain Dogs (1985) y escribió una suerte de epílogo titulado «Anywhere I lay my head». La mera forma era un manifiesto. En la tradición de los funerales de Nueva Orleans, la primera mitad de la canción es una suerte de réquiem dixieland: un ensamble de dos saxos, trompeta y trombón a paso de hombre y camino al cementerio. La segunda mitad es la fanfarria festiva del regreso a casa. El bourbon. El llanto devenido en brindis y el brindis devenido en baile y el baile devenido en revelación. «He visto al mundo patas para arriba/ parece que mis bolsillos estaban llenos de oro», canta Waits, en el final. «Ahora las nubes cubren todo el cielo/ y el viento sopla frío./ Bueno, pero no necesito a nadie/ porque aprendí a estar solo./ Así que donde sea/ donde sea que apoye mi cabeza/ lo voy considerar mi casa.»
LOS AÑOS SALVAJES
De los laberintos no solo se escapa por arriba: también se puede hacer un pozo. Durante toda una década, Tom Waits fue uno de los candidatos permanentes para ganar esa corona que Bob Dylan se empeñaba una y otra vez en abandonar: el gran cantautor de su era. De pronto, el público empezó a reconocerlo en las películas de Coppola. De pronto, alguien lo vio revisando la colección del fotógrafo sueco Anders Petersen. De pronto, un borracho lo saludó mientras tomaba una copa con Jim Jarmusch y una productora leyó su nombre entre los créditos de un guion. ¡Voilá! En un lento pase de manos, Tom Waits había trascendido la categoría de songwriter hacia una zona más peligrosa. Ahora era un artista. Qué tal.
Como si tirara de la punta del ovillo, el tipo agarró una de las canciones de Swordfishtrombones y la puso sobre la mesa familiar. Algo vio. Algo vieron. Waits y Brennan sacaron la caja de herramientas y «Frank’s Wild Years» pasó de ser ese temita de un minuto y medio a una especie de vodevil en busca de su propia compañía teatral. El guion era sencillo. Cruel y sencillo. «Es una historia sobre sueños fallidos», dijo Waits. «Sobre un acordeonista de un pequeño pueblo de California llamado Rainville, que va en busca de fama y fortuna, y termina armando su pequeña bomba.»
La producción fue un dolor de cabeza para todos, menos para Waits y Brennan. Con el guion en una mano y el casete con las canciones en la otra, la pareja empezó a trabajar junto a la Steppenwolf Company en algún punto de 1985. La familia entera se mudó a Chicago (para entonces ya había nacido el niño Casey) y los ensayos se extendieron durante dos meses en el Briar Street Theatre. Un par de directores se bajaron. Waits y Brennan buscaron el consejo de Robert Wilson (más tarde, trabajarían juntos en The Black Rider y Alice) y eventualmente se hizo cargo de la dirección un promisorio actor de la compañía llamado Gary Sinise. Acaso lo recuerden por su papel como el teniente Dan en Forrest Gump.
La obra estuvo en cartel durante el verano boreal de 1986. Hasta donde sabemos, no hay un registro fílmico oficial, pero anda dando vueltas por YouTube una rudimentaria grabación pirata con el audio. A juzgar por ese bootleg, Waits y Brennan se dieron el gusto de unir sobre el escenario dos de sus grandes pasiones: el arquetípico fracaso del sueño americano y las operetas de la República de Weimar. El acordeón europeo y trashumante para cantar la derrota bajo las luces de neón. Ni lerda ni perezosa, la gente de Island puso el grito en el cielo: ¡eso es un disco!
Al año siguiente, la familia volvió a California y Waits se metió en los estudios para dejar el registro fonográfico de Frank’s Wild Years (1987). El trabajo fue desopilante, un ejercicio de libertad. Después de todo, no había jurisprudencia en este asunto: de una canción a una obra de teatro y de una obra de teatro a un disco. Bajo el subtítulo Un Operachi Romantico in Two Acts, la pareja reordenó la curva dramática y concentró la puesta en escena de toda la historia en la mera música. Ahí estaba Frank. Durmiendo en el tren, o bebiendo, o enganchado en una llamada telefónica de larga distancia. En Las Vegas de los setenta o en Estambul de los veinte. Perdido en los pliegues de su propio cuento. «Bueno, hoy son cielos grises y mañana son lágrimas», canta Waits. «Tenés que esperar hasta que el ayer esté entre nosotros.»
Aunque no estaba ni por asomo planificado, Frank’s Wild Years funcionó como el cierre de la Trilogía de Island. Un poco antes o un poco después, un periodista se sentó al lado del artista y le preguntó por la naturaleza de su trabajo. Waits nombró a su esposa. Entonces, el periodista le preguntó por Kathleen. Waits se tomó un minuto para pensarlo. «Es una trapecista y una diosa shiksa: la clase de persona con la que querés perderte en el bosque», dijo. «Puede arreglar la camioneta. Experta en la violeta africana y todo eso. Está fuera de este mundo. No sé qué decir. Soy un hombre afortunado. Tiene una imaginación extraordinaria. Es atrevida, ingeniosa, audaz. Y es la nación en la que vivo.»