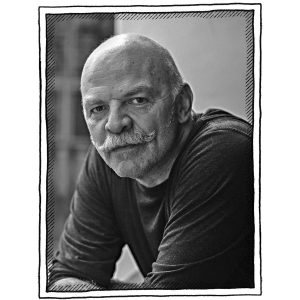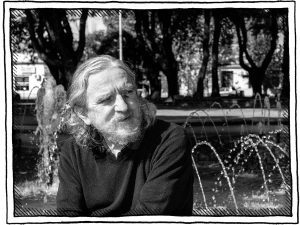La larga sombra de John Barth llega hasta bien entrado el siglo XXI, al punto de tocar la obra de uno de los epígonos del posmodernismo, el malogrado David Foster Wallace, al que convierte en una especie de parricida de Schrödinger porque, a la vez, pelea y no pelea con Barth. Pero empecemos con mayor prolijidad narrativa: Barth fue, ante todo, un profesor que llevó a la práctica literaria sus inquietudes teóricas y su insaciable deseo de experimentar con el lenguaje y las estructuras narrativas. Había nacido en Cambridge, Maryland, en 1930 y publicado su primera novela, La ópera flotante, en 1956. En ella, su protagonista contemplaba racionalmente la posibilidad del suicidio en un razonamiento de cinco pasos que iba más o menos así:
-Nada tiene valor intrínseco.
-Las razones por las que las personas les atribuyen valor a las cosas son arbitrarias.
-No hay, en consecuencia, ninguna razón para valuar nada.
-Vivir es una acción y no hay razón alguna para la acción.
-En consecuencia, no hay ninguna razón para vivir.
No era la mejor manera de encontrar un editor, aunque, a la larga, el protagonista concluía que, si no hay ninguna razón para vivir, tampoco la hay para suicidarse.
A los 24 años, Barth estaba casado y tenía tres hijos, su puesto de profesor auxiliar en la Universidad Estatal de Pensilvania apenas si le daba para mantener a su familia, pero sabía que quería ser escritor. Había intentado suerte con algunos relatos que lo situaban en el vasto terreno que queda entre Sherezade y Joyce, pero sin mucha repercusión. Le quedaba lo que se dice un cartucho para intentar ser escritor. Ese cartucho fue La ópera flotante, que tras varios cambios sustanciales (que fueron revertidos en la edición de 1967 del libro) llegó a la imprenta. Era indudable que Barth era un profesor excéntrico que, primero, se había propuesto escribir 100 relatos inspirados en Bocaccio, luego, una novela faulkneriana y, más tarde, una serie de novelas sobre el nihilismo, de la que La ópera… era la primera –una comedia–, a la que seguiría El fin del camino, una tragedia. No puede decirse que fuera una sorpresa para sus editores que el tema de esta última fuera tan complicado como el de la primera, esta vez, el aborto.
Barth había tenido una formación extraña y entre sus influencias declaraba a Cervantes, Jorge Luis Borges y Machado de Assis, tal vez porque uno de sus profesores fue Pedro Salinas. Así, acompañado por Don Casmurro y por el ingenioso hidalgo, Barth zarpó, pero tras sus primeras dos novelas «realistas» vendría un golpe de timón. No sé si la fascinación de Barth por Borges tuvo que ver con que fuera traducido al español por primera vez por Estela Canto para Sudamericana en 1971, tampoco si la reedición de ambas novelas tantos años después para Sexto Piso con traducción de Mariano Peyrou, sobrino nieto de Manuel Peyrou, tiene un nexo invisible con el argentino. Tal vez todos estos nexos sean fruto de ese pensamiento paranoico tan afín al posmodernismo.
Pero demos un gran salto hacia adelante. John Barth se volverá inesperadamente famoso con sus dos novelas posteriores: El plantador de tabaco y Giles Goat-Boy, pero se volverá aún más célebre, al menos en el ambiente literario, con un breve artículo titulado «La literatura del agotamiento», publicado en 1967, que se convirtió en un manifiesto posmoderno. Unos meses antes de escribir este breve ensayo había dicho a Newsweek: «Los escritores contemporáneos no pueden seguir haciendo lo que ya se ha hecho mejor. Reverencio a Flaubert y Tolstói, Hemingway y Faulkner, pero están acabados como objeto de interés para el escritor. Por Dios, estamos viviendo en el último tercio del siglo XX, no podemos escribir novelas del siglo XIX. Joyce y Kafka llevaron a la novela a una especie de conclusión. También Beckett y Borges. De ambos obtengo una gran dicha estética. Es una estética del silencio. Beckett se mueve rumbo al silencio, refinando el lenguaje hasta que deje de existir, trabajando hacia un punto donde no hay nada más que decir. Y Borges escribe como si la literatura ya hubiera acabado y estuviera escribiendo las notas al pie de un texto imaginario. Pero mi temperamento es totalmente diferente. El futuro de la novela es dudoso. OK. Entonces parto de la premisa del “fin de la literatura” e intento volverlo contra sí mismo. Vuelvo a Cervantes, Fielding, Sterne, Las mil y una noches, al marco artificial y los largos relatos conectados. Me interesan los artificios de la narrativa, lo que puede hacerse con el lenguaje».1 Años más tarde, ajustaría su diagnóstico con otro artículo titulado «La literatura de reabastecimiento» (1979).
Son estos textos los que retoma David Foster Wallace con su también muy célebre ensayo sobre la televisión «E Unibus Pluram», en una especie de parricidio bienintencionado que habla del agotamiento del agotamiento. Wallace –quien se ensambla tardíamente a la corriente que pugnó por el desmantelamiento del modernismo– mira hacia atrás y ve hasta qué punto la obra de los escritores posmodernos se ha impuesto no solamente en las obras literarias, sino en la sociedad toda, y que ha absorbido el discurso irónico hasta volverlo ubicuo en la industria del entretenimiento. Así, Wallace intenta oponerse a la omnipresente cultura de la ironía pugnando por una nueva sinceridad o metaironía. En una entrevista con Larry McCaffery, había usado una analogía perfecta: «Para mí, los últimos años de la era posmoderna se sintieron igual a cómo te sentís cuando estás en el liceo, tus padres se van de viaje y hacés una fiesta en tu casa. Vienen todos tus amigos y hacés esa fiesta salvaje, fabulosa y desagradable. Por unas horas es genial, libre y liberador: se fue la autoridad paternal, la derrocamos, el lobo no está, personifiquemos al rebelde dionisíaco. Pero a medida que el tiempo pasa la fiesta se vuelve más y más ruidosa, se te terminan las drogas y nadie tiene dinero para comprar más, las cosas se rompen y se derraman, hay una quemadura de cigarro en el sillón y uno es el anfitrión y, a fin de cuentas, ese es también tu hogar. Entonces, gradualmente empezás a querer que vuelvan tus padres y reestablezcan un poco el maldito orden en tu casa».2
No sé, verdaderamente, si se pueden seguir leyendo las meganovelas enciclopédicas que dominaron la ficción estadounidense en la era posmoderna como lo hicimos en el siglo XX. En caso que así fuera, conviene aprovechar que todavía pueden encontrarse las reediciones de la obra de John Barth que, en un arranque de locura, publicó Sexto Piso, mientras esperamos horrorizados que La broma infinita cumpla 30 años en 2026 rezando para que, en el medio, no se muera Pynchon.
1. «Heroic Comedy», Newsweek, n.º 68, 8-VIII-1966, pág. 81.
2. Larry McCaffery, «A Conversation with David Foster Wallace». The Review of Contemporary Fiction, 1993.