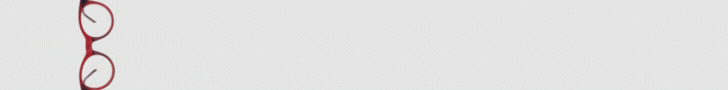Primero, el contexto. La crisis socioeconómica de 2002 hizo estragos sobre una estructura social ya vulnerable, las capacidades de respuesta estatal mostraron sus peores rendimientos y el campo de la seguridad y la justicia penal no fue la excepción. La fractura social impactó en el aumento del delito, la consolidación de la criminalidad organizada y la explosión de la inseguridad; la población carcelaria llegó a su máximo histórico y el trabajo policial mostró una brecha insalvable entre la cantidad de detenidos y la cantidad de procesados.
Un Frente Amplio (FA) moderado se preparaba para sustituir por primera vez a los cuadros políticos tradicionales. Con un programa de gobierno que comprendía a la seguridad como un derecho humano, que diferenciaba el MI (ente rector) de la Policía Nacional (órgano ejecutor) y que priorizaba la problemática del sistema carcelario en clave de emergencia, el inicio de la gestión de Díaz estuvo marcado por los prejuicios, las resistencias y el pase a retiro de una cantidad importante de oficiales. Con su capacidad política para tejer lazos y conversaciones, con su discreta persistencia y con el capital de su credibilidad política y personal, la figura del ministro fue fundamental para construir confianza y enfrentar la grave situación.
El FA se encontró con una estructura policial marcada por las inequidades, los atrasos y las zonas de amplia vulnerabilidad. Se topó también con motivaciones profesionales muy bajas y con vocaciones muy débiles en comparación con las necesidades económicas. Pero el hallazgo más evidente para las nuevas autoridades fue la precariedad de los policías subalternos: bajos salarios, alto endeudamiento, sobrecarga laboral, sometimiento a regímenes horarios diversos, patologías, etcétera. La larga lista revelaba formas de dominación y explotación muy lejos de ser inocentes.
El elenco político que asumió en 2005 buscó desarrollar lógicas de confianza dentro de la interna policial, racionalizar los procesos de gestión, recomponer una línea de trabajo acorde a los principios profesionales, asumir la situación de emergencia del sistema carcelario y administrar las crecientes demandas de seguridad de distintos grupos de la sociedad. Pero la dinámica política se transformó al ritmo de una inmediata oposición partidaria, un reposicionamiento de los medios de comunicación como reproductores y amplificadores de la inseguridad y una sensibilidad colectiva cada día más afín a las seducciones punitivas.
La gestión del MI se destacó en estos rubros: eliminación de ingresos por redes clientelares y promoción de los mecanismos del concurso; designación de puestos de mando en función de perfiles profesionales; incrementos de las remuneraciones reales; redistribución de cargos para corregir desbalances y abrir posibilidades de ascensos; revisión y modificación de los planes de formación, con énfasis en la capacitación del personal subalterno; eliminación de normas de procedimiento policial en flagrante contradicción con las garantías de una democracia; priorización de las necesidades de equipamiento e infraestructura (sobre todo penitenciaria).
Pero algunos aspectos merecen ser reseñados. En primer lugar, se derogó una cantidad de normas que habilitaban la discrecionalidad y la violencia policiales (por ejemplo, el decreto 690/80). Las inercias de la dictadura se hacían sentir, y comenzar a controlar esos impulsos negativos fue una iniciativa esencial. Lo mismo hay que decir sobre los intentos de desmilitarizar ciertas prácticas y rutinas internas. La resistencia se hizo sentir de inmediato bajo los argumentos de siempre: falta de respaldo, Policía con las manos atadas, entre otros. Sin embargo, también fueron evidentes en la interna las voces de respaldo, lo que demostraba la existencia de elencos policiales afines a dejar atrás aquellas prácticas.
En segundo lugar, hubo una apuesta fuerte en materia de «reingeniería» de la Policía. Sus iniciativas más destacadas fueron las recomendaciones para un nuevo sistema de enseñanza policial, la construcción de un centro para la formación unificada del personal subalterno, la incorporación de una estrategia participativa para la elaboración de una nueva ley orgánica policial y la introducción de un marco alternativo para la mejora de las relaciones laborales en el MI y la
Policía Nacional. En este contexto es que surge el proceso de sindicalización del personal subalterno, uno de los cambios internos más importantes en términos de organización y derechos colectivos.
En tercer lugar, hay que mencionar las iniciativas en clave de participación ciudadana, como las Mesas Locales de Convivencia y Seguridad Ciudadana, pensadas como ámbitos abiertos e interinstitucionales de discusión, crítica y aporte sobre los principales problemas de la seguridad local. Nacía de esta manera un proyecto destinado a ensayar sobre la marcha una política de participación que se separaba de la improvisación de las experiencias anteriores. Las Mesas fueron pensadas para el despliegue de una política en el territorio, el acercamiento a la gente, la priorización colectiva de problemas comunes, el estímulo de un modelo de policía comunitaria, el ejercicio estatal de la «rendición de cuentas» y la coordinación con otras instituciones públicas que también tienen responsabilidad en materia de políticas de seguridad.
En cuarto lugar, en medio de un debate cargado de violencia y de afirmaciones falsas, en agosto de 2005 se creó el Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad. Fue un acto de profunda valentía política por parte de Díaz. Hacerlo desde la más irrestricta confianza técnica, sin intervenir jamás sobre los procesos de trabajo o sobre las interpretaciones a ensayar sobre la evolución de la criminalidad, delata un talante político único.
Por último, en el contexto de la emergencia del sistema carcelario, hay que recordar la ley de «humanización y modernización del sistema carcelario» de 2005. Discutida con aspereza y cuestionada con violencia por la opinión conservadora, esta ley propició la liberación anticipada de una cantidad importante de reclusos con el objetivo de aliviar el peso del hacinamiento. Pero fue más que eso: permitió la redención de pena por trabajo y estudio, formó una bolsa de trabajo en la órbita del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, instituyó sendas comisiones para la reforma de los códigos penal y procesal y creó un centro de atención a las víctimas del delito. A pesar de la modestia de su pretensión –iniciar un proceso de descongestión del sistema–, la ley generó una resistencia inusitada por parte de los sectores conservadores, quienes nunca repararon en que, en los dos años posteriores, muchos delitos descendieron y la tasa global de victimización se mantuvo sin cambios.
Sin miedo a equivocarnos, podemos señalar que entre 2005 y 2009 hubo un freno al proyecto punitivo. La gestión de Díaz fue clave para intentar cortar un ciclo y comenzar otro. Su postura fue mirar a los hechos de frente y asumir los problemas con realismo sin perder jamás el rumbo ideológico. Allí radica tal vez su mayor legado. Las voces más reaccionarias y despectivas decían que era el ministro de los presos, un romántico empedernido que creía ingenuamente que los problemas se solucionaban con palabras buenas. Sobre él cayó la acusación de enarbolar las causas sociales del delito, y no faltó quien le cargara a su cuenta la idea de la «sensación térmica» (una expresión acuñada por un ministro blanco a principios de los noventa). Sobre Díaz planearon estigmas y desacreditaciones, y no solo desde el arco conservador. Sin embargo, lo que logró en apenas dos años de gestión sigue resonando.
Legiones de realistas lo sucedieron, abiertos a dejarse influir por las demandas y proclives a una agenda policial insaciable. Y aquí estamos hoy, peor que nunca, repitiéndonos hasta el hartazgo y sin rumbos claros. ¿Será que estamos así porque nunca nos atrevimos a ir a fondo? ¿Haberlo intentado nos hubiera dejado en un lugar peor al actual? Con Díaz hay que recuperar no solo la memoria de lo que se hizo, sino además las razones que daban base a sus acciones. Su capacidad argumentativa para hacer política en el campo de la seguridad es la que tenemos que reconstruir con urgencia. En medio de una política que olvida, que cercena, que estigmatiza y que se somete con facilidad a las retóricas pragmáticas, en sus discursos podemos hallar fuente de inspiración. Con José Díaz, la política pasó por el MI en su sentido más verdadero.