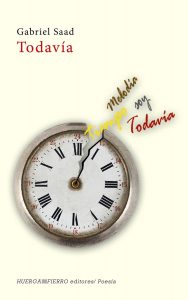—Cómo conociste a Felisberto Hernández, a quien tanto contribuiste en difundir cuando hacerlo no era una facilidad? —Mi familia materna mantenía una amistad de años con su familia; mi madre conservaba una foto en la que yo estaba en brazos de Felisberto cuando tenía dos meses. Fue alguien muy presente en mi vida a partir de su regreso de París, en 1948. Después de su divorcio de María Luisa quedó en una situación económica muy difícil. Vivía con su madre, Calita, en una pensión de la calle Chaná (la recuerdo como un subsuelo con cuartuchos divididos por tabiques de madera compensada), trabajaba en AGADU (trabajo que odiaba) y los amigos se habían organizado para ayudarlo. Venía a almorzar a casa de mis padres tres veces por semana. Los viernes iba a cenar a lo de Guido Castillo. Empecé a l...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate