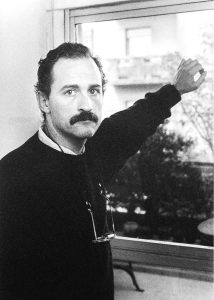Ya es un rito al que me he acostumbrado y sigue hasta hoy, incluso cuando casi todos los que trabajaban hace 20 años en Brecha se han retirado. Por eso, hoy es un ritual más bien triste y solitario. Pero entonces era un viernes a la tarde y marchaba a buscar el semanario para ver cómo había salido la tirada y discutir el resultado con los colaboradores de Cultura. En el fondo el rito se sostiene, creo, en la textura del papel y el olor de la tinta. Desventurados son los que no aman el papel de diario: el más pobre y el más rico de todos los papeles. Era un viernes a la tarde y la pequeña habitación dedicada al sector de Cultura de la redacción de Brecha –bah, la oficina de Rosalba– estaba llena de gente: Rony, Ana Inés, las dos Alicias (Torres y Migdal), Jorge Albistur. Fermín, que se asomaba con un dibujito, y tantos otros… todos apretados como en una película de los hermanos Marx.
El ambiente está enrarecido por una nube de tabaco, pero es cristalina la camaradería que flota en el aire. El periodismo es una casa antes que una escuela y es una escuela antes que un trabajo. Pero es también un trabajo y una manera de rebuscarse la vida. Eso lo sabe mejor que nadie Rosalba: no se queja nunca del volumen descomunal de material que tiene para editar a velocidades inverosímiles.
Ahora, en mi recuerdo, preside la reunión detrás de una pila de libros, aunque solo acota una risa ronca o cuenta alguna anécdota del exilio en su amado Perú. Cuando la tertulia se pone intensa y cobra ribetes de furia encendida –que la película que ganó el Oscar es una porquería inmensa, que tal escritor es malísimo y además es un facho–, Rosalba pone los paños en remojo diciendo que no hay que olvidarse que nuestras reseñas sirven principalmente para envolver pescado.
Nadie puede ofrecer una buena crítica pensando en ese oloroso destino, pero hay que reconocer que le quita un poco de drama al asunto, de carga excesiva y de excesiva literatura a la hora de ponerse a escribir. Quizás ella lo pensaba seriamente y gracias a ello conseguía lo que ninguno de nosotros: un estilo templado que conjuga sensibilidad con inteligencia y agudeza de observación, una forma de exponer las ideas que trasluce un conocimiento profundo de la condición humana o de lo que hay de humano en todas las condiciones del ser, de los seres. La prosa de Rosalba posee claridad y llaneza –nada de pompa ni academicismos, por favor– y una dosis justa de emoción a flor de piel. No he visto en ningún escritor ni escritora lograr ese registro de forma espontánea sin que se notara al menos una pizca de esfuerzo: un tono como surgido naturalmente de su línea de pensamiento.
Cuando sugerí compilar su columna «Razas de gente» para llevarla a un libro se echó a reír de buena gana. No le interesaba. Su casa era el periodismo. Su casa era el papel de diario, el que sirve para envolver el pescado, pero también el que se lee con fruición y el que se usa de abrigo bajo la ropa mojada, el que enciende una hoguera y el que nos explica el mundo. Su casa estaba con sus amores: los padres, los hijos, los nietos, los amigos y los colegas del periodismo que comparten con ella el mismo amor al papel de diario, dure lo que dure.
Como de bajo ruido, entre líneas, leo en cada nota de Rosalba una esperanza sincera en los actos últimos de las personas, una tolerancia y una comprensión redentora de la naturaleza humana. Algo cercano a la utopía, casi religioso.
Hace muchos años, ella inició un juego en el que empezaba un mail o un comentario diciendo que yo era su crítico preferido y yo le replicaba que era mi editora predilecta. Pero los dos sabíamos que aquello era un gesto cariñoso de su parte para hacerme olvidar mis dudas eternas de escritor primerizo, eternamente primerizo. ¿Cuánto le debo como amiga y como profesional? No sé decirlo. Y todo este tonto balbuceo no es otra cosa que un intento de despedida que en el fondo no quiero ni puedo hacer. Yo te seguiré escribiendo en secreto, Ros, como mi editora predilecta, y tú me seguirás corrigiendo con tu paciente sonrisa.