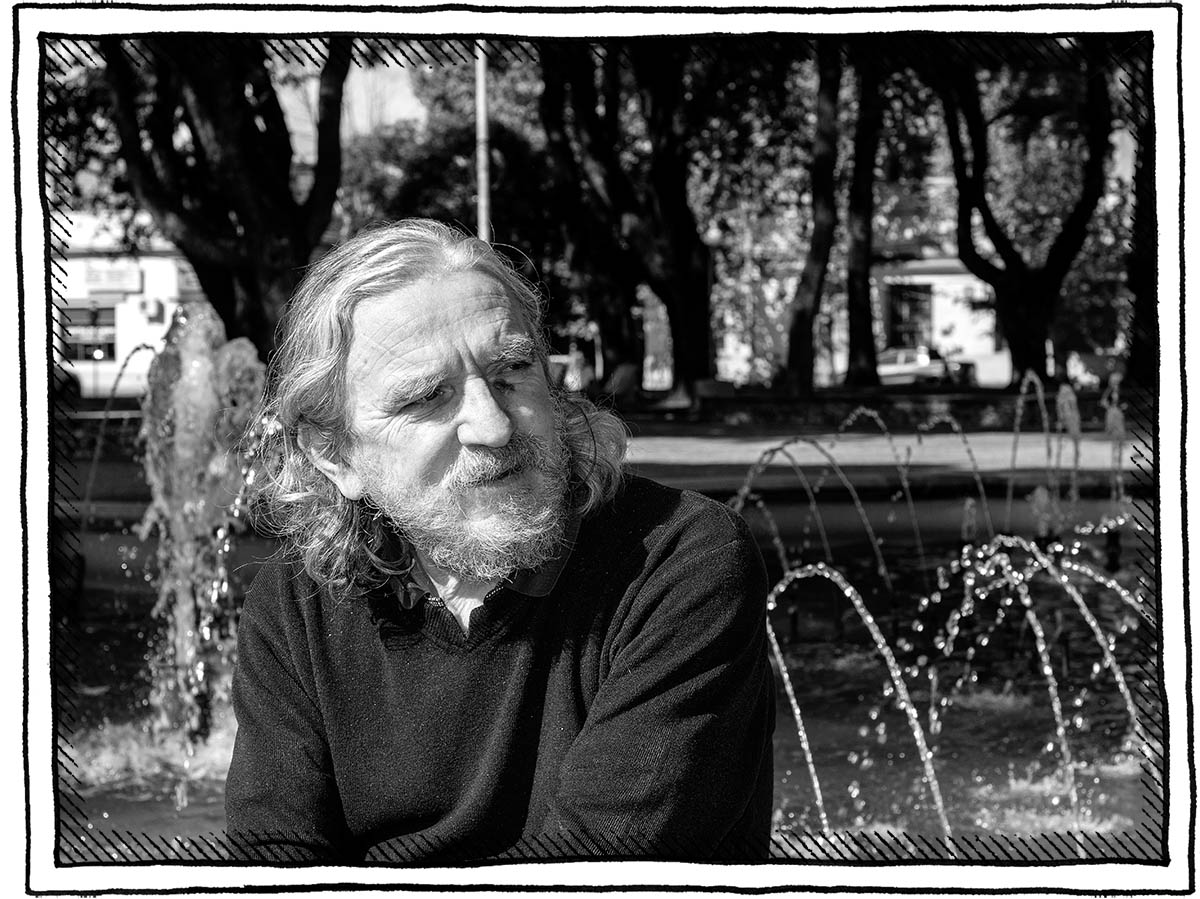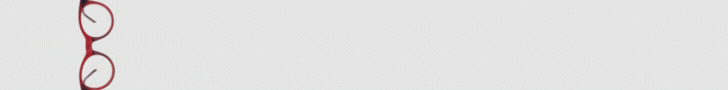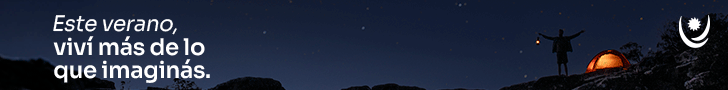—Muchos preconizan una crisis o un desplazamiento de la literatura en lo que va del siglo XXI: su legitimidad o su prestigio cultural como vehículo privilegiado del debate intelectual, dicen, estaría socavado o se habría corrido de lugar a raíz de los cambios tecnológicos, aunque no solo por ellos. Se postula también una «democratización» de la práctica de la escritura (y no ya solo de la literatura) como de su prescripción (la autoedición, los blogs, las redes sociales, los booktubers, etcétera). ¿Creés que este diagnóstico tiene asidero?
—Un poco antes del siglo XXI comenzaron a ocurrir dos mutaciones. La primera es la consumación absoluta y totalitaria del capitalismo, o si querés decirlo de un modo que ya nos suena menos tremebundo, la globalización. Lo otro, aunque tal vez sea el mismo proceso, es algo así como la resurrección tecno de Dios. Como recordarán los lectores, a finales del siglo XIX, el finado [Friedrich] Nietzsche escribió que Dios había muerto. Se trataba, en realidad, de una noticia vieja, anunciada en un estilo catastrofista y sensacional. Desde los inicios de la modernidad profanadora y humanista, aquella gran defunción ya estaba decretada. Ya en el siglo XV, Pico Della Mirandola nos había informado razonablemente que no hay intervención de la providencia en el movimiento de la historia.
Pero ahora la técnica ha posibilitado el ensamblaje digital de Dios; hemos suscitado una entidad omnímoda que puede responder todas nuestras preguntas, prever y determinar los comportamientos y obrar milagros día tras día. Dios ha revivido. Es trascendente e inmanente a la vez; ese inabarcable ente automático que nos ha sustituido, que ya no parece necesitar de un sujeto humano, está presente en cada hecho trivial de la vida de todos y su poder se extiende más allá de lo que podemos concebir sin zambullirnos en el absurdo.
Ante esto y ante el éxtasis de la mercantilización capitalista resulta esperable que esos desplazamientos o corrimientos, o esas crisis o socavamientos que mencionás, afecten no solo a esta tradición que llamamos literatura, sino al arte en general, a la política y a la civilización. Todo está en riesgo o en proceso de cosificación serializada; todo está siendo electrocutado por la hiperconectividad.
La escritura, en el puntual comienzo de la historia, y, milenios más tarde, con la modernidad, la imprenta fueron precuelas de esta estupefacción electrónica. Aquellas tecnologías de perpetuación y de sobreabundancia comenzaron a montar este presente incesante y superpoblado de la infoesfera. Uno de los más famosos sonetos de Quevedo da cuenta de estos milagros tecnológicos: «… vivo en conversación con los difuntos/ y escucho con mis ojos a los muertos…». Y después, dirigiéndose a Gutenberg, dice: «Las grandes almas que la muerte ausenta/ de injurias de los años vengadora/ salva, oh gran Don Joseph, docta la imprenta». Y en la misma época, Lope –o al menos uno de sus personajes– plantea ciertas alarmas sobre la proliferación, parecidas a las que proponés en tu pregunta: «Porque la confusión, con el exceso,/ los intentos resuelve en vana espuma/ y aquel que de leer tiene más uso/ de ver letreros sólo está confuso». Más adelante aclara: «… débese esta invención a Gutemberga [sic]/ un famoso tudesco de Maguncia».
Dicho esto, bajemos un cambio. Porque no es de buen gusto, y puede ser ridículo, que un jubilado de Treinta y Tres venga a proferir sentencias extremas sobre la extinción del mundo tal y como lo conocemos.
Porque también es verdad que los mismos procesos e ingenios que han creado este estado de explosión sostenida en el que sobrevivimos posibilitan que, si alguno de los lectores de esta entrevista aún no conoce, yo qué sé, Macbeth o El lugar o Cándido, pueda agarrar el celular y de inmediato ponerse a leer a Shakespeare, a Levrero o a Voltaire. Eso mientras espera a ver si la civilización se extingue o no. También puede esperarse, con cierta ingenuidad, que en algún lugar alguien esté por escribir un poema o una novela genial. Y todavía hay más posibilidades de las que había en tiempos de Lope y de Quevedo de que ese texto llegue a nosotros.
—Esto ya es meramente especulativo, pero encuentro que cada vez se publica más, que hay una avalancha editorial desorbitada por estos días. Parece que hubiera más escritores que lectores. Pero ese hiperestímulo no es debidamente desembrozado ni digerido y tiende a ser percibido como atomización. La crítica literaria también está diluida o diseminada, y no hay quienes atajen la avalancha, la ordenen, la cartografíen, la jerarquicen. Al parecer, ahora, eso es cosa de algoritmos.
—Ya hace más de 60 años, [Marshall] McLuhan señaló que, al verificarse la transición de la secuencialidad alfabética propia de la galaxia Gutenberg hacia la simultaneidad electrónica, propia de la modernidad tardía o pos, la mente abandona su modalidad crítica para ingresar en la dimensión mitológica. Más recientemente, y creo que más cerca de esta especulación tuya, Bifo Berardi escribe que la dialéctica ha sido sustituida por la convulsión. La hipersolicitación incesante irradia una cantidad de información mucho mayor de la que el cerebro puede procesar. Era lo que denunciaba Lope cuando comenzaba a pulular el libro impreso: el sujeto confundido o jaqueado por la irrupción de una tecnología del exceso.
Según Berardi, el cuerpo colectivo descerebrado –la sociedad, la cultura, la civilización– reacciona de modo convulsivo, es decir, meramente fáctico, sin propósito ni sentido, violento a veces. Este tipo de movimiento ha sustituido al devenir, conducido por la voluntad, mediado por la crítica o la política que es, o era, el modo de ocurrir propio de lo que conocemos como historia. Me parece que esta situación que describís como impotencia crítica o caos en el campo de la literatura es parte de una fenomenología más amplia. Como Le Bateau ivre [El barco ebrio, poema de Arthur Rimbaud],los despojos de aquel universo de sentido que supo ser la literatura se dispersan sin GPS por la realidad aumentada. Sin embargo, tratándose la literatura de una práctica desviante o de un delirio de la escritura, bien puede ocurrir que –como al barquito de Rimbaud– esa deriva desnorteada pueda llevarla a lugares alucinantes.
—Aun así: ¿qué creés que está pasando con la crítica literaria ahora y, en particular, en nuestro país? Parece campear el «reseñismo», o las secciones culturales como receptáculos dóciles de las agendas del mercado y las editoriales. No encuentro que haya verdaderas operaciones críticas, al menos no en la prensa escrita. Uruguay supo tener una tradición vigorosa en este sentido.
—Además de los comentarios de partidos de fútbol en la radio o en diarios y revistas, mi primer acercamiento a la crítica, al entrar en la adolescencia, fue a través de algunos ejemplares discontinuados y atrasados de la revista Pelo, que me prestaba un primo mayor. Tenía una sección llamada «Las páginas negras», en las que se practicaba la defenestración irónica y venenosa de las obras y los intérpretes de la música complaciente o comercial o música sha-na-na (aquello que aquí se conoció luego como porteñada: Los Náufragos, Safari, Industria Nacional, etcétera), era el enemigo de la música progresiva. Pelo era el Pravda de lo que luego se instituyó como rock argentino. «Las páginas negras»eran parte de una estrategia de resistencia, de formación de un público que se autopercibía iniciado, y –hay que decirlo todo– de construcción de un nicho de mercado. Desde aquellos lejanos días del siglo pasado he añorado «Las páginas negras». Creo que el señalamiento de lo detestable es una forma muy eficaz de resistencia o –como era el caso– de contracultura; es el bajorrelieve de una poética. Y ahora los letrados, necesariamente, tenemos que colocarnos en un lugar de resistencia. Pero, como me dijo con sarcasmo triste el editor español Manuel Turégano, «ahora no hay libros malos».
Como suele ocurrir con tantas calamidades mayores y menores del Uruguay, hubo quien atribuyó razonablemente esta cordialidad acrítica a una cuestión de pequeñez: somos pocos y nos conocemos. Casi todos somos jueces y partes; todos tratamos de hacer lo mejor que podemos en esto, que es tan poco lucrativo. Más o menos esto me señaló Felipe Polleri, hace mucho, deplorando que Ramiro Sanchiz hubiese publicado una reseña devastadora sobre un libro de Pablo Casacuberta. Pero Uruguay siempre fue chico, y es verdad que tiene una especie de tradición crítica. Podemos empezar por las elucubraciones insultantes y agudas de [Julio] Herrera y Reissig en el Novecientos. Hace mucho que no ojeo el intento totalizador de [Alberto] Zum Felde, pero sospecho que no debe ser tan deleznable como sostuvieron sus sucesores. Me refiero a la generación del 45, que se instituyó a sí misma como «la generación crítica». Es verdad que sus oficiantes cometieron arbitrariedades y metidas de pata, pero fueron arrolladores y eficientes; supieron inventar laboriosamente como una comandita fundacional. Más recientemente han sido muy importantes los proyectos de Sandino Núñez, no fundamentalmente en el campo estético, pero también en él: La república de Platón, Tiempo de Crítica, Prohibido Pensar. Revista de Ensayos. Y Amir Hamed sostuvo hasta el final su obstinación crítica desde sus columnas de Insomnia, luego reunidas en un libro póstumo; en Crac, que creo que solo fueron dos números, y, sobre todo, en la web Henciclopedia. Finalmente, como debe ser, seré propositivo: voto que Brecha incorpore una sección llamada Las páginas negras.
—Será tenido en cuenta. A la vez que todo esto, en América Latina, acompañando la cuarta ola o marea feminista y porque el mercado es por definición oportunista, brotan por todos lados escritoras, escritoras muy buenas y a la vez muy premiadas, que han conseguido un enorme prestigio internacional. ¿Cómo observás este fenómeno?
—Desconozco la teoría feminista. A esta altura tengo que resignarme a ignorar algunas cosas que sospecho interesantes. Pero nadie puede dejar de ver la práctica política de los feminismos. Eso ha abierto puertas, ha posibilitado que tantas cosas alcancen su potencia: entre otros fenómenos, la narrativa de las mujeres. Algunas tematizan de un modo directo la perspectiva de género y otras no. Eso no importa. Calculo que de un lado y de otro habrá buena y mala literatura. Es evidente que hay una pléyade de argentinas. Creo que [Mariana] Enríquez es una gran cuentista. También me gustaron sus crónicas sobreSuede, pero no pude con su novelón Nuestra parte de noche y su personaje de señora gótica que está de vuelta del reviente me cansa un poco. La virgen cabeza, de [Gabriela] Cabezón Cámara, es una especie de alucinación terraja que me hubiera gustado escribir y que me gustaría ver filmada por un director barroco. Ya Las aventuras de la China Iron me pareció demasiado apegada a la fórmula feliz y con más dificultad para convenir lo verosímil. De [Samanta] Schweblin solo leí Distancia de rescate, y me decepcionó un poco, tal vez porque tenía demasiados prejuicios favorables. El viento que arrasa, de Selva Almada, es una muy buena novela: es ascética e intensa, en la tradición de [Carson] McCullers y Flannery [O’Connor]. En fin, seguro que pasado mañana nos daremos cuenta de que fulana era un bluf o descubriremos una genia nueva. Ya sabemos quiénes son las mercachifles y que hay oportunistas. Pero esas cosas ya ocurrían cuando esta especie de boom de las mujeres no había llegado para democratizar un poco las cosas.
—Yendo al otro costado del asunto: ¿la lectura en digital y, en particular, en el celular, que conlleva la interrupción como norma, supone una experiencia de lectura distinta a la que proporciona el libro en papel? Hay una economía de la concentración distinta, me parece, y eso está dado, en parte, por el soporte.
—Sospecho que esa cuestión debe de tener más que ver con las neurociencias que con la literatura, por lo que habría que dejar la opinión, al menos la mía, fuera del asunto. Yo acumulo libros y creo que prefiero los libros, pero seguramente es por una costumbre de la que soy oriundo. He leído mucho en la pantalla, y creo que es mejor Shakespeare en el celular que ningún Shakespeare. Leí el Ulises en una laptop, consultando permanentemente otro PDF con las notas en inglés de [Don] Gifford y [Robert] Seidman. Pero no sé si podría leer La broma infinita [de David Foster Wallace] en un celular. Estoy seguro de que, en esta frontera transhistórica que nos tocó, hay mutantes equipados con códigos incompatibles entre sí. Y una confesión impertinente: tengo nostalgia de las revistas con buenas ilustraciones.
—Pero ¿creés que los cambios tecnológicos han modificado la literatura en relación con su forma y su género; lo híbrido, lo fragmentario, lo omnívoro, el scrolling y el zigzagueo tan propios de internet?
—Me da la impresión de que en la narrativa las estructuras permanecen estables. Los profesores de Literatura enseñábamos que hace un siglo y pico habían aparecido [Marcel] Proust, Henry James, [Virginia] Woolf, [James] Joyce y [John] Dos Passos, y entonces todo se había desarticulado o había estallado. Pero eso ocurría lejos del público. La narrativa masiva seguía apegada a los protocolos clásicos: [Jules] Verne y [H. G.] Wells, los folletines, los pulps, los relatos de Amazing Stories. Por otro lado, si uno lee ahora a [Guy de] Maupassant o a [Gustave] Flaubert o a [Horacio] Quiroga, cada tanto se encuentra con que tal o cual cosa parece haber sido escrita para el cine: es que el cine tomó muchos dispositivos de aquel modelo narrativo clásico, anteriores, incluso, al siglo XIX, que ya estaban en Dante, en Shakespeare, en Voltaire. Y, como me parece que la narrativa libresca quiere parecerse a la industria del entretenimiento o ser metabolizable por ella, permanece más o menos apegada a esos protocolos. Los juegos o renuevos, como los que ensaya, por ejemplo y entre nosotros, Leonardo de León, tienen que ver más con la tradición literaria de la ruptura que con los medios digitales: vienen más de Oulipo [grupo de experimentación literaria] que de Instagram.
—¿Qué podría explicar la actual prevalencia, al menos en Latinoamérica, de géneros como el terror, el gótico, la fantasía, la ciencia ficción, lo fantástico?
—Confío en tu percepción sobre esa prevalencia, porque yo no soy aficionado a esos temas. Lo que sí es evidente es que hay un uso diferente del concepto género. Ya no lo usamos para designar lírica, narrativa, dramática y ensayo. Hace ya bastante tiempo que género señala subespecies de la narrativa que se apegan con más o menos rigor a ciertos protocolos de estructura y de contenidos que han sido bendecidos por la industria del entretenimiento. Pasa también con el policial y la distopía. El público se segmenta en guetos de freaks de tal o cual género. Me da la impresión de que quedan pocos lectores de, por ejemplo, aquellas novelas grandes e invertebradas que se apropiaban, con cierta monstruosidad, de otros géneros. Las cosas funcionan así: los géneros vienen de la imprenta, de la narrativa populista, de los folletines, de los pulps, etcétera, desde ahí hicieron su crossover al audiovisual; entonces la literatura quiere producir modelos que puedan regresar con comodidad al audiovisual. O que puedan ser aceptados de modo más confortable por lectores habituados a las plataformas de streaming. He leído hace poco dos buenas novelas: O drible, del brasileño Sérgio Rodrigues, que Anagrama publicó como El regate, y Mundo anclado, demi tocayo, el mexicano Alejandro Espinosa. Ambas fabulan mundos muy diferentes entre sí, pero con densidad y verosimilitud. Ambas inscriben sus tramas y personajes en una red de referencias políticas y culturales muy compleja y fluida. Pero ambas, cuando se acerca el desenlace, ensamblan una resolución chandleriana. De este modo el lector debe interpretar todo lo anterior, que resultaba conmovedor y novedoso en sí mismo, como el mero planteo de un problema policial. Me pareció una especie de postizo para cumplir con los algoritmos del género. Hace 80 años [Jorge Luis] Borges y [Adolfo] Bioy [Casares] crearon El séptimo círculo en manifiesta defensa de la racionalidad, del placer de la imaginación controlada, y en contra de los desbordes pretenciosos y absurdos del psicologismo y de las tramas invertebradas. Hoy, probablemente, habría que maniobrar al revés, y propiciar una colección de ficciones degeneradas.