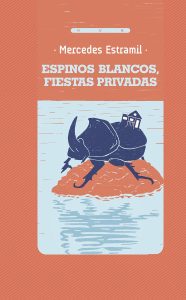Aunque Magela Rilla Manta diga ser una persona que le escapa a las definiciones, su escritura la precede. En ella se transparentan elementos de su historia personal, cultural, profesional; en fin, identitaria. Formada como musicóloga en la Escuela Universitaria de Música, y habiendo tocado la flauta traversa hasta hace poco tiempo, desde muy joven la lírica es parte de su universo existencial. Esto se percibe y se siente cuando uno lee Probar con el olvido, su primer libro de poesía, publicado en la colección Devuelo de la Editorial Yaugurú. Por eso, hay que leerlo en voz alta.
Probar con el olvido está integrado por cinco partes y un poema epílogo. Cuatro de estas secciones se inauguran con un epígrafe –versos en cursiva que pertenecen, salvo en una oportunidad, a algún poema que se encuentra en la sección que el mismo epígrafe presenta–. Además, cada nueva apertura es acompañada de una ilustración que, como los óleos de la tapa y de la contratapa, son creación de Manuel Rilla, el padre de la autora. Así, la mezcla entre las diferentes formas artísticas resuena en el libro y armoniza el sentido de la cotidianeidad que pretende esbozar. Como en un recorrido desde la música hasta lo más riguroso que propone el sentido del olvido y su nostalgia, el peso de lo cotidiano se impone desde el inicio, con el primero de los epígrafes, que propone «planchar la camisa para el próximo día». Este verso, perteneciente al poema «Sol menor», que integra la primera parte, denominada Tonalidades, funciona como metáfora sobre la angustia que evocan los días domingos. Podríamos decir, entonces, que el punto de partida del libro plantea una especie de cierre insinuado por el tratamiento del domingo, y también por la idea del atardecer impreso en el primer poema. En «Si menor» el yo lírico comienza expresando: «Hay una hora crucial/ […] doblando la página del día». Si nos fijamos, esta noción de lo rotativo no se percibe solo en esa noción de lo circular, sino que aparece matizada en las notas musicales que titulan los poemas de esta parte, y en la musicalidad misma de los versos y la palabra que ordenan, no solo esta sección, sino todo el libro.
Esta circularidad opta por mostrarse de forma más explícita en la cuarta parte, Interiores, e instaura una línea de lectura para todo el texto. Si miramos con atención, términos como espiral, calabaza, curva, péndulo, rodillo construyen un campo semántico con la clara referencia al trazado de la vida siempre en redondo, a veces de forma literal, otras por medio de la connotación de las imágenes o las sugestivas metonimias. Esto se amplía si miramos los verbos y otras expresiones que nos hacen pensar en el doblar, en la rotatividad, en el moler y el demoler «reconstruyendo secuencias de cotidianeidad», en «el futuro comiéndose memorias/ y mi madre/ efímera/ ¡planchándolo!». Una vez más, ahora machacado más crudamente en este poema, pervive la noción del vivir y el quehacer diario y cíclico, que, además, es femenino y maternal –manifiesto, nuevamente, a través del acto de planchar–. No solo estamos frente a la exhibición de lo doméstico, sino también ante una especie de mandato de preparación, de un limpiar, un estar sin marcas para una mejor apariencia, o futuro.
Es esta circularidad de lo cotidiano que genera la cadencia en los versos y que plantea no solo esa noción de la repetición en el diario vivir, sino la supervivencia de una tradición, principalmente femenina y doméstica: aquella que da ritmo a una existencia, y que debe revisarse para perdurar. El olvido no es más que la contracara del recuerdo de esa tradición que aparece constante en el cloqueo del reloj, que se siente en los colores y en el tempo musical: escenas de la vida misma y de otras vidas pasadas. Allí se mezclan el inicio y el fin, en el comienzo reiterativo de un amanecer o de un ocultamiento. Una página en blanco que propone la nada y el todo al mismo tiempo. «Un final profundo/ una pared recién pintada», como rezan los últimos versos del epílogo.