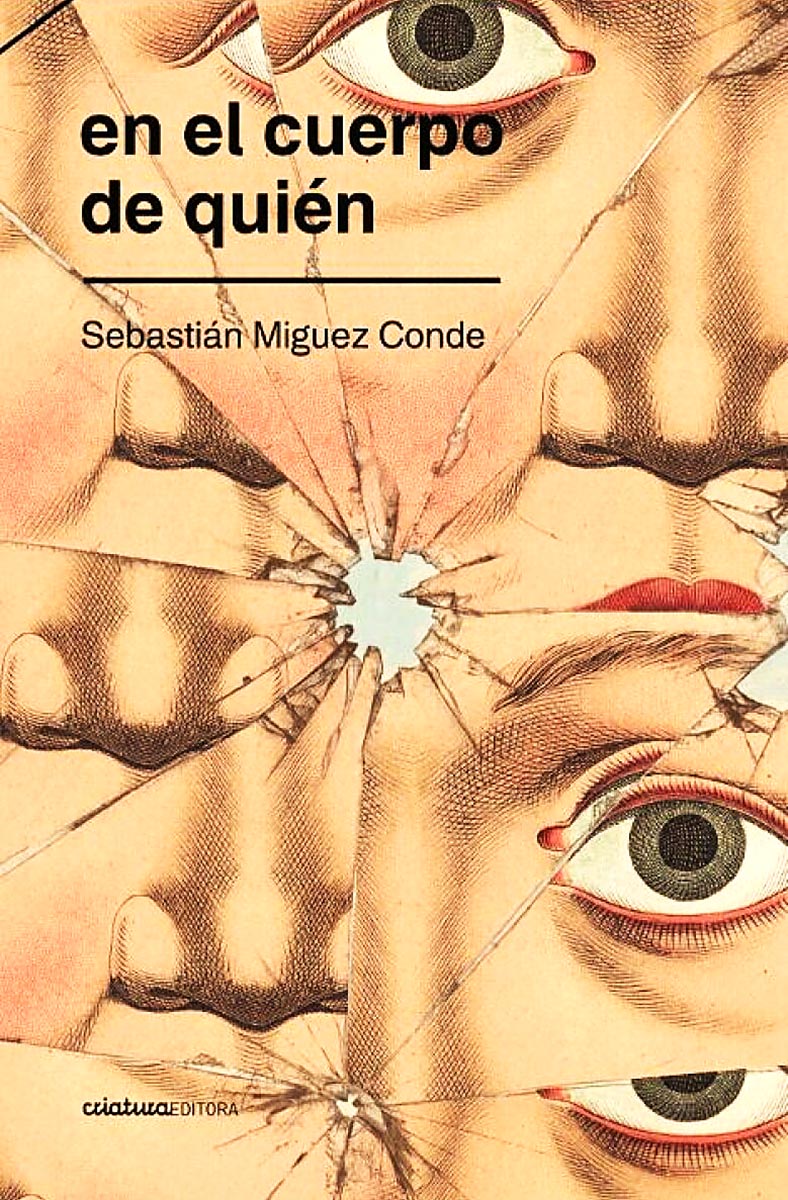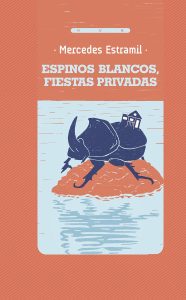No es esta la primera obra del escritor. Siempre dentro del género narrativo, Miguez Conde empezó su carrera integrando antologías de cuentos. En 2016, tras la mención de este mismo concurso para la edición del año anterior, publica la colección de cuentos La raíz de la furia. En 2018 recibe el premio del Ministerio de Educación y Cultura a la obra inédita por Los fantasmas de la cerrazón, que es una versión originaria de su primera novela, publicada en 2019: Nadie está muerto mucho tiempo. Como la segunda y última novela, la anterior y el libro de cuentos han sido editados por Criatura Editora.
El lector de Miguez Conde es, seguro, un individuo en constante cuestionamiento, quien con mucha paciencia se embarca en la tarea de descarnar un panorama caleidoscópico. Cuando encuentra, lo que encuentra está colmado de irregularidades. Dicho esto, se puede pensar que la literatura de Sebastián Miguez Conde se caracteriza por hurgar en la alteridad. Sus relatos –ya sean sus cuentos o sus novelas– están cargados de personajes que, más allá del minimalismo con que a veces son descriptos, no son lo que parecen en esa primera presentación. O, mejor, y para ser más precisos, son estos personajes que en la linealidad de sus apariencias están integrados por desajustes que los transforman en seres mucho más complejos, en individuos tan diversos que, a pesar de la verosimilitud espacial que habitan, se cuelan en ambientes o percepciones fantásticos. En ese caleidoscopio, no siempre se unen todos los reflejos. Por momentos, las escenas o los episodios que exponen la cotidianeidad de los personajes para comprender sus historias particulares funcionan simplemente como impresiones o destellos que cumplen la función de mostrar un aspecto más de una situación o de un personaje. Así, el universo narrativo de esta novela se harta de chispazos que muchas veces no se vinculan necesariamente con el hilo de la trama o con la idea central que plantea el nudo. Así, el universo narrativo de esta novela, en la linealidad pretendida por la búsqueda, no deja de revelar cabos sueltos. Vale preguntarse para qué este machaque continuo de irregularidades como técnica narrativa. Quizás se quiera urdir un rasgo de extrañeza, quizás un salirse de los esquemas planteados por las tradiciones o las modas, quizás se quiera dar un paso más dentro de la hibridez posmoderna latinoamericana. Así, el universo de esta novela es un universo, un cosmos lleno de astros multiformes –y digo astros, ya que cada ser o situación es único y particular en la heterogeneidad– que, por momentos, se alinean para mostrarnos el camino, y, por otros, brillan desparejo. Si aspiramos a integrar o dibujar la constelación, como lectores, debemos estar atentos al detalle de eso que quiere escaparse –de eso que es algo que no es–. De otro modo, resta perdernos.
HABITAR LOS DESENCUENTROS
Es difícil precisar qué es lo que efectivamente quiere contarse. Compuesta de 22 capítulos, numerados en sentido descendente, en la novela, el narrador, Gonzalo, busca a Adrián, un hombre muerto. Toda la novela es la narración de esa búsqueda que va a terminar convirtiéndose en otra. El texto comienza con la escena más impactante de todas: al encontrar el cuerpo pendulante de su madre ahorcada, Gonzalo recuerda en un flashback un momento de su infancia en que su madre, «hermosa, pura y buena, jadeando guturalmente, los ojos en blanco», es penetrada por don Antonio, su patrón, en una escena colmada de violencia. Luego, esa fuerza narrativa se diluye en capítulos que no siempre colaboran significativamente con el eje de lo que se cuenta, sino que, como esa fuerza inicial, también se diluyen y diluyen. El discurso y el relato de Gonzalo son dirigidos a Julia, una periodista, la receptora final del proceso indagatorio. Está claro que se juega con la idea de la novela detectivesca o policial, pero que, como percibimos desde el comienzo, esta no lo es. A la investigación se suman otros personajes que, sin portar rasgos de Sherlock Holmes, poseen características que aportan –o importan– en sí. Quizás sea en ellos que radique el verdadero porqué de la narración. Madres que, inmersas en la demencia, la enfermedad o la marginalidad, más allá del sacrificio que hacen para cumplir el rol, no logran el objetivo. Un hombre como Matías Montesano –otro de los fervientes investigadores–, que en su desbordante relato configurador de masculinidad no puede escapar del vínculo sentimental que tuvo con Adrián. El mundo de Nuncio, la amiga trans que ayuda a Gonzalo en la búsqueda y es quien guía a los personajes por la Ciudad de la Furia. Una vieja vecina de Nuncio que vive con un nieto que no lo es. La continuidad sonora en el ambiente, integrada más por «el cantar de culebras» que siente el narrador que por la música que escuchan los personajes. En sí, nadie ni nada está en el cuerpo que debe estar. Menos en el cuerpo que muestra el relato que materializa esa existencia repleta siempre de una violencia que proviene del interior y del exterior de los propios cuerpos.
En esta, como en su anterior novela, se busca a Adrián, que está muerto, pero hay quienes, como Gonzalo, aseguran haberlo visto aún con vida. Adrián aparece, no queda claro si efectivamente o en el espejismo. Al final, la arista se disgrega y ya no solo hay que seguir buscando a Adrián, sino también al mismo narrador. Hay que buscar, parece que de eso se trata: de buscar y seguir buscando. Si somos lectores con las mismas pretensiones que Edipo, quizás, entonces, la clave esté en el inicio del todo y debamos revisar bien la pregunta indirecta que titula la novela.