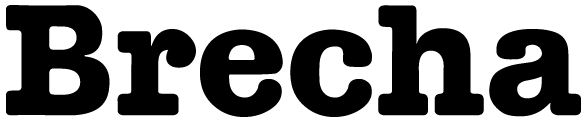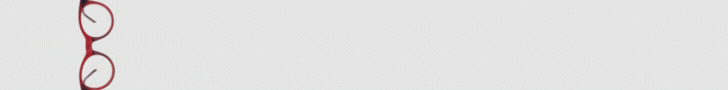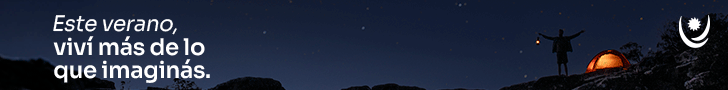Mientras la discusión presupuestal se abre paso en el Parlamento, el país presencia un movimiento silencioso pero profundo: el rediseño del sistema de gobernanza de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI). No es un detalle técnico ni una simple reestructuración administrativa, es una mutación política que redefine quién decide sobre el conocimiento y quién puede orientar su sentido.
El proyecto de ley de presupuesto 2025-2029 introduce una serie de artículos que transforman radicalmente el modo en que el Uruguay concibe su sistema científico-tecnológico. Lo hace, además, en el marco de una ley que no fue pensada para ese fin. No es menor: legislar sobre el futuro de la ciencia en una ley presupuestal no permite jerarquizar una discusión vital para nuestro país.
El corazón de la propuesta del Poder Ejecutivo radica en la creación de una secretaría nacional de ciencia y valorización del conocimiento (SNCVC), dependiente de la Presidencia de la República, y de un nuevo programa (Uruguay Innova), también bajo la órbita presidencial. Ambos organismos tendrían competencias para definir políticas, distribuir fondos y trazar el futuro del sistema.
El nuevo modelo concentra la decisión científica en el Poder Ejecutivo, elimina buena parte de la autonomía institucional existente y relega los ámbitos deliberativos, como el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (Conicyt), a un papel decorativo. Se está construyendo un sistema bicéfalo en el que dos organismos –la secretaría y Uruguay Innova– coexistirían sin control parlamentario y con el riesgo de superposición o contradicción entre sí.
El resultado es un sistema de ciencia presidencialista, en el sentido literal del término: el conocimiento pasa a ser gobernado desde la cúspide del poder político. Se sustituye un esquema de articulación plural por una estructura vertical, subordinada a los ministerios del área económico-productiva.
El fin del espacio plural: ciencia sin educación, conocimiento sin cultura
Uno de los aspectos más llamativos del rediseño es la ausencia del Ministerio de Educación y Cultura en la gobernanza del sistema. En el esquema propuesto, los únicos ministerios con voz son los vinculados a la economía y la producción: Economía y Finanzas, Industria y Minería, Ganadería, Agricultura y Pesca, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
El mensaje simbólico es contundente: la ciencia se entiende como instrumento de competitividad, no como bien público ni como componente de la cultura democrática. Se refuerza así una lógica utilitarista del conocimiento, en la que investigar equivale a innovar, e innovar, a producir valor de mercado. La ciencia deja de pensarse como parte del tejido cultural y educativo de la sociedad para convertirse en una herramienta de «valorización del conocimiento», expresión que, en su aparente neutralidad técnica, oculta una profunda operación ideológica: la conversión del saber y la producción científica en mercancía.
Hasta ahora, el Conicyt representaba un espacio de deliberación interinstitucional, donde participaban la Universidad de la República (Udelar), las universidades privadas, los trabajadores, el empresariado y el propio Estado. Esa composición, con sus tensiones y contradicciones, era expresión de una idea básica: la ciencia es un asunto público que requiere debate y cooperación entre actores diversos.
La propuesta presupuestal sustituye esa representación institucional por una integración a título personal, con 12 miembros designados por el Poder Ejecutivo o propuestos por distintos sectores. Se borra, así, el principio de representación colectiva. Lo que queda no es una mesa plural de política científica, sino un consejo de notables. Esa despolitización de la deliberación científica es, paradójicamente, un modo de repolitizarla desde arriba: al eliminar la diversidad de voces, se consolida el monopolio del Ejecutivo en la definición de prioridades. Lo que se juega aquí no es solo una disputa administrativa, sino un cambio de paradigma: el paso de un sistema público de ciencia a un sistema gubernamental-empresarial de innovación.
La creación del Fondo Uruguay Innova, destinado a financiar proyectos «orientados a la valorización del conocimiento», profundiza esta orientación. La investigación pasa a ser medida por su capacidad de generar nuevos bienes, servicios o modelos de negocio. En nombre de la eficiencia y la competitividad, se redefine el sentido mismo del trabajo científico: del conocimiento al producto, del investigador al emprendedor. En este sentido, el discurso de la «innovación» se vuelve así el equivalente contemporáneo de la vieja promesa del progreso: un lenguaje que encubre la subordinación del conocimiento a las lógicas del mercado.
El nuevo diseño institucional desdibuja la frontera entre quienes definen las políticas, quienes las ejecutan y quienes las evalúan. La concentración de funciones en la órbita de la Presidencia y el Ministerio de Economía anula los mecanismos de contralor y fragmenta el sistema universitario.

Advertimos que de consolidarse este camino se pierde el único espacio deliberativo y plural para la discusión de las políticas de CTI que existía en el país. Y con él, desaparece también la posibilidad de un diálogo sostenido entre el Estado, la academia y la sociedad civil.
El conocimiento, en este esquema, ya no se construye colectivamente: se administra. Y administrar el conocimiento implica, en definitiva, una pérdida de la potencia y el alcance de sus efectos sobre la sociedad.
Es preciso señalar que Uruguay no partía de cero. Desde la creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y el propio Conicyt, el país había avanzado –con todas sus limitaciones– hacia una institucionalidad científica pública, abierta y deliberativa. Lo que hoy se propone es un retroceso democrático: un modelo en el que la ciencia se subordina a la coyuntura política y económica de cada gobierno.
Defensa de la educación pública, la ciencia y la cultura
Frente a ello, desde la Udelar se ha planteado una alternativa razonable: discutir una ley de ciencia, tecnología e innovación específica, elaborada en un proceso plural, con participación de universidades, organismos públicos, privados y actores sociales. Es decir, un debate de fondo sobre qué ciencia necesita el país y para qué desarrollo. Una ley que piense el conocimiento no como recurso estratégico del mercado, sino como patrimonio común de la sociedad, condición de su autonomía y de su soberanía.
Es notorio que el impulso de esta política ocurre en un contexto en el que el Ejecutivo niega a la Udelar los recursos necesarios para el desarrollo de la investigación; relega a la institución responsable del 80 por ciento de la investigación científica del país.
Nos enfrentamos al desafío de defender la ciencia y la cultura frente a una nueva forma de centralismo que implica la captura tecnocrática del conocimiento.
Nicolás Marrero es sociólogo y docente de la Universidad de la República. Integrante de la Comisión Ejecutiva de ADUR.