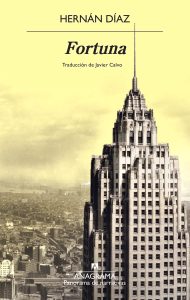La vida no es la literatura. Junto al cuerpo de Juan Forn, un banquito de madera sostiene el ejemplar de Página 12 con la noticia de su muerte. La información es prosaica. A la edad de 61 años, el escritor sufrió un infarto agudo de miocardio en su casa de Mar de las Pampas. Mientras esperaba la ambulancia, su hija Matilda llamó a un amigo guardavidas que trató de reanimarlo con reanimación cardiopulmonar, sin resultados. Además del Día del Padre, Forn estaba celebrando el cierre de Yo recordaré por ustedes: una selección definitiva de las contratapas que viernes tras viernes publicó desde 2008. El velorio fue en el Centro Cultural Pipach de Villa Gessell y, según advierte la crónica, fue una ceremonia íntima y pública. Como las florerías de la zona se quedaron sin insumos, Matilda envió a sus amigas a recoger flores silvestres entre el bosque y la playa. Ahí están: amarillas, fucsias, blancas.
Juan Forn no nació un viernes, sino un jueves 5 de noviembre de 1959. Creció en los confines de una familia acomodada, entre Buenos Aires y las sierras cordobesas de La Cumbre. Su saga familiar, repartida entre los destinos de los Forn y los Domecq, incluye un abuelo materno de adusta corona militar y un abuelo paterno medio anarco que terminó exiliado en el interior y era capaz de enseñarle a nadar a su nieto usando metodologías salvajes y antipedagógicas. Verbigracia, atarlo a una soga y tirarlo a la pileta hasta que el niño lograra mantenerse a flote. Así se hacen los hombres.
Como corresponde a una familia de su estirpe, Juan cursó sus estudios en el Cardenal Newman: un colegio privado, religioso, bilingüe y de estricta masculinidad, ubicado en el corazón de San Isidro. En ese punto, parece no distinguirse demasiado de otros colegios igual de exclusivos. El Newman, sin embargo, tiene su propio folclore. «Los Newman Boys son una entidad famosamente endogámica, incluso dentro de su clase: no solo se sorprenden de que el resto del mundo no sea como ellos, sino que creen que es imposible ser como ellos viniendo “de afuera del colegio”», escribió Forn, en 2010. «Tan endogámicos son que ignoran que en su propio medio social son considerados sinónimo de cabezas huecas: el Newman boy es el equivalente masculino de lo que representan las modelos en el género femenino; el Newman boy es el epítome del rugbier después del rugby».
Hasta donde pudo, el joven Forn se adaptó. Jugaba al rugby e incluso al tenis, pero también le gustaba el fútbol y ya leía con fruición los libros de la casa familiar. Así, sentado en el piso, con la espalda apoyada contra la biblioteca y las rodillas oficiando de atril, descubrió los alcances de la literatura. El célebre camino sin retorno. Su rito de pasaje hacia la adolescencia, en ese punto, coincidió con un año dorado del rock argentino: 1973. Casi en un abrir y cerrar de ojos, Forn no solo se convirtió en la oveja negra de su familia, sino también del colegio. No se achicó. A los 16 años, cuando llegó el momento de renovar su documento de identidad, se despojó del Domecq para siempre. Al menos, en los papeles.
En la noche glacial de la dictadura, salió sorteado para hacer la colimba. Nunca fue una buena época para hacer el servicio militar, pero hacerlo en 1978 era uno de los peores escenarios posibles. En esa cruzada, selló una alianza de desesperados con un compañero: el uno era rebelde por decisión soberana, el otro era el hermano de un guerrillero. Ambos jugaban al fútbol. Una madrugada, en la confusión del entresueño, Forn escuchó forcejeos adentro de la carpa. Al día siguiente, la bolsa de dormir de su compañero estaba vacía. Con base en las instrucciones del manual nunca escrito de los desertores, se mojó la camiseta con agua helada y comenzó a aspirar el azufre de los fósforos encendidos. El ataque de asma le otorgó la baja y apenas se quitó el traje de fajina editó su primer libro. Como corresponde, resultó un poemario que nadie leyó. Hasta donde sé, nadie lo vio.
Como cualquier sudaca que se precie de tal, el joven Forn se exilió en Europa. Lavaba copas, vivía en casas abandonadas. Esas cosas, nada extraordinario. «Un día vinieron mis viejos con un pasaje de vuelta y la noticia de que había muerto mi abuelo», decía Forn. «Y volví y empecé a escribir la novela de mi abuelo. Y al año se murió mi viejo y entonces la novela se recargó de sentido, porque ahí me adjudico que se muere cuando yo tenía 13 años. Yo puse todo en ese libro.»
Así, mientras escribía Corazones cautivos más arriba, consiguió trabajo como cadete en Emecé y comenzó a recorrer de punta a punta la flamante Buenos Aires de la democracia. Un cadete, como es fama, solo recibe mandados y los cumple. Forn no era así. Motorizado por un sentido del zeitgeist y su espalda de «niño bien», se atrevía a meterle fichas al director editorial: hay que editar a Castillo, hay que editar a Laiseca. Era un veinteañero en la primavera alfonsinista. Era apuesto, era cool. Un sobrino matón, como dijo María Moreno. ¿Qué podía salir mal? Llegado un punto, le ofrecieron dirigir una colección y, cuando finalmente desembarcó Planeta en Buenos Aires, se hizo cargo de dos: Biblioteca del Sur y Espejo de la Argentina.
Era 1990. Carlos Menem recién había asumido su primer mandato y los Redondos articulaban la voz de todos esos pibes del conurbano que viajaban en el tren y miraban los shoppings con la ñata contra el vidrio. En ese marco, el golden boy de Planeta era un infiltrado, un doble agente. Casi dos décadas antes del boom de la crónica, convirtió la investigación periodística e histórica en un best seller todoterreno. Como un sabueso, olfateó y publicó libros ineludibles, de la talla del Robo para la Corona de Verbitsky o Santa Evita de Tomás Eloy Martínez. Incluso, en un pase de manos fenomenal, logró que el elíptico César Aira se convirtiera en ghost writer de La conspiración de los banqueros, un libro sobre la deuda externa firmado por el banquero Jorge Garfunkel. Si Aira finalmente ganara el Premio Nobel, ¿deberíamos contar ese libro entre su obra?
Biblioteca del Sur era el otro lado de la misma moneda. En pleno proceso de homogeneización de la cultura, Forn utilizó la plataforma de Planeta para abrir el campo de operaciones. El valor de ese tráfico no puede ser exagerado. Visto a la distancia, el catálogo es una versión posible para la literatura argentina de los noventa: desde Historia argentina de Rodrigo Fresán hasta El Dock de Matilde Sánchez, pasando por Rapado de Martín Rejtman, El mal menor de Charlie Feiling, Larga distancia de Martín Caparrós, La mujer en la muralla y El jardín de las máquinas parlantes de Alberto Laiseca, Muchacha punk de Fogwill, Anatomía humana de Carlos Chernov, Bajo bandera de Saccomanno, Boomerang de Elvio Gandolfo y el debut literario de una adolescente absolutamente desconocida llamada Mariana Enríquez. «Los autores pasaban a charlar», solía contar Forn. «Había una botella de whisky en mi escritorio y se generaba un brainstorming permanente. Muchas ideas salían de ahí. Por ejemplo: estaba Fogwill sentado y aparecía, qué sé yo, Claudio Uriarte, y Fogwill decía: “Pero si estás haciendo un libro de Massera, tenés que hacer uno sobre el Turco Julián”. Y así surgían muchos de los proyectos de libros que después se terminaban concretando.»
Otra regla no escrita: conviene que un autor no edite en su propia colección. Menos mal que Forn la rompió. En algún punto de 1991, reunió los ocho cuentos que tenía dando vueltas y logró capitalizar un perfume que estaba flotando en el viento. Nadar de noche fue un misil teledirigido al corazón de una generación: los hermanos menores de los guerreros utópicos de los setenta, los chicos y las chicas que metabolizaron la experiencia de sus mayores escuchando una música directo a los pies. Escribiendo libros que parecían bailar sobre las cenizas ya no de un país, sino del sueño de un país. En lugar de caminar rumbo a la utopía social, salieron disparados a recuperar la potestad sobre su propio cuerpo. La adultez los había agarrado en el pasaje de una década hacia la siguiente: con la camisa abotonada hasta el último botón y las naves prendidas fuego. Muertos o curados de espanto.
En el arco que iba desde «El karma de ciertas chicas» hasta el propio «Nadar de noche», Juan Forn encontró la voz de una generación. Es decir: encontró su jerga, sus temas y la trinchera desde donde mirarlos. Los protagonistas del primer cuento tienen su pelea conyugal mientras, en el fuera de campo, el país colapsa y comienzan los saqueos. Ni se enteran: el apagón es apenas un paréntesis para su discusión. Mientras cuida la casa de unos amigos que viajan por Egipto (oh, la convertibilidad) y calibra los efectos de su propia paternidad, el protagonista del último cuento recibe la visita de su padre muerto. «¿Y cómo es?», pregunta, en una línea célebre. «Como nadar de noche, en una pileta inmensa, sin cansarse.»
Unos meses después de editar Frivolidad, su segunda novela, Forn se propuso fundar el suplemento cultural de Página 12. Desde su propio nombre, Radar se reclamó a sí mismo como una suerte de topos: «Un lugar en donde uno siente que por ahí pasa lo que se entiende de verdad por cultura, lo que palpita cuando ponés la oreja contra el piso de una ciudad». El diario y el suplemento, sin embargo, se miraban de soslayo. Por un lado, el medio gráfico de izquierda tenía la lucha por los derechos humanos en la palma de la lengua. Por el otro, estaba la creación divina del golden boy de Planeta, el niño bien del Newman. La tensión comenzó a resolverse, quién lo hubiera dicho, en medio de un funeral.
«Radar terminó encontrando su identidad de una manera un poco triste: el día en que se murió Soriano», decía Forn. «A Soriano lo velaban a la vuelta del diario, en la sede de la Unión de Trabajadores de Prensa. Nosotros estábamos en la redacción, íbamos al velorio, volvíamos al diario, íbamos al entierro, volvíamos al diario, y decidimos levantar el suplemento Radar y dedicarlo entero a Soriano. Era una época en la que todavía no había emails, los aparatos que había en el diario eran completamente precarios, pero hicimos un suplemento de testimonios de Soriano en donde escribieron, qué se yo, Tabucchi, John Berger, Ángeles Mastretta, gente de todas partes… Había escritores que venían y escribían su texto en las computadoras del diario, tipos que venían con el papelito ya escrito, tipos con los que hablabas en el velorio… En el medio íbamos a la casa de la viuda de Soriano a buscar fotos… Yo me acuerdo que me iba de vacaciones ese sábado: llegué al diario a trabajar el miércoles al mediodía y volví a casa el viernes a la una de la mañana cuando cerramos Radar. Siempre, cuando empieza una revista o un suplemento, la gente lo que le ve son los defectos. Y de pronto, después de la muerte de Soriano, yo empecé a sentir que la gente leía Radar a favor: ya estaban de nuestro lado.»
Nadie se toma el trabajo de leer las contraindicaciones. Así, mientras el país se dirigía inexorablemente hacia el iceberg social de 2001, Forn se pasó cinco años subido al lomo enloquecido de Radar, escribiendo Puras mentiras y recibiendo a su primera y única hija, entre otras mil cosas. Entonces, como dice Saccomanno, se sulfató en la exigencia. Con 41 años bien cumplidos, ingresó a la terapia intensiva del hospital con el diagnóstico de una pancreatitis galopante. «El coma fue breve, pero quedé internado hasta que los médicos decretaron que mi pancreatitis solo podía explicarse por estrés», contaba. «La cuestión se reducía, según me informaron alegremente, a cambiar de vida. Más precisamente a aprender a parar antes de estar cansado.»
Un poco detrás de la pista del propio Saccomanno y otro tanto siguiendo la huella de varias generaciones de exiliados urbanos, Forn llegó a Villa Gesell con su compañera Flora Sarandon y la pequeña Matilda. Desempacó sus petates y, poco a poco, comenzó a adquirir ese aspecto de tenista retirado (Mariana Enríquez dixit), que quedó iconizado en las solapas de sus últimos libros. Los rulos entrecanos, la piel curtida de salitre, la marihuana como estela de iones. Parado frente a su biblioteca, advirtió que todos esos libros sin leer eran una suerte de cuenta regresiva. ¿Hacia qué? Todavía no tenía la menor idea, pero se convirtió en colaborador de Radar (una suerte de motor fuera de borda) y logró armar sus rutinas para enfrentar el horror vacui.
La tierra elegida, su libro publicado por Emecé en 2005, reunía por primera vez los textos que había escrito para el suplemento desde su salida del hospital. Una antología elegante y acaso monstruosa que, detrás del subterfugio del periodismo cultural, dejaba entrever algo. Había notas de extracciones muy diversas, de más o menos caracteres. Sobre Kawabata y la arquitectura demencial de Francisco Salamone; sobre la parábola psicodélica de Rita Lee, un discípulo de Kafka o la obra plástica de Carlos Alonso. Era un cajón de sastre, pero también había otra cosa y acaso estaba escondida en el último texto del libro. «La malquerida», el relato que cifraba el entuerto entre Madame Butterfly y la historia de su familia, no solo dejaba tendido el puente hacia la próxima novela (María Domecq, 2007), sino que concentraba todas sus líneas de fuga en un solo cable subterráneo. La epifanía en fibra óptica.

A partir de 2008, Forn comenzó a escribir la columna semanal que apareció todos los viernes en la contratapa de Página 12. El día fijo, la cantidad específica de caracteres, la señalización de la semana. Forn se acostumbró a rumiar cada una de sus lecturas mientras caminaba por las playas, recogía una piedra como trofeo y seguía el envión hacia la propia escritura. Todo como si fuera el mismo gesto. «Leer, caminar, escribir, en una misma frecuencia, semana tras semana», dijo. «Pensar en formato viernes, en lugar de pensar en formato libro: salirme de esa lógica que se había convertido en un karma (“¿Estás escribiendo?”, “¿Para cuándo el nuevo libro?”).»
De pronto, esos textos dejaron de ser la mera colaboración semanal o el laboratorio de su literatura para ocupar el lugar que ya tenían por derecho propio: el centro de su obra. En el sentido más pleno de la expresión, su modus vivendi. Con el sentido hiperdesarrollado de la geolocalización literaria, Forn surcaba el cielo de un libro –de un disco, de una muestra, de un evento deportivo– y veía sus propias líneas de Nazca. Su propio dibujo. En ese sentido, si el periodismo cultural es una especie en peligro de extinción, el ADN de su trabajo debería ser conservado en el célebre ámbar del mosquito. Abrir esa cadena es abrir un siglo. Una historia de los hombres y las mujeres. La disciplina de un oficio en el preciso momento en el que se convierte en una forma de respirar.
«Hay días en que pienso que mis contratapas son como piedras encontradas en la playa, puestas una al lado de la otra a lo largo de los estantes de mi dacha, donde somos dos o tres o cuatro personas que conversan y fuman y beben y distraídamente manotean alguna de esas piedras y la entibian un rato entre sus dedos y después la dejan abandonada entre las tazas vacías y los ceniceros llenos. Y cuando los demás se van yo vuelvo a poner las piedras en su lugar, y apago las luces, y mañana, con un poco de suerte, volveré con una nueva de mi caminata por el mar.»
La vida es la literatura.