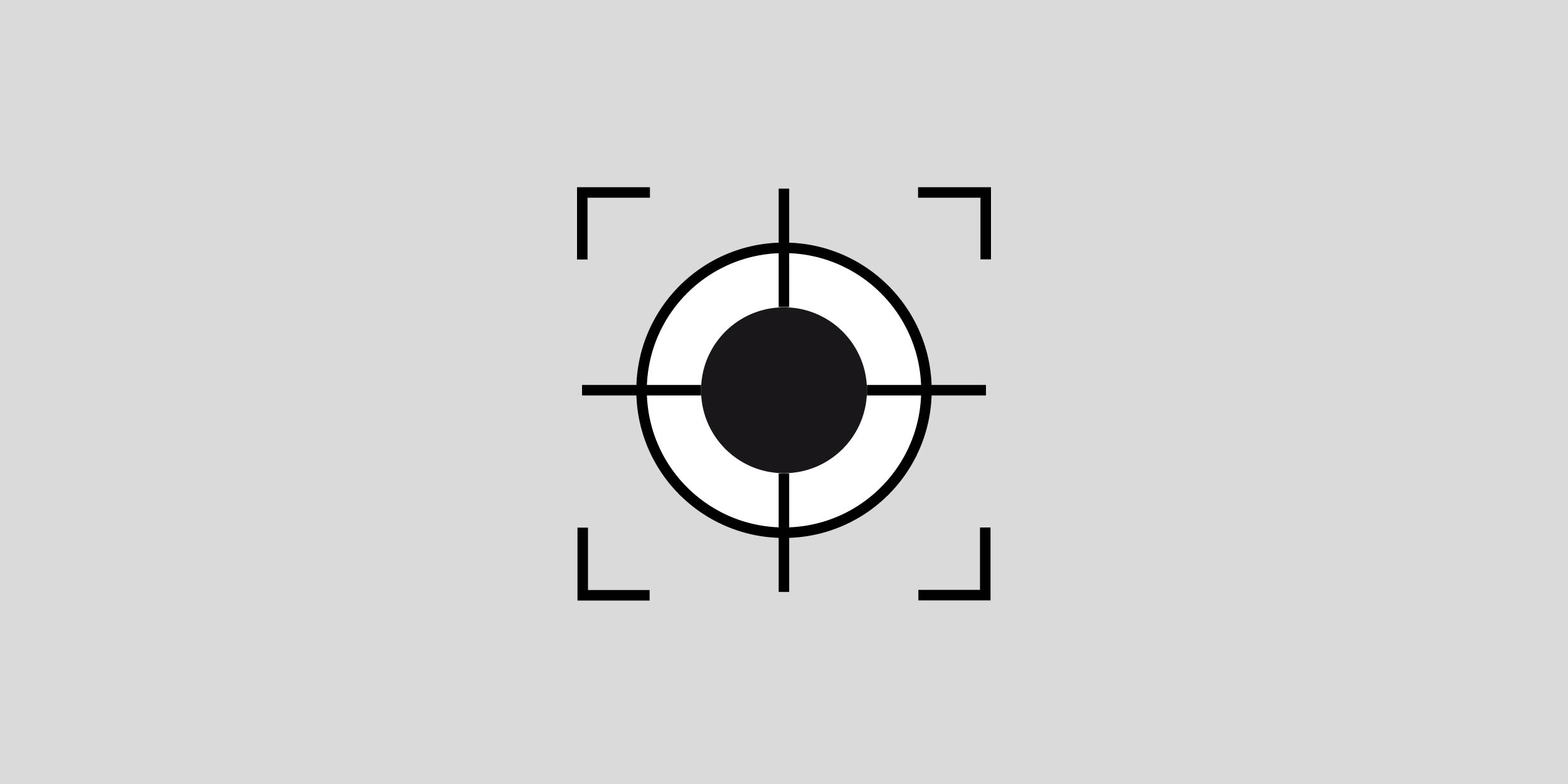Se señala desde el gobierno que la Ley de Urgente Consideración (LUC) es buena, justa y popular. Es difícil asumir que una norma que contiene cerca de 480 artículos sobre las materias más diversas y sensibles, y que fue tratada en tres meses, pueda resultar buena, y mucho menos justa. Legislar un programa de gobierno en ese tiempo es exponerse a errores y consecuencias no deseadas, además de socavar el espíritu democrático del estudio, la deliberación y el acuerdo. Una ley compleja y llena de tecnicismos tampoco es popular, salvo que asociemos sus valores implícitos con el «populismo punitivo», vale decir, con la mirada que hace del castigo el único argumento para responder a los desafíos de la violencia y el delito.
En relación con la seguridad pública, la justificación más utilizada para la defensa de la ley es la situación de emergencia, la «crisis de seguridad» y el fracaso del modelo de gestión llevado a cabo por el Frente Amplio (FA) durante 15 años. De este modo, la necesidad de una respuesta inmediata y en sintonía con lo que «pide la gente» habría activado los contenidos de la LUC, permitiéndole al gobierno no solo afirmar que se satisfizo esa demanda, sino, además, iniciar un «tiempo nuevo» bajo el ejercicio pleno de la autoridad y el cumplimiento de la ley. Algunos defensores de la LUC –sobre todo los que provienen de Cabildo Abierto (CA)– son más proclives a reconocer que la ley, en realidad, contiene pocas innovaciones y mantiene una línea con relación a políticas y medidas aplicadas en los últimos años. Un extraño programa de gobierno, pues, que quiere dar respuesta a una emergencia con instrumentos que han probado escasa eficacia.
Sin embargo, los argumentos de defensa de la LUC tienen dos territorios preferidos. El primero es el respaldo a la Policía. Atada de pies y manos, sin cobertura legal, expuesta a la agresión cotidiana de la gente, sin línea de conducción para marcar presencia en todos los lugares, la Policía obtiene un reconocimiento simbólico a través de la creación de algunos delitos y el aumento de sus facultades discrecionales. Además de construir una narrativa negadora de los procesos de cambios institucionales de los últimos años, el actual discurso político se subordina por completo a las demandas corporativas y cancela toda posibilidad de reflexión y reforma. Cualquier observación crítica sobre la Policía se asume como un agravio moral. Los partidos de derecha solidifican su base de alianza con amplios sectores de la Policía, aunque el precio a pagar sea la renuncia a una conducción efectiva y transformadora.
El segundo territorio es la reafirmación simbólica y material de la cárcel. Aumento de penas y restricciones de institutos liberatorios son aspectos priorizados en la ley. No hay razonamiento que valga, no hay previsión que ayude a pensar, incluso a dudar. Todo termina en el inapelable ideal retributivo: «Optamos por que los delincuentes estén presos». Una suerte de pensamiento salvaje domina los resortes argumentales y emocionales de la política criminal en el país. Aunque nunca se explicitan en el debate, es posible que las razones de fondo de esta concepción tengan un doble alcance instrumental: por un lado, el hecho de que haya más personas presas sirve para transmitir la idea de que el Estado y el gobierno cumplen con su misión de la defensa social; por el otro, que existan más personas incapacitadas para cometer delitos permite bajar los índices de criminalidad.
En definitiva, todo el andamiaje de defensa de la ley se basa en la distinción moral entre los ciudadanos honestos y los delincuentes. Demandas que provienen de la Policía, algunos proyectos de ley que no tuvieron suerte en legislaturas pasadas y una continuación empeorada de líneas arraigadas en materia de política criminal son los ingredientes fundamentales de la LUC, cuya orientación consiste en aplicar herramientas que por «prejuicios ideológicos» no se utilizaron adecuadamente durante los gobiernos del FA.
En el campo de la seguridad, la LUC también ha encontrado defensas y argumentos en razones de contexto. Además de una cierta disposición social a aceptar los discursos de ley y orden, los dos años de pandemia han reconfigurado las relaciones sociales y las maneras de priorizar las preocupaciones. Todo ello ha tenido un impacto sobre el delito y sobre las subjetividades asociadas con las representaciones sobre la seguridad. En paralelo, el gobierno que asumió en marzo de 2020 ha impuesto desde el inicio un discurso de respaldo a la Policía, un despliegue de patrullaje visible y una comunicación basada en procedimientos policiales contra el narcotráfico. Por si fuera poco, los datos oficiales de denuncias de delitos han mostrado una disminución en los últimos dos años.
Aquí la ley ya no se defiende solo con argumentos normativos, sino con razones de eficacia. Ahora se sostiene con aire triunfal: la LUC ha servido para bajar el delito y tener más personas privadas de libertad. Se dice también que cuando se gobierna con «prejuicios ideológicos», los resultados solo pueden ser malos. O que cuando se actúa con voluntad y realismo, las evidencias –fuente única de toda verdad– hablan por sí solas. Más aún, se afirma que ninguna de las catástrofes anunciadas por la oposición se ha cumplido: ni gatillo fácil, ni abusos policiales, ni muertes violentas por legítima defensa. Los datos, la evidencia señalan eso, según los voceros oficiales.
Entramos en un terreno resbaladizo. Es altamente probable que la pandemia, con la reducción de la movilidad y las nuevas formas de control de las relaciones sociales, haya impactado durante algún tiempo en varias formas de delitos (desde los más simples a los más complejos). Algo de esto ya podía verse en los meses previos a la aprobación de la LUC. Pero tampoco pueden soslayarse los desestímulos a las denuncias y los posibles cambios en las rutinas de registros de delitos. Una política basada en evidencia debería, por lo menos, aportar cómo ha sido la variación de los delitos no denunciados a la Policía. Nada de eso se ha conocido oficialmente.
Al contrario, un estudio realizado por Latinobarómetro sobre finales de 2020 indica que el porcentaje de personas que sufrió un delito en Uruguay ese año creció de manera relevante con relación a la medición de 2018. Una evidencia que nunca se menciona en el discurso de las evidencias. En definitiva, las fuentes tradicionales de información están sometidas a problemas metodológicos que exigen esfuerzos alternativos de medición. Diagnósticos robustos, permanentes y técnicamente avalados son la única vía para poder entender las principales tendencias del delito en el país.
No hay ninguna evidencia sólida de que el panorama de la violencia y la criminalidad haya tenido cambios significativos en los últimos dos años. Los homicidios y sus dinámicas se han incrementado en casi un 10 por ciento en los últimos ocho meses; también han subido los casos de femicidios y las denuncias de violencia doméstica (el segundo delito más denunciado, que nunca se menciona en el discurso oficial); los delitos contra la propiedad no ceden en sus modalidades más extremas; las muertes violentas en las cárceles se incrementan, y las redes de delincuencia organizada se reconstruyen frente a cada acción policial-penal. Todas estas dinámicas son más intensas en los barrios más vulnerables. Y la persistencia de esas lógicas parece no ofrecer evidencia útil para los relatos del gobierno.
La forma de construir evidencias sobre las modalidades del trabajo policial es otro de los desafíos. Si bien hay ejemplos públicos en los últimos meses de actuaciones violatorias de todas las normas, la gravedad del fenómeno se tramita en su invisibilización: las prácticas cotidianas y recurrentes que se ejercen desde posiciones de poder sobre los sectores sociales con menos capacidad de voz y denuncia, la ausencia de políticas institucionales en materia de investigación y control, la escasa priorización del sistema de justicia penal y las omisiones políticas y mediáticas marcan el tono de un problema que exige estudios y una articulación política fuerte para que adquiera su verdadera dimensión. Hasta que no se desate este nudo, difícilmente podamos imaginar un espacio de relaciones entre la Policía y la sociedad con mayores niveles de confianza y legitimidad.
Los argumentos en defensa de los artículos sobre la seguridad en la LUC parten de una poderosa matriz sociopolítica asentada en la necesidad de vigilancia, control y castigo de los sectores de las clases populares menos proclives al disciplinamiento convencional. Estos argumentos tienen un fundamento normativo en la necesidad de aplicación de la ley y la defensa de la sociedad. Y se piensan desde una perspectiva universal para poder aplicarlos con toda su crudeza de clase. Esta matriz tiene su genealogía y ha sufrido ajustes y desplazamientos en la historia reciente. Hoy es una manera hegemónica de ejercer el poder soberano y un libreto dominante para la imaginación política. Del mismo modo, los argumentos se complementan con un discurso tecnocrático en el que las herramientas del sistema policial-penal son analizadas desde una neutralidad que las despoja de cualquier entidad sociopolítica, y el mundo queda reducido a un puñado de evidencias sin ideologías. La dimensión tecnocrática se funde con la moralidad del punitivismo, y así el realismo de derecha en el campo de la seguridad obtiene su momento de mayor consolidación en el Uruguay contemporáneo.
Si se ha comprendido la línea de razonamiento que hemos seguido, se compartirá que el impulso derogatorio de estos artículos de la LUC no es un simple veto a un gobierno, sino una resistencia en toda la línea a una forma de gobierno de la seguridad. En definitiva, este impulso es una manera de instalar una disputa sobre la realidad.