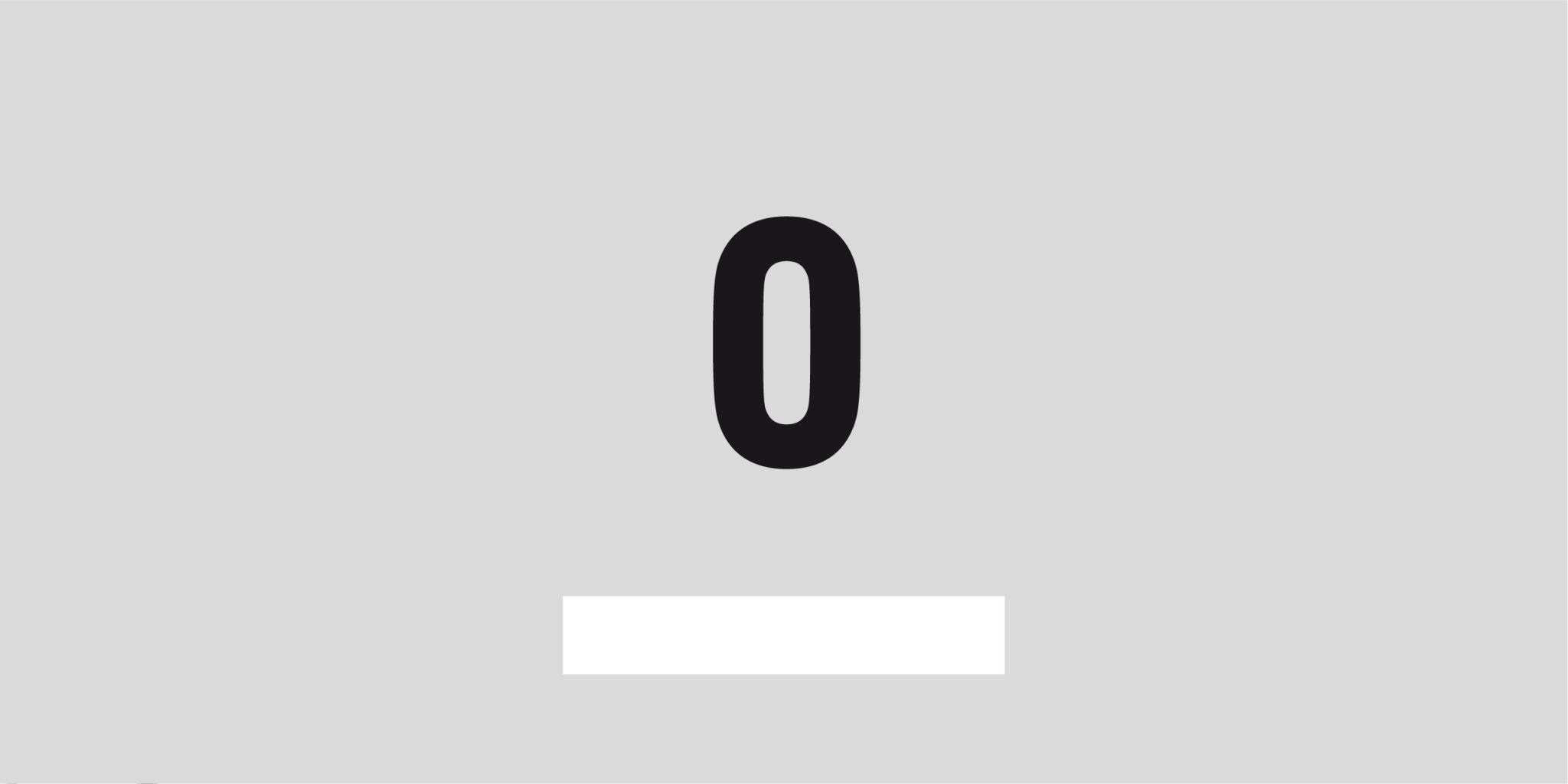No es tarea sencilla desentrañar las claves más sobresalientes de una época, en este caso, de nuestra época. Es un gran desafío encerrar en una idea o concepto las tendencias que corren y conforman el presente. Para ello, se requiere de un esfuerzo genealógico que sea capaz de discernir las continuidades y las rupturas, tratando de advertir cómo aquello que estuvo activo en un momento determinado lo puede estar bajo otras formas en la actualidad. Además, la complejidad se hace mayor porque en toda época las tendencias se entrecruzan, conviven y se retroalimentan. En esta línea, es común escuchar que vivimos en una «era de violencia». Si bien se discute con calor si nuestra época supone o no un aumento en los niveles de violencia, lo cierto es que estamos gobernados por una presencia intensa de imágenes y discursos sobre los distintos tipos de violencia. Ya sea bajo sus modalidades más tradicionales, ya sea en forma camuflada o con pretensión de inocencia, incluso admitiendo que estos tiempos son proclives a regresos violentos de lo reprimido, la violencia siempre nos interpela y nos obliga a pensar más allá de las categorías tradicionales. La violencia marca presencia en los testimonios y las emociones de las distintas víctimas, y también en las reacciones de intolerancia social hacia ella (la violencia contra las mujeres es un ejemplo elocuente). Aun así, la violencia suele despertar respuestas simples y una inclinación conservadora a asumir que todo está perdido y que ya nada es como antes.
En nuestras sociedades opera un doble proceso de reducción. En primer lugar, las violencias quedan absorbidas por la visibilidad de unos pocos delitos, lo que termina ocultando las violencias y los conflictos que los subyacen. En segundo lugar, la llamada inseguridad es interpretada como una desprotección ante las conductas agresivas y violentas de un grupo de personas marcado por su apariencia de peligrosidad. Esta forma de reducir las violencias y entender la inseguridad es la clave para la construcción de una demanda orientada a exigir más presencia policial, más vigilancia y más encierro. En ese contexto de exigencias, se pierden de vista las principales tendencias que van conformando los rasgos más duros de la realidad.
Hay una primera tendencia que consiste en la expansión y consolidación de distintas formas de violencia estructural arraigadas en las desigualdades de clase, de género, de generaciones y de raza. Estas violencias se manifiestan en escenarios territoriales muy definidos, se apoyan en soportes y tecnologías, y se presentan con grados variables de intensidad expresiva. La masculinidad hegemónica, las desventajas sociales, la ausencia de oportunidades, las luchas por el reconocimiento y la configuración de identidades son algunas de las dimensiones que gravitan con fuerza sobre estos fenómenos. A veces esas violencias adoptan una vía más instrumental, y allí prosperan las distintas formas de delito contra la propiedad y la construcción de mercados ilegales. En no pocas oportunidades las violencias tienen un sentido situado y expresivo, son modos de demostración en espacios sociales marcados por el desprecio y la desintegración. Lo que la sociedad ha identificado en los últimos tiempos como un problema moral (el conflicto entre los buenos y los malos ciudadanos) tiene una base social de alta complejidad.1
También hay formas de violencia simbólica que viajan en los prejuicios y las estigmatizaciones y que accionan en cualquier momento conductas discriminatorias y prácticas violentas. Salvo cuando adoptan las formas más extremas (crímenes de odio, femicidios, etcétera), o cuando se asume que producen una victimización regular y extendida, las desigualdades que están en su base no son tan fáciles de identificar, entre otras razones, porque operan fuertes corrientes de negación o de relativización. Uno de los rasgos más característicos de nuestra época se define por la tensión entre el reconocimiento de las violencias que juegan en la vida cotidiana (la violencia de género es su expresión más potente) y las resistencias políticas, sociales e institucionales a lo que se considera un «victimismo» exacerbado.
No menos frecuente es la violencia que impone el propio Estado, ya sea a través de la consagración de una política criminal cada vez más punitiva, ya sea mediante el funcionamiento selectivo y discrecional de los cuerpos de seguridad, o ya sea a través de la gestión de los espacios de encierro. Muchas veces sus desbordes son denunciados, pero, en general, estas maneras de comportamientos institucionales se asumen como una violencia legitimada y técnicamente neutra. Esa violencia «necesaria» oculta sus vínculos y sus responsabilidades con la reproducción de las violencias sociales que trata de controlar.
Estas violencias estatales marcan el tono de la segunda tendencia que queremos reseñar. Vivimos un momento punitivo que atrapa, desde hace un buen tiempo, las dinámicas sociales y políticas.2 Este momento puede considerarse también un auténtico rasgo de época, que en cada lugar puede adquirir una interpretación diferente. Aunque no sea el único, su impronta predominante es muy marcada. La vigilancia, el castigo y el encierro se anudan con la intención de mitigar el aumento de los delitos y la proliferación de representaciones sobre la inseguridad. El giro represivo de las políticas y los discursos enfáticos (como el de la «guerra a las drogas») se han desplegado con pretensión hegemónica, y en ese impulso ellos mismos han devenido en un problema. Por un lado, tenemos una sociedad de individuos que cada vez tolera menos lo que afecte su existencia y que genera una suerte de intolerancia selectiva, y, por el otro, una elite política que refuerza esas demandas a través de distintas formas de populismo penal. El momento punitivo logra condensar muchos de los fundamentos morales y políticos que sostienen a las sociedades. Dicho de otra manera, los modos de castigar y de infligir sufrimientos son un reflejo del estado del alma de esas sociedades.
Uruguay ha transitado su propia ruta hacia ese momento punitivo. Es imposible señalar aquí todos los aspectos relevantes de ese recorrido, pero, al menos, se puede describir una secuencia. En primer lugar, a principios de los dos mil, la profundización de la crisis socioeconómica produjo un quiebre social de gran magnitud, que tuvo efectos multiplicadores sobre las tasas de ciertos delitos. Durante esos años hubo una relación más o menos positiva entre el deterioro social y la expansión de la victimización. En un segundo momento, que se corresponde con el llamado ciclo progresista (2005-2020), la recuperación económica y social no implicó un retroceso del delito (en algunos casos, como en el homicidio, hubo un notorio aumento), lo que derivó en una fuerte confrontación sociopolítica y en la consagración de una política criminal de claro sesgo represivo. Esa tensión, que se vivió durante todo ese periodo, fue un poderoso aliciente para la consolidación del momento punitivo en el país. En tercer lugar, el inicio de un gobierno conservador (2020) deja sobre el escenario una tendencia expansiva de ese momento punitivo, cuya resistencia tendrá su primera prueba de fuego en el próximo referéndum.
En este contexto, se consolida una subjetividad social predominantemente punitiva (y, por tanto, segregadora y selectiva), la que habilita prácticas comunes de agresión preventiva o venganzas privadas y le da forma a esa demanda que expande los aparatos policiales y las políticas de encierro. En el afán de disminuir o controlar las violencias, el momento punitivo desarrolla sus propias formas de violencia, y en esa dialéctica la política observa cómo sus márgenes de acción se van reduciendo. La centralidad de algunos delitos, la complejidad de las violencias que subyacen y las presiones para dar respuestas rápidas y eficaces hacen que la imaginación política discurra por canales cada vez más estrechos. Asumir una agenda realista, proyectar autoridad, ajustar en sentido restrictivo las herramientas que existen, utilizar el lenguaje penal, escenificar una empatía automática hacia el sufrimiento, postular una radicalidad moral y mostrar una intolerancia hacia lo intolerable marcan los límites posibles de lo pensable políticamente en materia de violencias e inseguridades.
Si las violencias y sus formas de enfrentarlas no obligan a un trabajo radical de pensamiento, de estar alertas y de resistir la legitimación de modalidades en apariencia inocentes, las democracias retrocederán más aún. Cuando en nombre de la libertad y los derechos se consagran las acciones más regresivas, la política exige un esfuerzo de reinvención más allá de sus límites actuales.
1. Véanse Filardo, Verónica y Merklen, Denis (2019).Detrás de la línea de la pobreza. La vida en los barrios populares de Montevideo. Buenos Aires: Pomaire y Gorla, y Tenenbaum, Gabriel et al. (2021). Relatos de muerte. Homicidios de jóvenes montevideanos en ajustes de cuentas y conflictos entre grupos delictivos. Montevideo: Proyecto ANII, OBSUR, Universidad de la República.
2. Véase Fassin, Didier (2018). Castigar.Buenos Aires:Adriana Hidalgo Editora.