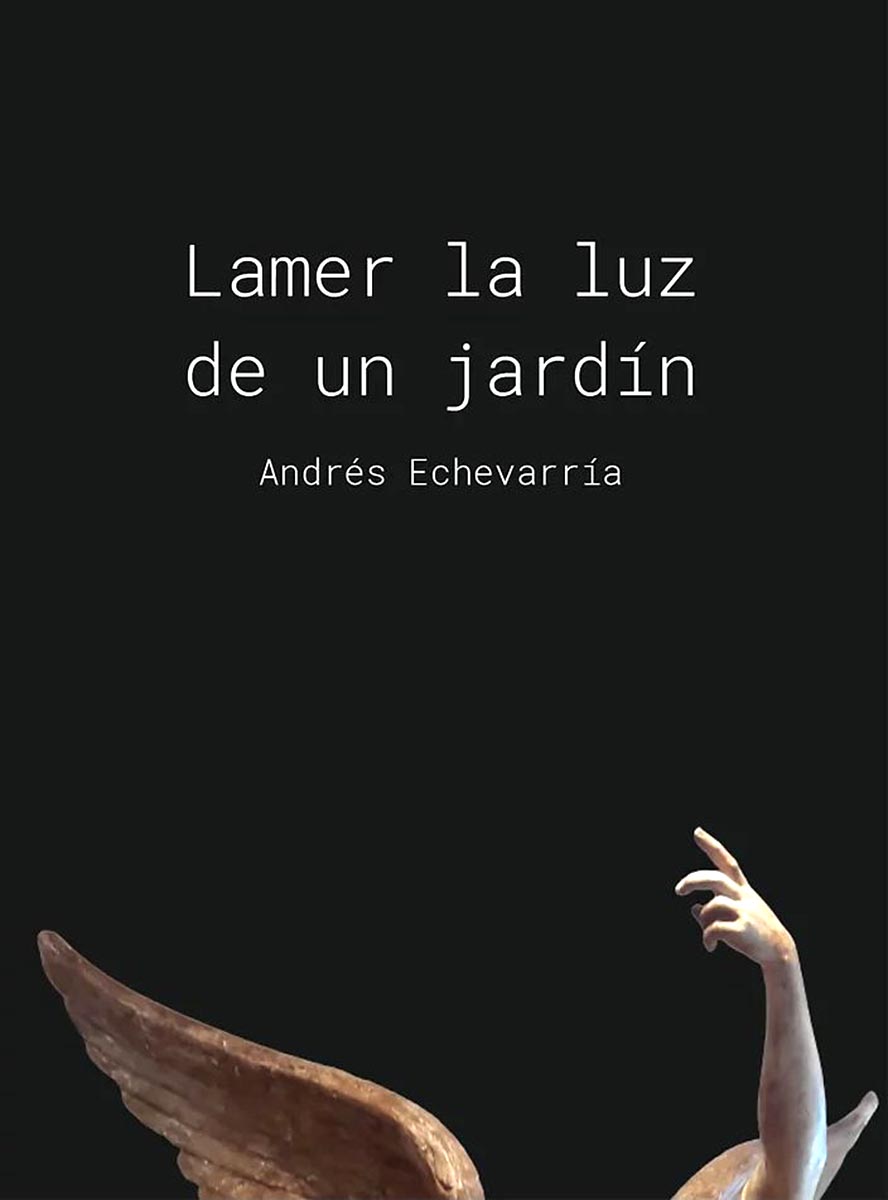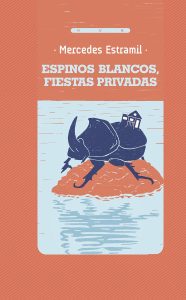Lamer la luz de un jardín, el nuevo poemario de Andrés Echevarría, exhibe desde lo formal un amplio predominio del tanka, esa estrofa poética japonesa de cinco versos (pentasílabos el primero y el tercero, heptasílabos los restantes), especie de haiku extendido (aunque este último es su hermano menor), que ya cuenta con una importante tradición en la literatura latinoamericana de la mano de Octavio Paz y Jorge Luis Borges, por mencionar solo dos maestros que se han servido de ella. Echevarría emplea, aunque en menor medida, otras estructuras, como el soneto y el verso libre, en una difícil articulación que pretende sostener la armonía musical sin enfriar la incandescencia de la palabra. En un texto donde el jardín –tópico literario de larga data– resulta un elemento central, parece atinada la utilización de esta estrofa poética con reminiscencias de vergel. El tanka, pequeña postal de la naturaleza, minúscula vibración del instante que se percibe más profundo de lo que aparenta, es en sí mismo (y en Echevarría) el espacio de un jardín –«solo el naranjo/ recuerda aquellos años/ donde entendí/ la nostalgia y el juego/ de aprender a olvidar» (XXVI)– o una sucesión de jardines, como en el poema «L», en el que los tankas se conectan en un sinuoso y alargado recorrido. No obstante, es en el poema VI donde el poeta logra, en un solo gesto espiralado, presentar el tema en toda su plenitud. A partir de un listado poético que, parafraseando a Umberto Eco, «parece ocuparse más de los significantes que de los referentes y los significados», el yo lírico propone un catálogo de jardines que se presume infinito, pródigo en imaginación y sonoro como un mantra: «el jardín de la hormiga bajo el sol el jardín de las baldosas sin huellas el jardín del caracol el jardín de la marca de la babosa el jardín de aquella nube el jardín habitado el jardín abandonado el jardín de la hamaca que quiso ser el jardín de las macetas…» (VI). Todos los jardines, el jardín.
Pero el libro no se agota en una temática exclusiva; el locus amoenus de ninguna manera puede ser una reclusión, y Echevarría decide intercalar pequeñas fugas en un sutil trabajo de alejamiento. Se muestra fecundo en homenajes a poetas (Herrera, Manrique, Laforgue y, por supuesto, César Vallejo, a quien el autor ha dedicado sendos estudios en el pasado) y a localidades españolas (Ronda, Durango, Gernika, Córdoba, Olvera). Abandona la quietud y la profundidad, la nostalgia y la especulación filosófica, para servir a la memoria: no a la propia, sino a una puntual y colectiva, como en el terrible poema dedicado a Gernika, en el que cada estrofa consigue pintar un cuadro familiar, singular y único, que deriva en la igualadora –por efecto de la guerra– estrofa del final: «Pero el espanto/ atacó por la espalda/ y estalló todo/ desde un cielo sin sueños/ de pájaros metálicos» (XL).
La imagen de «un cielo sin sueños», bajo ciertas transformaciones, puede servir como enlace para llegar a un último asunto tratado por el poeta: el insomnio. Presente desde el poema XXV, se muestra con mayor intensidad en la parte final del libro y de manera cíclica, como recreando su concreta aparición en la noche de los textos. En Echevarría, el insomnio parece poseer una doble condición: el hombre postrado y el poeta al amanecer. El segundo es engendrado por el primero, aunque el primero parezca su negación: «me ata un fiel insomnio/ lo único fiel/ que tuve en la vida/ y me escarba en la noche/ como un ratón/ que busca un resto/ de algo dejado en la cena/ […] simulando algún triunfo/ me dicta este poema» (XXV). Hay en el insomne una aterradora quietud: «hacia algún lado/ apuntan esas noches/ cuando el insomnio/ se instala en las palabras/ que no podré decir» (LXXXVI). Parte de su lógica nocturna consiste en desconfiar de todo aquello que allí puede brotar. Solo la luz del nuevo día podrá modificar la percepción y reconocer, en el fruto creativo, algo parecido a la verdad: «ahora tengo/ las respuestas de un lento/ pensar maderas» (LXXXVI). Verdad transitoria siempre revisada por la noche venidera, como si se tratara de una eterna reescritura. Parece justificada la analogía, y la poesía de Echevarría no la confirma ni la niega. En ese juego de luces y sombras reside, quizás, una de sus mejores tentativas.