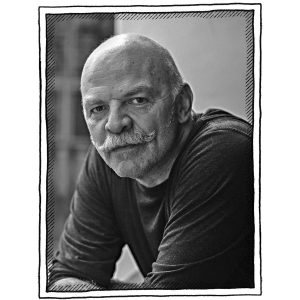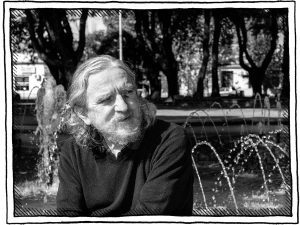Andrés Barba (1975) es madrileño, un respetado y premiadísimo escritor madrileño, de los más celebrados por la crítica entre las voces de su generación. Su esposa, la escritora, traductora e ilustradora Carmen Cáceres, es argentina –al igual que los dos hijos de ambos– y, por ese y algunos otros motivos, desde hace dos años la familia reside en la ciudad de Posadas, Misiones. La noticia biográfica –que cobra efervescencia cuando se sabe que, además, el escritor está tramitando la ciudadanía argentina– viene a cuento porque, según relató a La Nación hace pocos días, Barba está cursando una cierta crisis de identidad autoral: es que, si bien siempre fue un entrenado lector de la literatura argentina, ahora siente que esa tradición es propiamente la suya, la finalmente hallada. En las entrevistas, suele traficar «literatura argentina» por literatura rioplatense sin demasiado problema: es que, además de a Borges, Bioy o las Ocampo, Barba cita, con privilegio, a Felisberto Hernández.
Hay que decir también que Barba es autor de una decena de novelas, muchas de ellas premiadas o finalistas de premios de prestigio –la más famosa de ellas, República luminosa, consiguió el Herralde de Novela, el Prix Littéraire Frontières y fue finalista del Gregor von Rezzori–; que es también ensayista, y que con uno de esos ensayos, La ceremonia del porno, coescrito con Javier Montes, consiguió el Premio Anagrama de Ensayo. Barba es poeta, traductor –de Melville, de Conrad, de James, de De Quincey–, escritor de dos libros de corte biográfico y títulos estimulantes –Te miro para que te quedes y Vida de Guastavino y Guastavino–, y creador y coeditor de la editorial de libros de artista El Cañón de Garibaldi, junto con Alberto Pina.
La literatura –no es difícil observarlo– traga agua y escupe, como lo hace el niño en el mar: hunde la cabeza, luego sale a flote, se oxigena, respira, para, acto seguido, volver a meter la cabeza en el agua y atorarse, escupir, maldecir el rato de oxígeno inmediatamente anterior. De pie frente al niño, fingiendo cuidado, el ojo oportunista del mercado y su sed de fenómenos, corrientes, booms y libros de ocasión. Y es que aquella saturación del yo, es cierto, devino en un regreso a las aproximaciones de género. Una reconcentración en lo fantástico, en el terror, la ciencia ficción, el policial, la novela de aventuras y, en general, el «cuento extraño» –para usar la astuta definición de Rodolfo Walsh–. Barba ha revelado que, si bien la idea de esta novela nació de una imagen que lo persiguió durante años –un niño un tanto espectral sentado a la mesa de una cocina, las piernas colgando de la silla, en una casa vacía–, fue durante la pandemia que aquella imagen terminó por cuajar como novela de fantasmas. Para ayudarse en la definición del texto, Barba recurrió a Mariana Enríquez, por estos días la gran nigromante del gótico y el terror latinoamericanos: la escritora le formulaba preguntas muy sencillas para hacerlo respaldar, con fundamento, la elección de cada palabra, de cada imagen, de cada giro en la trama. Lo persuadía a obligarse, sobre todo, en lo narrativamente pertinente. «La novela de género, para que funcione bien, debe tener un mecanismo preciso como un reloj», dijo Barba a la revista Ethic sin demasiada originalidad.
La protagonista de esta historia es una treintañera fría y desapegada que trabaja como agente inmobiliaria. Su tarea es mostrar casas, y las casas, para ella, son más interesantes que las personas. En rigor, lo que le interesa es observar su propia imaginación al recrear la vida de los habitantes, a partir de las marcas y cicatrices que estos han legado en sus viviendas y que ella sabe leer muy finamente. De su reservada y modesta vida, sabemos que tiene un padre peluquero, al que frecuenta con un afecto complejo y un poco oportunista, que comparte techo y abulia con un biólogo exclusivamente referido, durante toda la novela, como «el hombre con el que vive», y que cuenta con una amiga, madre de un niño pequeño, a quien ve de vez en cuando sin demasiado entusiasmo. Un estado de existencia que pide a gritos la crisis a la que sin duda estaremos invitados.

El nudo argumental es servido al lector en las primeras líneas sin ninguna reserva, quizás otra marca de género. La mujer se encuentra en una casa vacía. Es una vivienda de los sesenta, de arquitectura racionalista, bella pero impráctica (Barba quería evitar a toda costa cualquier ambiente gótico para su historia) y ella se encuentra ahí, sola, mientras espera a la pareja que vendrá a verla. Está repasando la mesada de la cocina cuando el rabillo del ojo le obliga a dar vuelta la cabeza y a enfrentar, a cuento de nada, a un niño de unos siete años sentado a la mesa. Sus primeras señas: un uniforme de escuela un tanto anacrónico y el hecho de que no pestañea jamás. Cuando se anima a afrontarlo, la revelación –misteriosamente apacible– es que ese niño de verdad está ahí, que no es materia de alucinación, pero tampoco realidad en sentido estricto. A partir de entonces, la novela acompañará la obsesión mediúmnica de la mujer con el niño-espectro y el progresivo tráfico entre los universos de ambos. Al principio hay ajenidad y recelo, pero cuando nuestra Alicia se atreve, por fin, a atravesar el espejo, la novela despliega sus velas.
Él vino por ella, ella aceptó cruzar hasta él: era preciso que se encontraran para dar solución a sus vidas, más concretamente a sus traumas, y eso sin permiso de la cronología. La novela imbrica y sincroniza sus vidas y, más que una historia de fantasmas, deviene en una meditación interesante sobre la sustancia del tiempo. La palabra bucle, que se replica a lo largo del texto, parece implicar la teoría manejada por la física –el llamado bucle causal– por la cual es posible que dos eventos separados en el tiempo se influyan mutuamente de manera paradójica. Algo así como que un evento futuro es causa de uno pasado, que posteriormente es causante del evento futuro. Para el caso de estos dos personajes, el encuentro extemporáneo supone, sobre todo, una mutua y necesaria sanación que no hubiera sido posible por ninguna otra vía.
Barba escribe muy bien. Es la clase de escritor del que suele decirse –la expresión es odiosa pero también elocuente– que tiene «mucho oficio». En esta novela, que no pierde atractivo por ello, la prosa resulta, por momentos, levemente retórica: la más mínima acción desata una profusión incontrolada de imágenes y metáforas. Son buenas, pero no precisamente necesarias, y eso a pesar de los buenos oficios de Mariana Enríquez.