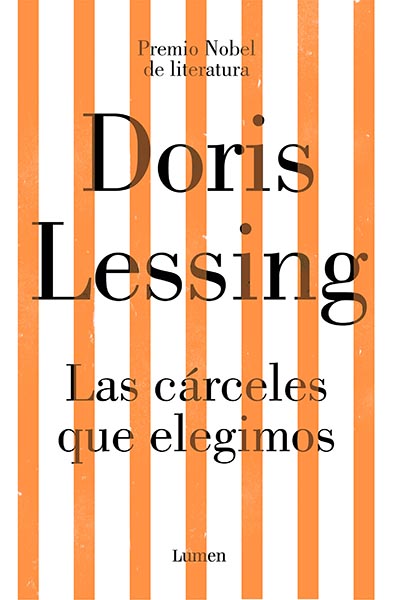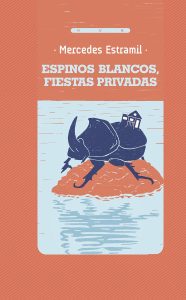Doris Lessing tenía 88 años en 2007, cuando ganó el premio Nobel. Su hijo Peter se encontraba enfermo y ella estaba cuidándolo. No se había enterado de la noticia. Cuando los periodistas y fotógrafos que acudieron a su casa le explicaron el motivo del alboroto, ella dijo: “Oh, Cristo”, y volvió a entrar. Al cabo de unos minutos, salió de nuevo y se sentó en los escalones de la entrada. Allí, sentada frente a los micrófonos, rodeada de plantas, desaliñada y con el pelo alborotado, Lessing mostraba sus manos abiertas y se tocaba la frente: “Todo este asunto no tiene gracia –les dijo–, es estúpido y grosero”. Su nombre había danzado en el bolillero del Nobel durante tanto tiempo que ya se había instalado la certeza de que nunca lo ganaría. Cuando por fin se lo otorgaron, estaba demasiado cans...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate