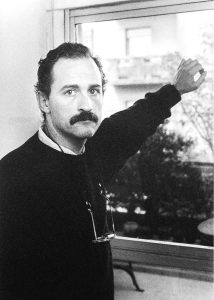¿Cómo se homenajea a un periodista? Desde que supimos que Rosalba no estaba bien de salud, esa pregunta se instaló en nuestras mentes, aunque nadie se atreviera a formularla en voz alta. ¿Cómo se homenajea a una periodista como Rosalba, para la que el periodismo no era una profesión, sino un oficio que se aprendía en las redacciones, que se practicaba con pasión y gracia, una práctica que se ofrecía a un lector con la clara conciencia de que lo que estábamos haciendo era pedirle prestado nada menos que su tiempo y que, por tanto, estábamos obligados a producir un texto en el que cada palabra importara, así como cada idea? ¿Es que sería aceptable que un carpintero entregara una cama con las patas torcidas? ¿Es que alguien toleraría que el plomero se olvidara de que la bañera necesita un desagüe? ¿Pero, además, alguien ha visto que, por más derechas que estén las patas de las camas de este carpintero, por más de que no quede ni rastro de agua en las bañeras que instaló aquel sanitario, a alguien se le ocurra, jamás, sugerir que merecen un homenaje?
Eso diría Rosalba.
Entonces hay que contestarle, por más difícil que sea rebatir argumentos con los que se está de acuerdo. Y hay que contestarle con esta nota, precisamente, la que se escribe con el corazón roto y los ojos húmedos, la que nadie quiere escribir, la más difícil de todas. Entonces, la mejor contestación es decir que esta nota ya no es para ella, que será publicada en la primera Brecha que no leerá, sino para sus lectores; que esta es la nota que escribe una periodista que la tuvo por maestra y amiga y que tratará de honrar el oficio tal como lo entendemos y de encontrar las palabras justas y las ideas pertinentes para contarles cuánto hemos perdido.
Para varias generaciones de periodistas de Brecha, Rosalba era lo más cercano a un prócer, por varias razones. Por haber sido parte del equipo de Marcha, ese referente que para los brechianos es un orgullo, un compromiso y una carga. Por su propio peso en la redacción, como periodista, crítica, editora de Cultura y más tarde como directora del semanario. Por su ascendente sobre los periodistas más jóvenes, a quienes siempre cobijaba con un cariño inmenso y una cercanía encantadora. Y, aunque parezca mentira, porque descendía directamente de Artigas. Los apellidos de su abuela paterna eran Cabrera Artigas, y era bisnieta de don José Gervasio, lo que vuelve a su padre tataranieto del general, por la línea de Roberto Artigas. El de ella era un parentesco, decía, tan alejado del caudillo que ya no tenía nombre –pero lo tiene y se denomina chozna, algo que Rosalba debía saber perfectamente, pero que se negaba a mentar, solo porque a los escritores no les gustan las palabras feas–.
Había nacido en Salto, aunque su padre era de Villa Constitución. Su ascendencia vasca venía también de lejos, ya que el Oxandabarat que desembarcó en Constitución fue su bisabuelo. Su primer recuerdo vinculado al cine tiene que ver con la gente y la emoción: una multitud se agolpaba frente a una sala y, por más niña que fuera Rosalba, la curiosidad y la determinación ya estaban en su carácter. Tanto insistió para entrar que el paseo terminó en una sesión doble, porque se ve que desde el principio estaba destinada a consumir cine en grandes cantidades. Las películas de aquel primer día eran Bambi y Canción del sur, y Rosalba, que por entonces debía tener 4 o 5 años, lloró tanto que los padres le advirtieron que, si se iba a tomar el asunto tan a pecho, no la llevarían más.
Pero a pecho se lo tomó, ya que el cine no solo iba a formar parte de su vida profesional, sino que también iba a cambiársela para siempre. Fue en el seno mismo de la Facultad de Arquitectura donde, de nuevo, el cine la fue a buscar. La relación de Rosalba con la arquitectura siempre fue ambigua. Tenía un gran amor por la ciudad y una mirada muy atenta a ese gran escenario de la vida, pero, a pesar de sus muchas ideas al respecto, creía que podía servirla mejor desde otro lugar. Bien pensado, veía la ciudad, sus edificios y su organización como si fueran la estructura en la que transcurren nuestras historias y, como tales, debían ser no solamente hermosas, sino significativas. Algo así como lo que pasa en el cine. «La arquitectura y el cine tienen mucho en común», decía cuando alguien le preguntaba por el salto de una al otro. «En ambos casos se trata de organizar un montón de elementos de arquitectura –el espacio, los materiales, la luz–, y, en el cine, también se organiza el espacio y la luz en función de una narración. No son tan diferentes. Si se estudia un poco, se verá que hay muchos arquitectos que se han pasado al cine.»1
Esa constatación de que no era desde la arquitectura desde donde quería expresarse la hizo lamentar, años más tarde, haber demorado tanto en alejarse de una carrera que sabía que no iba a ejercer. Y es que la escritura ya pesaba mucho y se perfilaba como la herramienta privilegiada para incidir en una sociedad cada vez más convulsionada social y políticamente.
Quienes la conocimos sabemos que su vida estaba llena de pequeñas anécdotas significativas. Probablemente todos las tengamos, pero ella, con ese buen ojo de narradora, las pescaba, las rescataba del torrente de los hechos comunes de la vida y las ponía al sol, donde mostraban el brillo que en realidad tenían. Sobre esos pequeños gestos se tejía su escritura, que tenía una cualidad extraña, difícil de encontrar: era a la vez aguda y cálida, siempre inteligente pero cercana, como si lo que dijera fuera absolutamente común y como si el modo de decirlo fuera el más corriente. Así, relataba quizás el que fuera el momento definitorio de su avatar vital: el día que pasó de la arquitectura al cine gracias a una biblioteca.
«El que armó el [Grupo Experimental de Cine]2 fue Dardo Bardier y lo hizo de una manera extrañísima: fue a la biblioteca de la facultad y se puso a seguir en los registros quiénes eran las personas que sacaban libros de cine. Así fue como juntó cinco o seis personas y nos convocó a la cantina. Algunos nos conocíamos de vista, pero nos preguntábamos: “¿Qué estamos haciendo acá?”. Luego supimos que éramos los que sacábamos libros de cine.»3
Esos «cinco o seis» eran Dardo y Mauro Bardier, Alfredo Echániz, Daniel Erganián, Walter Tournier, Alicia Seade y ella misma, a los que luego se les uniría Gabriel Peluffo Linari. Eran tiempos extremos, aquellos jóvenes estudiantes querían contar «su 68». Dardo Bardier tenía una cámara que había comprado «comiendo solo arroz» hasta que se le aflojaron los dientes, pero sobre cómo hacer cine no sabían nada. Sin embargo, como todo el mundo sabe, no fue el punk el que inventó el do it yourself: «Alguien apareció con una cámara, probablemente Dardo», contaba Rosalba. «Empezamos a toquetearla, a ver cómo diablos era, y en esas investigaciones se van como perfilando las personas y enseguida el flaco [Tournier], con esa habilidad que tiene, se reveló como el que más manejaba la cosa. Yo también intentaba, pero me la sacaban porque decían que filmaba horrible y luego nos pasábamos viendo cómo se hacía una película. Entonces había que empezar por un guion, pero el guion de un documental, ver cómo estructurarlo, qué queríamos poner. Eran días y noches de discusiones y de averiguaciones, porque tampoco teníamos a quién preguntarle.»4 El resultado iba a ser Refusila, un corto de poco más de 7 minutos filmado en 16 milímetros sobre la agitación política y social de la época. El corto tuvo su estreno en el salón de actos de la facultad ante 250 estudiantes, y luego se proyectó en el Cine Club de Marcha, plantando la semilla de lo que luego sería la Cinemateca del Tercer Mundo (C3M), que dirigirían Walter Achugar y Mario Handler. Este corto, en apariencia tan sencillo, hecho en gran medida con fotografías fijas y un relato en off, es central en la historia del cine político de Uruguay y de América Latina, una historia que merece un desarrollo más largo y que lo tiene, inmejorable, en el capítulo uruguayo acerca del cine y el 68 en el artículo «La comezón del intercambio», de Cecilia Lacruz.5
Pero Rosalba pasaría rápidamente de la cámara a la pluma. No sabemos si es verdad lo que ella dice (que «filmaba horrible») o si eso decían los otros, porque había muchos niños para un solo chiche y, aunque ella me miraría con desaprobación por siquiera sugerir que lo que puede haber sucedido es lo que tantas veces sucedió –es decir, que las mujeres tomaran voluntariamente papeles menos preponderantes por razones que poco tenían que ver con el talento–, lo cierto es que pronto estaba escribiendo lo que ella jocosamente describió a menudo como «notas de color» para el semanario Marcha.6
El cierre del semanario, el golpe de Estado y su exilio en Perú junto con su familia –el director Alejandro Legaspi, su hijo Julián (Soledad nacería en el exilio), y varios de sus compañeros de la C3M– pusieron fin a una etapa, pero dieron impulso a la dedicada al periodismo cultural y la crítica de cine en medios como La Crónica, El Caballo Rojo (dirigido por su adorado Antonio Cisneros, grandísimo poeta latinoamericano), 30 Días y El Búho.

Rosalba era de esa generación en la que el cine era simplemente cine. «En la infancia era todo como una ensalada, las matinés duraban toda la tarde y daban de todo, pues no había películas no aptas para menores; estoy hablando de los años cincuenta. Había wésterns, alguna romántica, musicales, algunos cortos de Chaplin, era un atracón de cine tremendo», relató más de una vez. Fue así que, cuando comenzó a ver cine de manera más ordenada, se dio cuenta de que ya había visto un montón de películas que eran consideradas obras maestras, sin saberlo. «Daban John Ford, muchas del neorrealismo italiano, Roma, ciudad abierta, Milagro en Milán. Ladrones de bicicletas la daban siempre, pasaban verdaderas maravillas intercaladas con algunas para olvidar. Cuando llegó la televisión, yo ya tenía una dosis de cine que pensaba: “¿Cómo se entretienen mirando esas chotadas?”.»7
Con la apertura democrática, Rosalba volvió a Montevideo y se sumó al semanario Brecha, recién fundado. No estuvo desde el primer número, pero a partir del sexto ya integraba esa nueva nave que si bien no era la del navigare necesse, vivere non necesse, mucho se le parecía. A lo mejor la diferencia principal era que los que hacían Brecha tenían la certeza de que también se necesitaba vivir. Quienes la fundaron habían sobrevivido a la dictadura, al exilio, a la cárcel, a la tortura. Era ya tiempo de que el deber y la vida se dieran un abrazo.
De la cantidad enorme de notas que escribió para Brecha, algunos preferirán, claro, sus hermosísimos textos caprichosos, las contratapas, o la serie Razas de Gente, o las «notas de color», esas en las que su pluma volaba y su ingenio y su humor se desataban. Otros, las críticas de cine, porque encontraban en ellas una guía ineludible. Y es que Rosalba era capaz de escribir una crítica de cine completa en un espacio muy reducido. Tenía esa virtud de los periodistas de la vieja escuela, aquellos que se ajustan a lo que deben, ya sea el espacio medido en centímetros o caracteres, el tiempo breve para producir una nota o las condiciones de escritura muchas veces horrorosas, es decir, las de una redacción llena de periodistas charlando o, lo que es peor, discutiendo a los gritos. Escribía con una concentración envidiable en lo que estaba pergeñando, pero con un oído puesto en lo que estábamos charlando en torno suyo. Y, lo más sorprendente, no se privaba de participar, de tanto en tanto.
En el escalón más alto de sus preferencias en materia cinematográfica estaba John Ford: «Él tiene al menos diez o 12 películas memorables. Con cuatro o cinco ya hubiese justificado su genialidad, con Un tiro en la noche, La diligencia, El hombre quieto, ¡Qué verde era mi valle!, con eso ya alcanzaba». También admiraba a Jean Vigo y a Truffaut, aunque del primero lamentaba que, al haber muerto tan joven, no hubiera podido desarrollar una obra más vasta. De Truffaut destacaba el crecimiento de su obra y, de paso, aprovechaba a darle un palo al otro gigante del cine francés: «Hay otros tipos con los que sucede al revés, yo detesto a Godard, era una de las grandes peleas con Ronny [Melzer], él empezó haciendo películas y terminó haciendo ensayos. […] Los franceses padecen un mal intrínseco, la idea conspirativa y racionalizadora; en el cine eso está bien hasta cierto punto. Vos podés hacer los experimentos que quieras, pero no pretendas que yo los mire».8
Y es eso. Rosalba le pedía al cine lo mismo que se exigía a sí misma cuando hacía periodismo. La conciencia de pedir prestado el tiempo del otro y la obligación de honrarlo. Sobre todo, cuando sabemos que nunca alcanza, que se necesita vivir y que solo los próceres son eternos.
1. Entrevista con Leonardo Silva Pinasco recogida en el blog Mentiras Verdaderas, 11-IV-08.
2. Creado en 1968, en principio como un grupo cuyo cometido era exhibir películas sobre urbanismo y otros temas relacionados con la arquitectura, pronto pasó de la reflexión a la acción y se propusieron hacer un cine urgente, de escasos recursos y comprometido con la realidad. Una breve historia del Grupo Experimental de Cine, escrita por Cecilia Lacruz (2018) puede leerse en el blog historiasuniversitarias.org.uy.
3. Testimonio extraído del documental C3M, de Lucía Jacob, Uruguay, 2011.
4. Ibidem.
5. Las rupturas del 68 en el cine de América Latina, de autores varios, compilado por Mariano Mestman, Akal, Buenos Aires, 2016, págs. 311-351.
6. «La nota más importante que recuerda fue sobre la masacre de Trelew, donde asesinaron a 16 jóvenes el 22 de agosto de 1972. Se titulaba “Los editoriales prohibidos de Primera Plana. Si no es oficial, no es legal” y salió con el seudónimo de Michèle Anssel.» «Cuando el video se hizo cine», de Mariel Balás, en La crítica uruguaya ante el cine nacional (1920-2001), Mariana Amieva y Germán Silveira (eds.), Yaugurú, Montevideo, 2021, pág. 194.
7. Uruguayos en 8 milímetros. Entrevistas en HD, de Daniel Perchman Lereah y Lincoln Maiztegui Casas, Flor Negra Ediciones, Montevideo, 2014, pág. 146.
8. Op. cit., pág. 147.