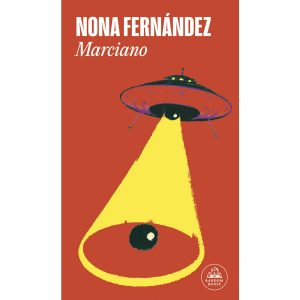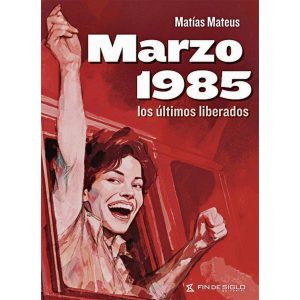Me lo contaron tantas veces que lo recuerdo con precisión: unos uniformados entraron a la casa, a punta de fusil, en busca de vaya a saber qué. En determinado momento, una de las armas quedó a pocos centímetros de un niño de 2 años que miraba con asombro cómo su abuela reaccionaba con enojo. Recorrieron la casa, se demoraron en la biblioteca y se fueron sin más. Por la edad que tenía el niño, el golpe de Estado no se había consumado. El primer recuerdo claro que tengo de la dictadura se asocia con el rechazo que me provocaba el apellido Bordaberry. En varias casas de amigos vecinos ese nombre era ensalzado, pero en la mía no se podía pronunciar. Tampoco me puedo sacar de la memoria las calles vacías y oscuras, el silencio de las largas tardes y el deterioro de la ciudad y su gente. Llegar al barrio en la noche, luego de acompañar a mis padres a alguna actividad, era meterse en una boca de lobo. Salir de esa calle Beyrouth, alejarse un poco, significaba encontrarse con la pobreza, el abandono, el desconsuelo.
Luego de años en un colegio privado pasé a la escuela pública, que quedaba a tres cuadras de casa. Actos, desfiles, el Año de la Orientalidad, coches oficiales que llevaban a la directora a su lugar de trabajo y el paseo de fin de año al Chuy, que no tenía más objetivo –salvo las obligadas paradas en las fortalezas– que las compras baratas para los adultos. De esos años escolares recuerdo los días con fiebre y en la cama, y las peripecias de mis padres para llamar al doctor, que se demoraba una vida. Al llegar o al irse, al doctor Algorta le gustaba comentar sobre el clima de orden y paz que reinaba en el país. En esos días, en las tardes, mi padre bajaba del escritorio y me contaba sobre aquellos años de ese otro Uruguay, sobre el quinquenio de Nacional, sobre Atilio y el Mono Gambetta, y me hablaba de dos amigos queridos: uno que se había tenido que ir a Ecuador y otro que estaba preso. Hablaba con simpatía y preocupación de un tal Pepe Mujica, que tenía que pagar con cárcel la defensa de sus ideas. Era chico, muy chico, pero entendía que algo no estaba bien en ese país.
Mi padre fue destituido de la enseñanza pública en 1976, y se ganaba la vida en algunas tareas periodísticas y en largas horas de escritorio para procesar unos extraños textos que viajaban al extranjero. A veces podía ver esas cuartillas terminadas, que al final llevaban su firma y la dirección de mi casa: Beyrouth 1274. Mi madre mantenía su puesto de profesora de idioma español y volvía del liceo con una sensación de miedo e incertidumbre. Sostenía la casa, su trabajo, la crianza de sus tres hijos y lidiaba con la resignación conservadora de su padre, que vivía en Cardona.
Esa extraña vida entre golpes, miedos y silencios tenía otros condimentos. Ya con 8 o 9 años recuerdo haber acompañado a mis padres a infinidad de conferencias, charlas y presentaciones de libros. En el Club Español, el Instituto Goethe y varias sedes de embajadas, mi padre participaba de actividades públicas sobre literatura. Cómo olvidar las reuniones en casas de familia y las largas noches de ajedrez y música en la parte trasera de la editorial Banda Oriental, donde nunca se sabía quién podía llegar y qué información traería. Pero el evento más resonante ocurrió en la sala del Teatro del Notariado. Mi padre tenía que dar una conferencia sobre la poesía de Emilio Frugoni. Nunca vi tan nerviosa a mi madre. La sala llena, en la mitad del escenario un pupitre sostenía unos pocos libros y un vaso de agua, y un largo aplauso luego de la disertación. Creí para siempre que la poesía, por mérito propio, despertaba un arrollador entusiasmo.
Mis padres hacían todo lo posible para que la vida de mis hermanos y la mía transitara sin sobresaltos. Muchos eneros los pasábamos en las playas de Valizas o el Polonio, con los amigos que veíamos regularmente. No era el lugar más cómodo del mundo, pero aquella belleza agreste justificaba la aventura familiar. En las noches, solo se escuchaba el ruido del océano. Se escuchaban también los largos relatos de personas que conocíamos allí: hablaban de la cárcel y de sus sufrimientos. No recuerdo con precisión en qué momento supe lo que era la tortura, la desaparición y los operativos policiales en las madrugadas, pero seguramente fue a finales de los setenta, en aquellas noches de verano en Rocha.
Sin embargo, el universo familiar era más amplio que el de mis padres. Mis tíos y mi madrina me llevaban por otros lados. Las vacaciones también incluían varios días en Punta del Este. Era la época del boom y allí las preocupaciones eran otras: si se vendía o no el viejo chaletpor cifras astronómicas, si se aceptaba o no un apartamento en una de las nuevas torres. Playas, paseos, reuniones animadas y muchas conversaciones sobre novedades y negocios. El capital se metía por todos lados, y esa alianza entre orden y desarrollo tenía muy contentas a las personas que circulaban en mis días de vacaciones. La televisión ya reflejaba todo eso: los programas sobre el verano, la música de moda y toda la industria del entretenimiento, que hoy es omnímoda. El consumo, la televisión a color, las largas colas en Morini, las abarrotadas pizerías de 21 de Setiembre y Ellauri, las tardes en el Cine Censa, la algarabía por el Mundialito en enero del 81, ¿cómo no dejarse atrapar por ese clima?
La televisión jugaba un papel decisivo. Comenzaba a las 17.30, con dibujos, Los Tres Chiflados o alguna serie. La socialización romántica no podía faltar con aquellos teleteatros argentinos. Más tarde llegaba el informativo, lleno de uniformados, corresponsales en casa de gobierno y muchas noticias policiales que ponían los pelos de punta. El miedo era la emoción dominante de aquellas tardes y noches, casi siempre con cortes de luz. Había que aguantar la vida con faroles a mantilla y extrañas sensaciones si algún familiar tardaba más de la cuenta en regresar. La televisión daba, además, otros ejemplos desconcertantes: el Canal 5 tenía un programa que se llamaba De Persona a Persona, en el que hombres y mujeres grandes hablaban de cosas importantes. Hablaban y fumaban con tanto frenesí que, en el momento de la tanda, lo único que se podía entrever eran las palabras engreídas. Un programa cultural de inigualable seriedad, cuya cortina musical era la «Romanza escocesa sin palabras» de Les Luthiers.
Por su parte, la radio siempre estuvo presente en mi casa, pero para mí empezó a ser relevante en la adolescencia, durante el último tramo de la dictadura. Otra etapa, otros recuerdos. CX30, el voto en blanco, la guerra de las Malvinas, las conversaciones del Parque Hotel. Movilizaciones, resistencias, las protestas por el uso del uniforme en el liceo, las complicidades con algunos profesores. Las estrecheces se mantenían, y el miedo también, pero todos nos animábamos a algo más. La música y los libros circulaban con otra intensidad. Y no faltaban aquellas silbatinas cerradas en los clásicos, cuando los coraceros y los granaderos salían a rodear la tribuna.
¿Qué sentido tiene toda esta evocación miscelánea? Tal vez sirva para no perder de vista el nivel de extensión que tenía toda aquella arbitrariedad. La dictadura colonizó por completo el mundo de la vida. Tuvo el poder de imponer condiciones y silencios. Se prodigó en verdugueos y desprecios. Pero la dominación no fue solo política, impregnó la vida social de forma profunda: al mismo tiempo que se protegió el capital, se agudizaron la pobreza y la exclusión. Recordar la vida diaria, las rutinas y las relaciones es traer al centro las transformaciones profundas en clave neoliberal. El recuerdo también sirve para entender que algo de aquel viejo Uruguay todavía estaba allí, aunque más no sea en el relato y la evocación de los mayores. Durante esos años, aquel país comenzó a ser demolido y arrasado, pieza a pieza. La cultura todavía operaba como un espacio de resistencia y oposición a la realidad social, como un momento de aislamiento, de subjetividad y de trascendencia a pesar de las condiciones adversas. También eso se ha desmontado, y la cultura ya no se distingue del principio de realidad. Aunque no alcance para entender todo lo que pasó y lo que todavía subsiste de aquellos tiempos de barbarie, el recuerdo es una explosión que nos alerta, que nos mantiene despiertos y, por lo tanto, vivos.