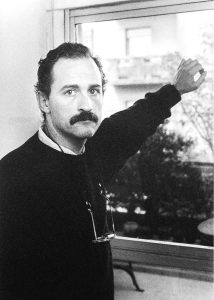«Uruguay 844» o «la vieja casa» llamó Rosalba a la que fue por 35 años la sede de Brecha, en una nota no tan lejana, tocada de tangueces y tan, tan suya que vuelve irresistible la cita: «Esa casa, en el límite entre el Centro y la Ciudad Vieja, por su ubicación ya indicaba su vocación de presente y de memoria». Allí la conocí. Estuvo desde la fundación del semanario. Inauguró su presencia en estas páginas el 15 de noviembre de 1985 con un artículo entonces exótico, pero de premonitoria actualidad, «Saltando murallas y milenios», en el que entrevistó a unos juveniles acróbatas chinos que no hablaban más que chino. Había ido a verlos hasta el Palacio Peñarol acompañada de la Sole, su hija de 8 años. «¿Hay machismo en China?», les preguntó en medio de un diálogo suelto y divertido a pesar de la obligada intermediación de una intérprete. Ya era la periodista que fue. Un mes después, publicaba un imperdible reportaje a Alfredo Zitarrosa en ocasión de su epónimo regreso del exilio. Ya desde el título lo abrazaba: «Acá yo sé para quién escribo».1
Rosalba venía de Marcha, lo que traía adosado un prestigio tan épico como la vuelta de Zitarrosa al país, pero que no era así de cejijunto en ella. Sin la distancia que imponían «los viejos» marchistas del consejo (menos Alfaro, claro), Ros fue para muchos de los que llegábamos a Brecha un nexo sutil con aquella herencia mítica. Había sido bautizada por Quijano como «la chica de los lentes» y pertenecía a otra generación. Fue una sesentista de dos mundos, un especimen infrecuente que comulgó orejana con la revolución política y con la cultural. Contemporánea de Serrat, Chico Buarque y los Beatles, acompañó a los más cercanos desde el periodismo y, en sus tiempos de militancia estudiantil en la Facultad de Arquitectura, escuchó a los Fab 4 con un fervor precavidamente clandestino.
Antes de Marcha, Rosalba venía de Salto y, después, del exilio político en Perú. Esas fueron sus patrias de origen y elección, fuentes inagotables de una mitología personal que no fue ajena a los rasgos más profundos de su hacer periodístico. A Perú, un lugar infrecuente en la diáspora uruguaya, llegó junto a su compañero Alejandro Legaspi, su hijo Julián, y otros integrantes de la C3M (Cinemateca del Tercer Mundo), a la que ella también se había incorporado. En Perú nació su hija Soledad, ejerció el periodismo y se integró con naturalidad a su mejor cultura a través un grupo de intelectuales cercano al poeta Antonio Cisneros y al suplemento El Caballo Rojo, donde tuvo una página de cine y colaboró con crónicas, reseñas de libros y entrevistas.2 Fue en Perú, en 1975, que hizo su famosa entrevista a Serrat. La consiguió al grito de: «Soy uruguaya y amiga de Viglietti». Al escucharla, Joan Manuel volvió sobre sus pasos y la condujo al camerino explicándole que no había tiempo para una entrevista, pero que, entre canción y canción, conversarían. «La entrevista no salió muy buena», recordó en una crónica, pero convenció a sus hijos de que ese cantor era su novio y por eso lo había visto en calzoncillos mientras se tramitaba el reportaje. Cuarenta años después, Rosalba era la directora de Brecha y le tocó entregarle a Serrat el premio Memoria del Fuego que el semanario había creado en homenaje a Eduardo Galeano. Fiel al bajo perfil que tuvo siempre, no se atrevió a mentarle aquel episodio limeño que atesoró para sí entre las muchas escenas estelares de su vida. También fue en Perú que hizo un reportaje a Ángel Rama, el último, días antes del fatídico accidente del 27 de noviembre de 1983 en el que murieron varios escritores latinoamericanos. El encuentro con el crítico fue jubiloso en momentos en que se avistaba ya el fin de la dictadura, pero tuvo el efecto de consolidar de forma irrevocable su miedo a viajar en avión. Ángel le había dicho que tener miedo a los aviones era como temer a las diligencias en tiempos del lejano Oeste. Desde entonces, solo subía a uno para viajar a Perú, donde vivía su hijo y empezaron a llegar los nietos. En uno de esos desplazamientos, su visita coincidió con la guerra entre Perú y Ecuador y Brecha aprovechó la oportunidad para disponer de una destacada corresponsal que sabía mirar el conflicto desde ángulos imprevistos, como lo prueba, ya desde el vamos, el primer título de la serie «La guerra vista desde abajo», que se publicó el 17 de febrero de 1995. En Lima, Toño Cisneros la recibió alborozado con un caluroso: «Ya sabía yo que ibas a venir a defender a la patria». Amó como suyo a ese país que sentía trágico y milagroso. Conocía su poesía tan bien como las letras de tango aprendidas en la infancia salteña, y con frecuencia esos versos fueron parte de su escritura. Su «temperamento vasco de ideas firmes y amistades duraderas», según la definió en estos días Bruno Podestá, estaba, creo, más afín al desorden limeño que al reglamentado Uruguay. Aunque Rosalba no alcanzaba a defender la más interesante «corte de los milagros» en desmedro de la tediosa civilización, se le notaba su preferencia entre vital y estética por esa realidad más cruda y pura y demasiado humana. Algo así encontraba también en su Salto más mental que natal (estimo que poco a poco dejó de visitarlo desde que se vino a estudiar a Montevideo), pero que siguió siendo siempre parte medular de su existencia. Omnipresente mitología hecha a partir de recuerdos y relatos en la que convivían las sagas familiares al estilo de los Buendía con las lecturas no menos míticas de Monteiro Lobato, que alimentaron su infancia. El amor por el padre al que se parecía e idolatraba resistía todas las pruebas, como la vez en que mandó cocinar a un pollito crecido que había sido su mascota; Rosalba contaba esa historia con aparente espanto y una delectación un poco perversa con la que sometía a su auditorio.
LA ESCRITORA DETRÁS
A esta altura, debo confesar que me he pasado corrigiendo los tiempos verbales de esta nota. Resulta demasiado difícil pensar a Rosalba en pasado. Es hora de decir, también, que viví con ella casi 30 años de complicidades en la vieja casona de Andes y Uruguay. Y después. Su amistad es lo mejor de lo mucho bueno que me dio Brecha, desde que, con una firmeza que desconocía tener, siempre tan inepta para negociar posiciones, supe mantenerme en mis trece hasta imponer la condición de que Rosalba me acompañase en la dirección de la sección que empezó a llamarse Cultura y en la que íbamos a alternar la jefatura. Desde ese lugar ensayo este homenaje, que busca entender el secreto que la convirtió en la periodista de raza que hoy tantos celebran. Un día, en el cuarto del fondo, Ros me confesó distraídamente que era muy vaga para los rigores de la investigación, que su disposición era dispersa y se repartía en varias vocaciones. Hizo una pausa y, un poco ensimismada, agregó: «De pronto por eso escribo como escribo».
Tenía una eficacia segura para escribir sobre cualquier asunto y en casi cualquier formato, pero creo que su estilo brillaba en el tono menor, la paleta baja y en temas aparentemente insignificantes. Es decir, en lo que oponía menos barreras a la expresión de su personalidad. El apunte, la crónica, la libre asociación que irrumpía en sus críticas de cine, la apertura al humor y a la ironía; la melancolía, a veces. Debería haber escrito aún más contratapas de Brecha, el lugar más libre y desafiante para ejercer la libertad responsable que corresponde a la excelencia periodística. Solía quejarse de que el mejor espacio del semanario se usase para ubicar artículos que no habían entrado en otras secciones.
Razas de Gente fue, por eso, una de las mejores expresiones de la pluma oxandabariana. La serie, que nació para alimentar las 4 Esquinas de una doble página de brevedades, consistía en microensayos que dirimían las contradicciones excluyentes entre quienes miran o no miran fútbol, son gateros o perreros al elegir a sus mascotas o probichos o antibichos al prescindir o no de ellas, entre los que escuchan o detestan a Gardel, celebran la Navidad o eligen ayunar y guardarse temprano la noche del 24, entre trabajadores formales y aburridos o informales y muertos de hambre. Esas disquisiciones ocupaban un cuarto de página y llevaban solo sus iniciales como firma, pero fueron un hit que los lectores esperábamos agradecidos cada viernes. Quise convencer a Ros de que debían publicarse, pero opuso una implacable resistencia pasiva. Creo que tenía el convencimiento de que el periodismo es el arte de envolver pescado, por decirlo con un título que su querido Cisneros usó al reunir sus crónicas y en una formulación que pronto se volverá ininteligible para las generaciones de la era digital. Es posible que, en la larga duración, Rosalba no estuviese equivocada. Como en el humor, hay un imperativo de actualidad en el periodismo que lo vuelve inevitablemente fugaz. Y esa fugacidad que lo condena es parte esencial de su arte y seducción.
Rosalba tenía el don y el gusto de nombrar. Era algo que estaba en su vida y más allá del oficio. Llamó con afectuosa ironía la Flecha Azul al pequeño auto que le compró a Ronald Melzer y Renzo al Volkswagen que le vendió en Lima el antropólogo (homónimo) Pi Ugarte, y que acabó por heredar su adorado nieto. Su hija Soledad recuerda que, cuando en 1980 murió John Lennon y su madre lloraba, un canarito amarillo brotó de la grisura limeña y entró como un milagro por la ventana. Fue inmediatamente adoptado y, como Lennon, los acompañó mucho tiempo. También bautizaba a los amigos y a los colaboradores y era sagaz para hacerlo con los pocos enemigos que se cruzaron en su vida. Fue en el fondo una escritora secreta que sabía reconocer y distinguir lo accidental de lo perdurable y lo particular de lo universal sin renunciar a ninguna de esas modulaciones en su escritura. Esa sabiduría para leer la realidad y sus representaciones aparece con frecuencia en lo que dejó escrito. Elijo compartir como prueba este fragmento que cerraba la crítica que dedicó a Carmen, la película de Carlos Saura, en El Caballo Rojo. Reconozco en estas pocas líneas un ejemplo ajustado de sus ideas y estilo. Aquí se refiere Rosalba a «la imagen de la mujer verdadera», un tema que le importaba y la complicaba a la vez, según revelan algunos gestos en su escritura. De esa «mujer en estado natural, no brutalizada por las servidumbres tribales y familiares» concluye: «Todas las veces que se evoca a esa mujer, se evoca a Carmen. En no importa qué momento, bajo no importa qué forma. Y Dios creó a la mujer (Vadim) es Carmen. La mansión del deseo (Huser) es Carmen. El Movimiento de Liberación Femenina, «declarado» en cualquier parte, es Carmen. O quisiera serlo. Brevemente, todo lo que releva la desobediencia y el placer de vivir podría llevar la bandera de Carmen. O quisiera serlo. Puede ser una convicción de este orden, aún inconsciente, lo que deja tan jubilosos a los espectadores a la salida del filme de Carlos Saura».3
1. Brecha, 20-XII-85.
2. Puede consultarse aquí.
3. «Saura, Gades y Carmen», El Caballo Rojo, n.º 56, 13-XI-83.