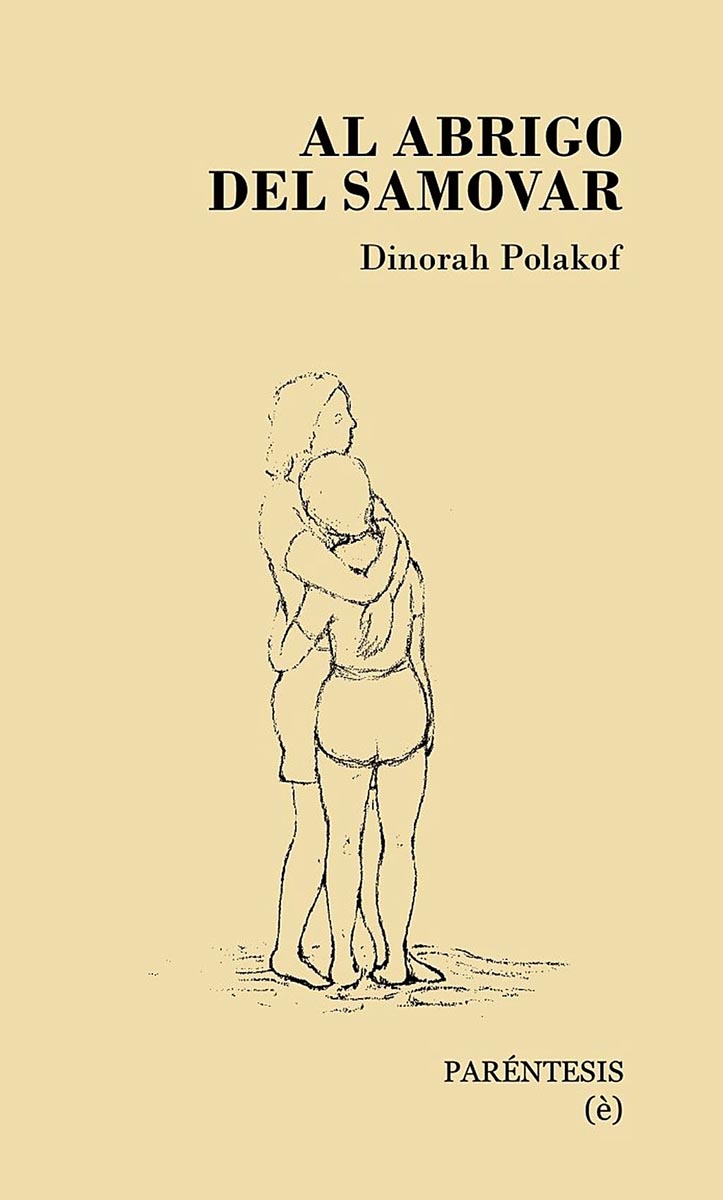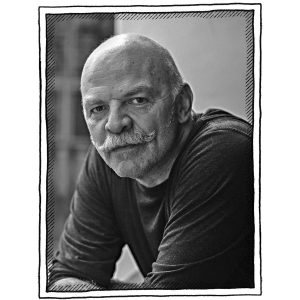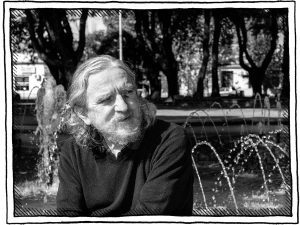La novela y el relato breve casi siempre se oponen. En el medio de ese continuo, está la novela breve, que Ricardo Piglia reconoció, en su póstuma Teoría de la prosa, como la forma literaria del secreto, que nos hace títeres de un narrador mentiroso y oscurece la verdad narrativa. Esa definición piensa la narrativa no en función de su longitud, sino de su completud representativa, debates interminables sobre mímesis aparte. En ese espectro, el cuento y la novela son ambos opuestos al secreto de la nouvelle. Por un lado, el cuento, justo y, por lo tanto, sin ambigüedades; por el otro, la novela, que en su falta de límites agota la representación. Dos formas distintas de acercarse a la completud, no las únicas. Hay, al menos, un tercer, para nada secreto, modo: la polifonía. Ese es el camino por el que optó Dinorah Polakof (1957) para capturar las identidades dispersas por el desarraigo migratorio en Al abrigo del samovar.
Polakof es una escritora de literaturas breves y brevísimas, y este libro no es la excepción. Se plantea como conjunto de relatos que construyen una «novela fragmentaria», surgida de la experiencia del trabajo como docente de hebreo y español, la trayectoria crítica en torno a la literatura infantil y la cuestión del holocausto judío. El resultado es un texto en el que el intercambio generacional –entre abuelos y nietos– da cuenta de las distintas culturas que la circunstancia de la migración forzó a encontrarse en un país casi al fondo del mundo en el siglo pasado.
El intercambio como motor de transformación es un recurso bastante documentado, tanto en cine como en literatura. Lo interesante de Al abrigo del samovar es que no se trata de meros elementos narrativos, que llevan nombres pero solo ejecutan tropos para cumplir una trama. Cada personaje del libro de Polakof está atravesado por las circunstancias y se convierte forzosamente en último bastión ante la pérdida total de una memoria que no le pertenece del todo. Del mismo modo, cada elemento que acompaña al personaje se vuelve representativo e instrumental en la transmisión intergeneracional: las nuevas generaciones aprenden sus culturas no solo a través de la enseñanza directa por parte de sus abuelos de una historia nacional colectiva, sino a través de los objetos cotidianos, las ropas, las melodías que tararean los adultos y las letras que las acompañan. Nos presenta, además, una dimensión material que se pierde cuando pensamos la cuestión en términos estadísticos, genéticos o incluso lingüísticos. Una dimensión cotidiana, en la que los pocos objetos que lograron colarse en el «con lo puesto» portan una importancia cardinal. Más significativo aun resulta que el papel central lo tenga el samovar, una tetera de origen ruso, pero cuyo uso se extendió por toda Europa del este y algunas regiones de Asia. Hay en esa imagen un pequeño gran sema de multiculturalismo.
Algo queda claro: esas culturas que nacen en los contextos de diáspora están irrevocablemente marcadas por la pérdida, en tanto empiezan a pertenecer al nuevo lugar, si bien nunca del todo. Por eso no hay ninguna pretensión de completud en Al abrigo del samovar, por eso se elige el camino de la polifonía. En su tierra baldía, frente a una Europa devastada, T. S. Eliot apuntaló fragmentos contra su ruina, que era también la ruina de la Modernidad. Fue consciente de que toda reconstrucción implica un cambio, de que la completud es irrecuperable. La de Dinorah Polakof, como tantas otras escrituras de la memoria, va un paso más allá porque sabe que la conservación no es algo dado. Hacen falta trabajo y sensibilidades particulares que se presten a desentrañarse y mirar con detenimiento las heridas. Por eso la metáfora edilicia es tan productiva. Es necesario –casi un mandato evolutivo– un lugar estable en el que refugiarnos del frío, tomar algo caliente y contarnos historias.