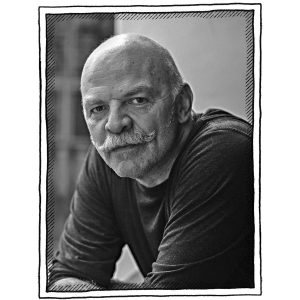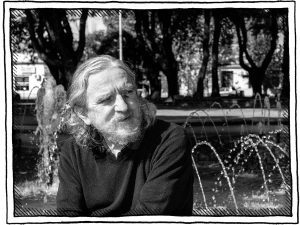Until they think warm days will never cease
J. Keats
Eran los días del verano, el que se iba
punzante, seco, capaz de todo.
Acá quedábamos, a merced de las brumas,
los hongos, las tenues, tenues madrugadas.
Un rayo de sol ansiado, ya era hora, suspiramos con
alivio. Otro amanecer.
Voraz la noche, nos ganaba de a bocados.
Sin pausa, un tren hacia el propio corazón del frío.
A bordo, tropa entera,
maquinal, como cualquier especie en esas lides.
Se imponían los días del otoño [qué menudencia este apunte],
las horas suaves,
la simple ausencia del viento y su desparramo,
y, por ende, la superficie vidriada de las aguas.
[Claro, habría que decir algo de los árboles, los que claudican, amarillentos, y los que aguantan impávidos. Prefiero a los derrotados, por razones muy endebles. Dos palabras en torno a los otros, para que conste: verdor soberbio.]
Lo supimos, por qué ocultarlo.
Empezó a caerse el pelo, de a mechones,
y, mientras, los potrillos, ah, se inflaban de pelaje alborotado.
Hicimos acopio, menudencias tan valiosas:
madera, cebollas, papas, ciertas manzanas.
Después de un atardecer de veras fucsia,
el zorro encandilado con las luces,
no huyó, no se fue, nada de nada.
Pero un cambio de estación, simplemente
[nos repetimos]
el rumbear hacia el futuro
del aire húmedo, la parquedad, los pies morados,
las sopas, los chuchos, las toses diablas,
y ciertos visitantes, tenaces, que migraban desde el polo
en escuadrones perfectos, aleteantes.
[Pero una vez, casi al pasar, el invierno ya no vino.]