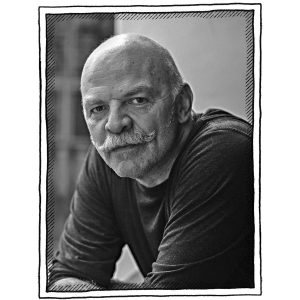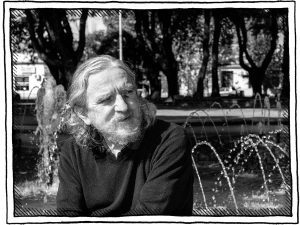Perdón, Borges. Me había prometido no volver a citar «El escritor argentino y la tradición», pero pasaron cosas. En aquel célebre ensayo publicado en Discusión (1932), Jorge Luis Borges se preguntaba por la verdadera naturaleza de la literatura rioplatense y su mito de origen. Por sus alcances, por sus mentiras. Por todos esos gauchos tomando mate y escandiendo octosílabos en la honda noche de la pampa como si fueran personajes de Shakespeare. «¿Cuál es la tradición argentina?», decía. «Creo que nuestra tradición es toda la cultura occidental.» Casi un siglo después, Alejandra Kamiya abrió la cadena de ADN del cuento argentino e incorporó la tradición japonesa a todo ese torrente sanguíneo. Creo que Borges no se esperaba este plot twist. Bueno, se casó con María Kodama. Capaz que algo sabía.
La flamante reedición de Los árboles caídos también son el bosque (2015) y El sol mueve la sombra de las cosas quietas (2019), los primeros dos libros de Kamiya, acaba de cerrar la trilogía que completa La paciencia del agua sobre cada piedra (2023). Publicados con una distancia geométrica de cuatro años, estos tres libros ingresaron a la literatura rioplatense como el caballo que entra al monte. Al paso. Con brío, pero sin aspavientos. Acaso por su ascendencia asiática o por mero esnobismo, se suele subrayar su despojo y su contención. Sin embargo, el combustible de muchos de estos cuentos son también algunas pasiones bajas, como los rencores o las deudas impagas. Kamiya lleva ese desprecio hacia cotas tan elevadas que rozan un humor amarguísimo, uno que después se disuelve en una exhalación metafísica. ¿Qué había detrás de esa bronca?
Esta edición simultánea permite ver más cosas. Para empezar, que hay un largo camino entre el primer cuento y el último de la saga. Con «Desayuno perfecto», Kamiya probó de una vez y para siempre su destreza técnica. Rubricado en segunda persona, la narradora sigue morosamente cada uno de los pasos de una mujer japonesa antes de que se despierte su familia. El viaje en tren hasta el mercado de Tsukiji, la elección de una caballa, el jabón de coco, la negrura de las algas nori, un bol con un huevo. Con delectación, Kamiya dispone su plan: para ustedes puedo ser nueva, parece decirnos, pero puedo hacer este corte. Tengan cuidado. «Sakura-Gari», el último cuento, cubre el otro lado de la misma moneda. Ahí, en el diálogo entre una mujer y su gato, Kamiya se permite una ternura de orden filosófico. Hay partículas de luz en el aire.
—Vistos desde ahora, los tres libros juntos parecen un plan: mismo aliento del título, misma editorial, mismo diseño. Uno diría que tenés un gran control sobre tu material. ¿Es así?
—Es justo al revés. Las cosas me salen mejor y más prolijas cuando son hechas desde lo intuitivo, y no desde el control. Cuando dejo que las cosas sean. Por ejemplo: me di cuenta de que era una trilogía haciendo el diseño de las tapas. Después de sacar el tercer libro por Eterna Cadencia, les traje el primero y el segundo para reeditar y me presentaron las tapas en unos colores muy alegres y decorativos: amarillo, turquesa, verde agua. No, les dije, tiene que tener algo muy parecido a La paciencia del agua… porque es una trilogía. O sea, lo dije cuando estaba discutiendo: ahí lo entendí. No había plan.
—Los libros salieron a un ritmo regular y simétrico, con una distancia de cuatro años. ¿Qué me dirías de cada uno de esos momentos?
—Si bien son una trilogía, cada nombre remite a lo que yo estaba pensando en esos momentos de mi vida. Los árboles caídos… remite a la muerte. El sol mueve la sombra… remite al tiempo. Es la imagen de un reloj de sol. Y la paciencia del agua… remite a los vínculos. Yo voy escribiendo los cuentos de a uno y, si los estoy haciendo de manera honesta, van a tener algo en común, que soy yo. En algún punto, siento que voy teniendo material como para un libro y ahí voy moldeando. Empiezo a hacer una figura. Esa figura, en el caso de La paciencia del agua…, tenía un par de huecos. Ahí entraban unos cuentos que yo tenía en la cabeza, así que me senté a escribirlos.
—A pedido tuyo.
—No. A pedido del libro.
—¿Podés ver una curva de crecimiento del primer cuento al último?
—No creo que haya una curva de crecimiento. Lo que hay son cuentos más escritos y otros, como «Lugares buenos», en lo que siento que soy una copista taquigráfica. Es como si te sentaras en un bar con un amigo y le contaras «tuve este perro, después tuve otro perro, etcétera». Cada cuento pide su forma, su nivel de lenguaje, su prueba de destreza. Algunos quieren ser dichos de manera muy austera, tranquila, sin grandes demostraciones. Otros son juegos más literarios. «La garza», por ejemplo, está pensado desde la estructura. A mí me gusta Sándor Márai, que hace mucho de esto de que a cada versión de la historia le da una vueltita, después otra vueltita, hasta que se va armando algo más grande. Pero algunos cuentos, como «Las grullas de Idemizu», piden austeridad total. «Me acaba de pasar tal cosa con mi papá y lo quiero contar y no lo quiero adornar ni nada», pienso. En ese cuento, desde lo literario, solo me interesaba decir una frase: «El amor es acto o no es». Una sentencia.
—En cuentos como «El pozo» –más evidentemente–, pero también en «Los nombres», hay incluso decisiones insensatas. Como las que tomamos todos los días.
—Es otra cosa que me encanta de la esencia humana. Porque no es que no se toman decisiones: son decisiones insensatas. Se murió mi gato y me fui a vivir al sur. A la mierda. En el fondo esas cosas deben de tener que ver, pero yo no me termino de dar cuenta. «El pozo», justamente, trata del sinsentido que tienen las cosas que hacemos. Al tipo lo dejan cavando un pozo que para él no tiene ningún sentido, pero lo hace perfectamente hasta que se rebela. Y esa rebelión tiene un sentido profundo porque significa enfrentarse contra todo el sistema. Contra todo lo que conoce. El tipo está dispuesto a morir por su decisión, porque tiene un sentido. Lo extraño es que, cuando tiene un sentido para él, ya no tiene sentido para nadie.
—Creo que esa tensión entre tu ejecución y la naturaleza de los temas vuelve tus cuentos muy peligrosos.
—Trato de escribir de un modo muy intuitivo, pero nunca me siento a escribir una historia con inseguridad. Pienso mucho antes de esa instancia: necesito que se justifique. A veces, pienso en palabras. A veces, no tengo idea de lo que voy a escribir en términos de trama, pero tengo muy claro de qué quiero hablar. Claro que, aunque esté muy segura, a veces puede pasar que escriba otra cosa. Por ejemplo, la historia de «El pozo» la saqué de un libro chiquito de Borges y Bioy que se llama Cuentos breves y extraordinarios. Ahí meten una de esas notas que [Nathaniel] Hawthorne tomaba para cuentos que después quizás no escribía: «Un hombre le da una orden a otro hombre; el primer hombre desaparece y el segundo continúa ejecutando la orden in aeternum». Cuando leí eso, me dije: este tipo es japonés. Después me acordé de esos soldados que, durante la Segunda Guerra Mundial, se quedaron en la selva filipina y 40 años después seguían peleando como si la guerra no hubiera terminado. Uní esas dos cosas y me senté muy segura a escribir la historia de un tipo al que lo dejan haciendo un pozo. Lo que no sabía es que, de pronto, ese tipo iba a empezar a tapar el pozo.
—Me recuerda a un relato de M. John Harrison que se llama «Las paredes»: un preso que empieza a hacer un agujero en la pared de su calabozo para escaparse. Le lleva unos diez años. Cuando pasa al otro lado se encuentra con un espacio pequeño, otra pared y un cadáver: alguien que murió haciendo lo mismo que él. Decide seguir su trabajo. Pasan otros diez años y encuentra lo mismo al otro lado. Y así.
—Claro, ambos son kafkianos. Abstractos. Son parábolas insensatas. O, en todo caso, parábolas que se preguntan por el origen del sentido.
—Tal vez el mundo sea insensato.
—¿Te cabe alguna duda?
GOLPES EN LA NUCA
Algo siempre llama. Alejandra Kamiya nació en Buenos Aires, durante algún punto de 1966. Su padre es japonés y está vinculado al mundo de la pesca y de la lectura. Aficiones gemelas, podría decirse. Su madre nació en Necochea, una ciudad portuaria de la costa atlántica argentina. Si bien la propia Alejandra creció en el corazón de la capital, en sus cuentos el mar es una fuerza que tironea todo el tiempo hacia adentro como si fuera una nave nodriza. «Aunque esté fuera de campo, siempre está ahí», dice. «Esa es la forma de su presencia. Creo que ese tipo de vínculos tan potentes también se heredan, porque yo no crecí junto al mar, pero tengo una especie de nostalgia del mar en mí. Lo más grande, lo más misterioso.»
En suerte, le tocó entrar a su juventud en el preciso momento en el que el país recuperaba su democracia. ¿Kamiya escuchaba Virus o Silvio Rodríguez? ¿Iba al Parakultural? ¿Leía El Porteño o la Cerdos y Peces? Más tarde, mientras una generación de escritores con cuentos sobre Malvinas o camisas prendidas hasta el último botón se reunía para la tapa de alguna revista, Kamiya escribía a puertas rigurosamente cerradas. Como quien riega una planta. Un día vio un concurso de escritura en la revista de un supermercado y decidió participar. Tenía 40 años y un bebé. Estaba sola. De pronto, entre las góndolas y los pañales, advirtió que aquello que venía regando en soledad podía tener «algún valor social».
—Tus padres son muy lectores. Pero ¿cuáles fueron tus primeros libros elegidos?
—La primera elección que uno hace es sobre los libros que le son dados. Porque el primer libro que yo recuerdo haber amado y haber llevado a todos lados y habérmelo aprendido de memoria es un libro ruso, de historias rusas, pero, además, impreso en Rusia. En Moscú, por Editorial Progreso. Se llama Basilisa la Hermosa y otras historias. Y si bien me fue dado, elegí darle el lugar de importancia que tuvo en mi vida. Creo que tuve esa suerte: los mejores libros de mi vida me fueron dados. Por ejemplo, cuando era muy chiquita mi papá me regaló Robinson Crusoe y lo amé. Fue mi primer libro de adultos. Después, a los 14 o 15 años, Borges me fue dado por mi profesora de Literatura. Y alrededor de los 20 años, otra de mis escritoras favoritas, Clarice Lispector, me fue dada por un gran lector llamado Julio Kenigstein: el profesor de Matemáticas de mi hermano. Así es. Los mejores libros van llegando… No es que uno sabiamente los toma.
—Generacionalmente, pertenecés a esa camada de narradores de los años noventa en la que están Bizzio, Fresán, Matilde Sánchez, Guebel, Rejtman, Cross. ¿Qué andabas haciendo por entonces?
—Por una cuestión de edad tendría que estar con todos esos escritores, pero no tengo mucho que ver con ellos. Yo escribí siempre, pero me era tan natural que no le prestaba demasiada atención. Cuando esos escritores ya estaban publicando y preocupados en armar una carrera literaria, yo estaba –por ejemplo– bailando. Y distintas clases de danza. Lo que más me gustó y lo último que hice fue una danza que se llama butoh, que es una danza japonesa de posguerra. Y, al mismo tiempo, viste que cualquier escritor que se precie hace hincapié en su vida de lector… Los escritores somos lectores primero. Bueno, en esa época, en los ochenta y los noventa, yo leía como una desquiciada. Eran mis años de juventud.
—En el cuento «Partir» contás la historia del nacimiento de tu hijo Kenta. ¿Su llegada tuvo algo que ver con el hecho de que comenzaras a mostrar tu material?
—No usaría el verbo mostrar. Creo que Kenta, sin que yo fuera del todo consciente, habilitó alguna cosa. Su llegada fue como esos golpes en la nuca que te acomodan en el camino. Entré tarde a las dos cosas que más me gusta hacer en el mundo: la maternidad y la literatura. Ya escribía, pero entonces empecé a tomarme en serio como escritora. Entré al taller de Inés Fernández Moreno y después al de Abelardo Castillo. Entonces, tanto Abelardo como Sylvia Iparraguirre me empujaron bastante a publicar. Yo les decía que no me interesaba y ellos, a través de Sebastián Basualdo, mandaron mis cuentos a Bajo La Luna. La editorial me convocó a una reunión. ¿Estás apurada?, me preguntaron. Una de mis obsesiones es el tema del tiempo, y nada te marca más el tiempo que un hijo. Te podés hacer el gil y mirar para otro lado, decirte que el tiempo no pasa, pero tu hijo está ahí, en tu cara, creciendo. Año a año, cambia. Mes a mes, cambia. Es un marcador. Te pone a hacer lo que tenés que hacer.
—¿Cuáles fueron las cosas más importantes que aprendiste en el taller de Castillo?
—Era como entrenar. Entrás en una carrera en la que vas aprendiendo herramientas técnicas y algunos saberes. Además, como todo el tiempo estás oyendo cuentos para criticarlos, adquirís una escucha más afilada. Sin embargo, lo más valioso que me llevé es el lugar que Abelardo decía que tenía que tener la literatura en la vida de un escritor. Es algo muy abstracto, no se puede explicar bien, pero era el centro de la vida de Abelardo: estaba en lo que leía y en lo que escribía. No le importaba ni la comida, ni la ropa, ni moverse de su casa. No tenía hijos. Creo que le habían quedado pocos amigos. Su vida era leer y escribir, y yo lo veía de cerca porque no lo encontraba en una universidad, sino en su propia casa.
—En tus libros, Japón es un horizonte. Sin embargo, claramente sos una cuentista de la tradición argentina. ¿Te podés reconocer en eso?
—Sí, por supuesto que me reconozco. Me formé con un canon argentino y el primer golpe que sentí como personal, dirigido a mí, fue Borges. Eso tiene que tener algún sentido, porque Borges te organiza la cabeza. Entonces, me reconozco argentinísima, pero eso no excluye una veta en mi raíz y en mi tronco que es muy japonesa. Porque también me doy cuenta de que no termino de ser argentina.
—Es que Japón es el ingrediente que altera la ecuación. Como cuentista argentina, esa línea de mestizaje hace que tu literatura sea completamente nueva.
—Me encanta. Traés una palabra con la que me siento completamente identificada. Así me siento. Porque soy mestiza.