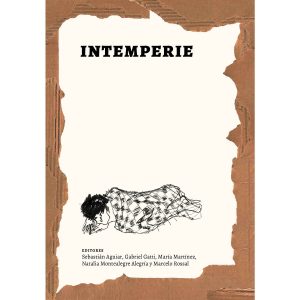La primera vez que leí Vigilar y castigar de Michel Foucault (1926-1984) fue a principios de los noventa. En ese entonces, recién me había incorporado al Instituto Nacional de Criminología, un órgano técnico que funcionaba en la órbita del sistema carcelario. La lectura me impactó, y era inevitable la incomodidad al trabajar en un espacio que se encontraba en pleno tránsito entre reflotar algunos principios del modelo de la progresividad penitenciaria y manifestar claros signos en términos de cárcel-depósito. El ejercicio de la sociología permitía entonces cierta distancia, habilitaba objetivaciones, señalaba contradicciones, pero las recomendaciones eran poco valoradas a la hora de poner en práctica alternativas. Inofensiva, pero con su margen de autonomía. Aun así, el desdén de Foucault por la sociología y por la propia criminología –artífices, junto con otras ciencias humanas, de reforzar los nuevos poderes disciplinarios– siempre me resultó algo difícil de asimilar.
Algunos años después, las lecturas de Foucault quedaron relegadas, tal vez por cierta molestia con las repeticiones librescas que se hacían de su obra, que transformaban sus conceptos matrices en meros significantes vacíos. No menos importantes fueron los reproches que, desde cierto campo de la teoría sociológica, se hacían a su obra (las opiniones de Giddens o Habermas no podían ser desestimadas sin más). Las críticas al libro señalaban que la autonomía del sujeto se anulaba, que predominaba un relato sobre personas completamente sometidas, que se proyectaba un individuo fabricado por las tecnologías del poder, que la sociedad era una mera organización de máquinas normalizadoras, que toda relación social no era más que una relación de poder, que la unilateralidad sociológica de los diagnósticos solía excluir las esferas sociales de valor.
La relectura por estos días me generó un nuevo impacto. Primero, porque los argumentos de Foucault nunca dejaron de ejercer influencia sobre mi perspectiva (casi siempre, una influencia solapada). Segundo, porque no me pareció que el texto encarne una mirada cerradamente racionalizadora, sin margen ni flexibilidad para dialogar con otras corrientes teóricas que permitan nuevos diagnósticos sobre el presente.
Tampoco hay en Foucault lugares comunes antirrepresivos o antipunitivistas, propios de algunas perspectivas críticas, casi siempre desligados de anclajes empíricos sobre los dispositivos políticos. Se trata de una obra vigente precisamente en sus ambigüedades, en sus incertidumbres, en sus asuntos no resueltos y hasta en sus desaciertos interpretativos.
Según lo expresa el propio Foucault, el objetivo fue hacer la historia del alma moderna y de una nueva forma de poder. Afincado en la historia francesa de los siglos XVII, XVIII y XIX, a lo largo de las cuatro grandes partes del libro («Suplicio», «Castigo», «Disciplina» y «Prisión») se pretende trazar una genealogía del complejo científico-judicial para entender las justificaciones, las reglas y los efectos de una nueva manera de juzgar.
No es un libro sistemático ni mucho menos un relato cronológico. Tampoco tiene intención de universalidad. Se podría decir que ejemplifica una auténtica imaginación sociológica, al tiempo que encarna un tipo específico de análisis crítico (el genealógico), que consiste en demostrar cómo los ideales normativos se convierten en prácticas que estabilizan un dominio. El libro se cierra con una nota al pie que señala que la investigación debe servir de trasfondo histórico para entender el poder de normalización y las formas de saber en las sociedades modernas.
Esta intención de Foucault debe canalizarse a través de cuatro grandes reglas. En primer lugar, se deben comprender los mecanismos punitivos sin centrarse solo en sus efectos represivos; el castigo es una compleja función social. En segundo lugar, los métodos punitivos no se desprenden de las reglas del derecho o de la estructura social, sino que hay que entenderlos como asuntos específicos de un campo más general de poder. La tercera regla consiste en vincular la historia del derecho penal y la de las ciencias humanas, pues ambas son producto de las lógicas de las tecnologías del poder. Por último, es decisivo analizar las transformaciones que permiten que el propio cuerpo esté investido de relaciones de poder.
Foucault reconstruye cómo el espectáculo punitivo desaparece progresivamente. El castigo, que deja de ser un teatro y se esconde, ya no toma como objeto central al cuerpo y sus sufrimientos, sino que se concentra en el alma y, por ende, en el control de las conductas. El verdugo cede su lugar a una legión de técnicos. Si bien en el siglo XIX ya es posible advertir rasgos de una cierta sobriedad punitiva, el suplicio no desaparece del todo. En definitiva, antes y ahora, todo castigo supone siempre un suplemento punitivo. La ejecución de la pena también entraña tratos crueles, inhumanos y degradantes. Cuanto más hablamos de «humanización», como se hacía en el siglo XVIII, más presentes están en nuestras realidades contemporáneas la tortura y la negación de dignidad.
A su vez, el nuevo poder de castigar se entremezcla con un saber, una técnica, un discurso científico, y las pretensiones de verdad se orientan a las prescripciones de técnicas normalizadoras. La clave de ese proceso estribó en aumentar los efectos de castigo y disminuir sus costos. De lo que se trata es de corregir al delincuente y controlar a la delincuencia a través de una economía calculada. Este proyecto no ha desaparecido de nuestros discursos e imaginarios actuales, y muchas políticas construyen sus señas de identidad con base en el control del delito mediante la evidencia, la racionalidad y el conocimiento técnico. Por otro lado, el ideal correctivo –y la ilusión de hacer del castigo una oportunidad para transformar sujetos– aún persiste en infinidad de relatos sociales y políticos.
En su momento, la prisión emergió como la pena por excelencia y nada ha cambiado hasta el día de hoy. Aunque también desde el arranque su lógica fue interpretada como contraproducente e irracional, no ha logrado desaparecer; al contrario, se ha fortalecido como una solución sin alternativa. La cárcel está plagada de excesos y de violencia inútil. Sin embargo, señala Foucault, las técnicas punitivas y la delincuencia se retroalimentan. La prisión no reduce el delito, motiva la reincidencia y multiplica la delincuencia. Esta crítica a la cárcel ha estado prácticamente desde sus orígenes y todavía se sigue escuchando. Pero la cárcel resiste y se defiende, muchas veces bajo la eterna promesa de poder ampliar técnicas punitivas verdaderamente humanizadoras. Y en esa trampa estamos desde siempre, y eso tiene una explicación, o al menos deberíamos buscarla para nuestros tiempos. Foucault entiende que el castigo no es para suprimir la infracción, sino para distinguir, distribuir y utilizar. En la medida en que la ley se ha hecho por algunos, pero recae sobre otros, lo que termina pasando es que los dispositivos del sistema penal gestionan los ilegalismos. Se muestran y se controlan ciertos ilegalismos, pero se ocultan y se dejan de lado otros. Como complemento, la expansión de los cuerpos policiales garantiza una suerte de vigilancia general permanente, y con cada delito resonante se reedita su fracaso y, por lo tanto, la necesidad de expandir esa vigilancia. ¿Acaso esa dialéctica perversa no es la que se dibuja ante nuestros ojos en la actualidad?
En definitiva, detrás de estos hallazgos, Foucault identifica una pretensión mayor: pensar el poder como una estrategia y como una correlación de fuerzas antes que como una esencia o una propiedad. De esta forma, el foco del análisis hay que colocarlo en las prácticas, en los dispositivos institucionales y en todos los saberes asociados.
Foucault critica con dureza la idea de que puede existir un saber que se sustrae al poder, como suele verse en los tecnócratas (apegados a la neutralidad y la evidencia) o en ciertos discursos ingenuos de la extensión universitaria. En este escenario, Vigilar y castigar está plagado de referencias prácticas. Pone en juego un modelo de crítica (la genealógica), permite desentrañar todo lo que se oculta detrás de los principios unificadores (la ley, la igualdad contractual), describe prácticas, instituciones y relaciones de poder, y analiza las funciones complejas que cumplen el castigo y la vigilancia con insumos protagónicos del poder político y de la reproducción de un orden socioeconómico. Esta obra encarna un realismo interpretativo de un alcance distinto al de la imaginación tecnocrática, nos saca de la comodidad de leer el mundo como «voluntad y representación» y nos obliga a pensar en instituciones completamente nuevas.