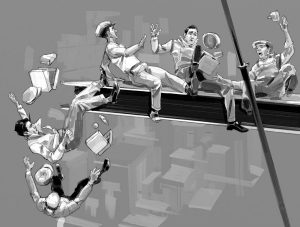Si la historia es la historia de la lucha de clases, entonces hay que entender la forma concreta de esa oposición a escala nacional para entender la  coyuntura y su desenlace posible. Esta es la premisa que guía el esfuerzo volcado en las siguientes líneas. El foco está puesto en la forma y los mecanismos con que la clase dominante articula sus intereses, y cómo éstos cobran un nuevo sentido y necesidades diferentes en un marco de contracción económica.
coyuntura y su desenlace posible. Esta es la premisa que guía el esfuerzo volcado en las siguientes líneas. El foco está puesto en la forma y los mecanismos con que la clase dominante articula sus intereses, y cómo éstos cobran un nuevo sentido y necesidades diferentes en un marco de contracción económica.
La burguesía periférica y su (trans)histórico programa. Cuando nos referimos a la clase dominante hablamos de un conjunto de grupos sociales que tienen particulares intereses en mantener la estructura social prevaleciente, y que poseen un conjunto de medios propios eficientes para hacer aparecer su voluntad como la voluntad general.
Sin embargo, el accionar de la clase dominante y sus posibilidades de éxito en la imposición de su voluntad como la general no dependen sólo de sí misma. Su actuación se da en una estructura de clases determinada, y en gran medida debe ajustarse a ella. Asimismo, la forma y los instrumentos para hacer valer su voluntad pueden variar en función de las necesidades del momento y la correlación de fuerzas específica con otros bloques de poder en la sociedad.
La clase dominante es un concepto un tanto más amplio que el de la burguesía o la oligarquía, en tanto incluye un conjunto de grupos sociales relevantes en el ejercicio del poder social: políticos, militares, etcétera. Pese a ello los grandes propietarios y los capitalistas en general constituyen el centro de gravedad de esta estructura. Son, en una estructura de dominación capitalista, el grupo social sine qua non.
Los capitalistas, en cuanto dueños de los medios de producción, no son un grupo monolítico que opere de forma ordenada y unívoca. Más bien todo lo contrario. La competencia los opone entre sí en un plano cotidiano. A nivel general diferencia incluso sus intereses más inmediatos. No es lo mismo el interés de las ganaderos que el de los frigoríficos (la historia del sector pecuario del país es en buena medida la historia de estos intereses divergentes); o el de los exportadores, que presionan por un tipo de cambio alto, que el de los importadores, que se benefician con un dólar bajo. Existen grandes divergencias prácticas entre una y otra fracción del capital.
Pese a que como capitalistas individuales se encuentran enfrentados entre sí en la guerra de la competencia, existen elementos que los agrupan como clase. Si atendemos a las reivindicaciones comunes de las patronales desde 2013 hasta ahora, los énfasis se centran en dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es el relativo al costo de la fuerza de trabajo, a cómo realizar una política efectiva de repliegue de los salarios en el reparto de la torta uruguaya. El otro aspecto común tiene que ver con la reducción de la carga fiscal y las tarifas energéticas. En ambos casos se trata de una necesidad de los capitales de reducir sus costos para –siempre en nombre de la competitividad del país– incrementar sus ganancias. Es un programa –si se quiere– derivado de la propia condición periférica y de rezago tecnológico de nuestra economía. Mientras no se puedan obtener ganancias por saltos tecnológicos (aspecto vedado para cualquier capital nacional caracterizado por no controlar el desarrollo de la fuerza productiva), la posibilidad de lograrlas se reduce a afectar la estructura de costos.
El poder económico: los grandes capitales y su estructura. Por otra parte, las diferencias entre capitales no son sólo sectoriales. Existen diferencias y urgencias distintas entre los grandes y los pequeños y medianos capitales. En términos muy abstractos, los capitalistas son los dueños de los medios de producción que viven de la explotación del trabajo asalariado. En términos concretos esta diferenciación remite a un conjunto variopinto de situaciones. Con base en esta heterogeneidad es importante distinguir dos grandes conjuntos. El primero de ellos es el del gran capital. Se trata de aquel que domina el aparato productivo nacional, que concentra grandes acumulaciones de trabajo y medios productivos y que domina la economía nacional ocupando lugares decisivos en la estructura productiva. Históricamente esta fracción del capital ha tendido a estructurarse con base en grupos familiares que han trasmitido su riqueza de generación en generación en torno a un círculo muy cerrado. Al mismo tiempo, estas familias tempranamente (a principios del siglo XX) iniciaron un proceso de diversificación de su cartera de negocios. Se hicieron simultáneamente banqueros, terratenientes, industriales y comerciantes. El gran capital tiene la posibilidad de reciclar sus negocios, de prescindir de los menos rentables en un momento y reorientar su inversión hacia los que generan más ganancias. De alguna forma, logra superar las diferencias que podrían emanar de los intereses divergentes en las distintas fracciones del capital a nivel sectorial.
A esta estructura casi centenaria hay que agregar una fracción muy grande de capitales extranjeros que han acudido al país motivados por los altos precios de las materias primas a nivel internacional y –en algunos casos– por el crecimiento económico del último período. Aquella estructura nacional convive con esta nueva estructura de capitales extranjeros, muchos de ellos de origen regional. Incluso el capital extranjero ha desplazado a aquellos capitales nacionales de algunos centros neurálgicos de la acumulación nacional. En algunos casos en forma total, como en la banca, y en otros en forma parcial, como el comercio de grandes superficies y el sector exportador. Si bien la economía uruguaya, y con ello el dominio del aparato productivo, se ha extranjerizado fuertemente en el último período, la fracción nacional del gran capital sigue siendo una pieza clave, tanto por su significancia económica como por su práctica política desde las principales agrupaciones patronales del país.
Ni oligarcas ni obreros: el papel del capital PYME. El mundo de los propietarios no se agota en los grandes capitales. Existe una buena porción del ámbito empresarial cuya lógica de valorización fluctúa entre la tasa de interés y la ganancia media de la economía. Son capitales que se contentan con mantener su actividad siempre y cuando les signifique un ingreso superior a depositar ese mismo capital en un banco, pero cuyo nivel de acumulación, concentración y escala los hace inviables para competir con los grandes capitales a largo plazo. En algunos casos –el de aquellos más pequeños– pueden resistir en la producción conjugando en la misma persona –o grupo de personas– la condición de capitalistas y asalariados. Quizás el ejemplo más nítido de esto sea la producción rural familiar o la figura del cuentapropista con local.
Este mundo –tanto el de pequeños como medianos capitales– no es nada menor. Un porcentaje cercano a la quinta parte de las personas ocupadas en nuestro país desarrolla actividades de este tipo. El pequeño capital tiende a ser menos productivo y a obtener una tasa de ganancia menor. Como tal, sus posibilidades de sostener aumentos de costos (tanto salariales como tarifarios) son menores.
Las derivaciones políticas de este comportamiento entre las fracciones del capital no dejan de ser interesantes. Al ser un sector numeroso, el pequeño capital mantiene una incidencia muy importante en la formación de opinión y en la deriva política del país. Su condición de capitalista le hace pensar y comportarse como tal aunque en varios casos sus condiciones de vida se asemejen más a las de un asalariado que a las de un gran empresario.
Cuando el proceso de expansión económica general se contrae, los más sensibles a esa contracción son los pequeños capitales, ya que son los que tienen menores márgenes de ajuste posible. Por allí empieza el descontento y el clamor, y sobre esa base se edifica y propaga como reguero de pólvora el programa de ajustes al nivel de vida de la población asalariada.
Sin embargo, no basta con la unidad de la clase capitalista y sus formas en transición para imponer un programa. Hay que establecer una alianza de clases más amplia para ello, incluso –aunque sea circunstancial y fugaz– con aquellos sobre los que va a recaer el ajuste.
El Estado como un capitalista genérico. El Estado moderno cumple distintas funciones necesarias para la reproducción del sistema bajo parámetros medianamente normales. Desde funciones básicas, como la de impartir reglas que garanticen una convivencia eficiente tanto a nivel social como económico, hasta otro tipo de funciones más complejas. Entre estas últimas se encuentra la intervención en la economía mediante el control de algunas variables macroeconómicas, o como productor directo. Por último, el Estado interviene haciendo frente a los efectos negativos de una economía privada de mercado (por ejemplo, haciendo políticas sociales, desarrollando seguridad social, etcétera). En todo momento, la lógica de acción del Estado debe ser la de un capitalista genérico. Debe actuar por encima de los intereses inmediatos de las fracciones de clase, garantizando la reproducción a escala ampliada del capital (o, en términos más corrientes, el crecimiento económico). Pero al mismo tiempo debe reproducirse a sí mismo. Debe ser capaz de garantizar su continuidad como estructura. Para ello debe apropiarse a través de impuestos de parte de la riqueza social generada.
Para actuar en forma coherente y cumplir con la reproducción sistémica (que incluye la de sí mismo) el Estado debe contar con un mínimo de legitimidad. Lo mismo acontece con el gobierno que conduzca aquella maquinaria. En una democracia formal, la legitimidad política se traduce en lealtad de masas y mayorías específicas. En gran medida, esta lealtad debe compensarse a nivel material o con otro tipo de motivaciones ideológicas o tradicionales.
Los problemas de legitimidad pueden derivar de dos aspectos. Primero, de una incapacidad de las acciones del Estado para lograr contener la reproducción sistémica sobre niveles de normalidad. Por ejemplo, cuando las acciones macroeconómicas comienzan a no surtir efecto en el crecimiento económico, o cuando los problemas sociales no pueden contenerse sobre límites “tolerables”. Segundo, cuando la propia reproducción del Estado exige un esfuerzo social (mediante cobro de impuestos) que parece no verse compensado en servicios públicos o en su calidad.
Dinámica de clases y agotamiento del modelo progresista: ¿por dónde pueden venir los tiros? Los límites del modelo uruguayo, o del ciclo progresista a la uruguaya, son esencialmente económicos. Obedecen a una economía primarizada y abierta que se enfrenta a una caída en los precios internacionales, y que comienza así a quedarse sin su principal sostén: la renta agraria. En el marco de esta restricción, la economía comienza a contraerse y con ello la posibilidad de sostener un pacto distributivo en el cual el ingreso de todos (capitalistas y asalariados) crecía, garantizando los incentivos necesarios para sostener la legitimidad social del modelo.
Si bien los problemas que enfrenta el ciclo progresista son de naturaleza económica, comienzan a expresarse como elementos de una crisis política. El gobierno aparece como incapaz de ejercer racionalmente su papel de capitalista genérico, incurriendo no sólo en problemas para los capitalistas, sino para otros sectores, como los asalariados. La imposibilidad de sostener un pacto distributivo con incrementos del salario real se traduce a la larga o a la corta en malestar y déficit de lealtad de masas. Es lo que sucede cuando esta lealtad carece de otros alicientes ideológicos o morales.
El problema pasa a ser tratado no como un problema estructural que requiere transformaciones fuertes en la organización social y económica del país, sino como un problema de racionalidad en la acción estatal. Como un problema casi que enteramente de gestión. En definitiva algo que podría solucionarse con buenos gerentes y un Estado de lógica empresarial en el que prime la eficiencia y la competencia. Este discurso y forma de procesar los problemas de la etapa son un aglutinador para el “ciudadano de a pie”, para el descontento en torno a aspectos más básicos como la calidad y cobertura de los servicios públicos.
La explicación gerencialista se presenta como la única coherente para entender lo sucedido, al tiempo que ofrece una salida alineada perfectamente con el sentido común construido de izquierda a derecha respecto de las bondades y eficiencias de la economía privada y de mercado.
Esta presión sobre la eficiencia del Estado se junta muy bien con la presión del pequeño y mediano capital asfixiado. Por su parte, el gran capital nacional está en una posición de privilegio. Desde la asunción del progresismo fue desplazado del ejercicio directo del poder político, por lo que no queda envuelto en una posible crisis de legitimidad. Tiene todas las cartas para presentarse como la alternativa seria, responsable y con conocimiento de gestión.
Así se van alineando sectores muy disímiles, pero que ante un agotamiento del modelo progresista ven sus intereses y necesidades inmediatas convergir en torno a un programa de ajuste.
¿Existe margen para el modelo progresista? Sí. El problema es que bajo las condiciones actuales de las políticas progresistas el margen implica seguir endeudándose en contradicciones a futuro. Seguir apostando al crecimiento tal cual hoy significa seguir apostando a la primarización económica y al ingreso de capital foráneo, aspectos que incrementan el riesgo y la volatilidad. El peso actual del capital extranjero en la economía nacional y su potencial incremento es un factor de inestabilidad en varios aspectos. No sólo ingresan capitales, sino que también se van dividendos que estos capitales giran a sus casas matrices, y esto implica una presión sobre la balanza de pagos. Por otro lado, en la medida que la política de anuencia de capitales extranjeros se ha basado fuertemente en renuncia fiscal, su ampliación puede redundar en un problema de déficit fiscal. Por último, para mantener abierta la canilla de la inversión extranjera es necesario seguir apostando a lo atractivo de Uruguay para invertir, y eso hay que hacerlo compitiendo con la región. Si bien nuestro país posee mejores sistemas institucionales y mayor transparencia, a la larga (o más bien a la corta) precisará también menores salarios y cargas fiscales para seguir siendo atractivo.
En definitiva, la sostenibilidad del actual modelo sin ajustes sobre el nivel de vida de los trabajadores es falaz. El problema de apostar (literalmente) a esta inercia es que el cúmulo de contradicciones puede traducirse violentamente en una potente crisis política y económica del modelo. Sin alternativa por izquierda y sin disputa del sentido de esa crisis, el ajuste será más regresivo y, paradójicamente, con mayor anuencia popular.
* Docente de Extensión Universitaria (Sceam-Udelar) y de la Facultad de Ciencias Sociales (Udelar). Es militante de Adur-Pit-Cnt.