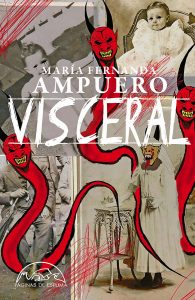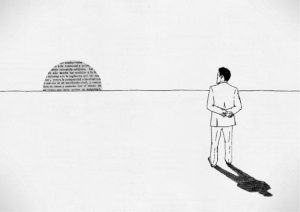Después de haber ganado el premio Herralde de novela por la extensa “Nuestra parte de noche” (Anagrama, 2019), la imagen de Mariana Enríquez empezó a reproducirse masivamente: entrevistas, notas, conferencias. Con el pelo gris y salvaje, y los ojos negros, se la puede ver a ella también como una sacerdotisa, un personaje más en el universo fantástico que viene construyendo con su obra.
Hay algo que el público busca de ella, que la vuelve una referente. Es una de las figuras más reconocidas de la narrativa actual y está rodeada de algo que parece casi místico, acaso un deseo de que sea ella quien divulgue la fórmula para convocar a los fantasmas que habitan su literatura.
Si gran parte de los cuentos de Enríquez suceden en la periferia, en ese borde que linda con lo desconocido, su nueva novela revierte y manipula el espacio. Comienza en la nada, en la carretera, en el lugar vacío, y se interna en el territorio de Misiones, donde, al decir del protagonista, “el río apesta a muerte”. Sin embargo, a lo largo de la novela los personajes irán desplazándose. Junto con los cambios temporales, también los lugares cambian: pasan por Londres, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –el barrio Caballito, para ser más específica– y, por último, La Plata, para volver a Misiones, el espacio original.
El comienzo parece mal resuelto: el tiempo no corre y la acción tampoco; sólo percibimos una gran sensación de descontento y sufrimiento. Lo fantástico irrumpe inmediatamente: Juan Peterson, viudo reciente, emprende un viaje de Buenos Aires a Misiones con su hijo de 6 años, Gaspar, para escapar de supuestos guardaespaldas y contra las recomendaciones de casi todas las personas que lo rodean. Juan, médium y enfermo del corazón, se hamaca sobre la muerte desde hace años y se ve envuelto, gracias a eso, en cierta majestuosidad: tiene la muerte dentro de sí. Busca ansiosamente a su mujer, fallecida de manera violenta y poco clara. Se corta las manos, se hace largos tajos en las palmas, para sangrar sobre marcas de tiza y así invocarla, una y otra vez, mientras su hijo duerme. Pero se encuentra tan solo con lo oscuro, con el silencio, y si hay algo que anuncia el horror, es el silencio.
La novela transita distintas épocas, pero comienza en 1981, en la dictadura. Los miembros de La Orden, que incluye a los Reyes Bradford –padres de la fallecida esposa de Juan– y los Mathers, conviven en Misiones, cerca de la selva, en una mansión alejada de todo, llamada Puerto Reyes. Estas familias, cuya conjunción se remonta a 1776, salieron de Inglaterra para instalarse en Argentina, son poderosas económica y políticamente, y adoran a La Oscuridad, un dios terrible y oscuro que se alimenta de carne humana y al que hay que ofrecerle sacrificios. Después de seguidos los pasos dictados por la voz oscura que surge cuando La Oscuridad es convocada, esta otorga un poder casi total y la posibilidad de ser inmortal.
En la primera parte de la novela, entonces, la dictadura aparece como trasfondo. No son sólo los militares quienes custodian la vida, sino que parte de los sacrificios son efectuados con desaparecidos –el río apesta a muerte porque en él han caído los cuerpos–. La Orden tiene una larga tradición de unión con el poder y es amiga de las fuerzas represivas. Además, al estar ubicada en Misiones, la tradición de La Oscuridad inglesa que trae La Orden, como el tarot y ciertos signos, se une con gran parte de los ritos guaraníes de la zona, como la adoración de san La Muerte y san Güesito, un niño que fue violado, asesinado y luego convertido en santo.
Enríquez es una excelente moldeadora del terror. Las imágenes son claras y evocan distintas tradiciones. Sin lugar a duda, la figura más imponente y la que más evidencia la atención a la mitología del lugar es el imbunche, de la mitología mapuche, que originalmente fue un ser humano deforme. En la novela, los imbunches son niños de entre 6 meses y 2 años llamados “los guardianes de la cueva”, a quienes se deforma a la fuerza: se les liman los dientes hasta que quedan filosos, son alimentados con carne humana, se les tuerce los miembros, se les cose a la espalda uno de los brazos y se les da vuelta la cabeza como si fuera un torniquete. Estos niños representan el sufrimiento, invocan a una parte de La Oscuridad o a falsos dioses que se le asemejan, y otorgan parte del conocimiento y el poder para causar el mal. Pero no sólo eso. Enríquez también evoca figuras de las tradiciones nigeriana y colombiana. Trae la figura de Omaira, una niña que en 1985, luego de la erupción de un volcán, quedó hundida hasta el cuello en el agua y atrapada en los escombros, y fue filmada hasta morir por las cámaras morbosas de los periodistas que reportaron el desastre. La niña, que vivió sumergida hasta tres días, tenía los ojos completamente negros por la sangre y las manos blancas, y dijo poder sentir con los pies la cabeza de su tía. La manera en que Enríquez implementa estas figuraciones en su narrativa le da un suelo firme sobre el cual desarrollar la historia. La descripción de los médiums, la familia, los lugares oscuros, los ahorcados y los acercamientos a La Oscuridad –y de por qué se la invoca y cómo– funciona a la perfección.

En esta nueva entrega la autora también recrea figuras de su propia literatura. En la tercera parte de la novela, que transcurre entre 1985 y 1986, durante la preadolescencia de Gaspar Peterson, aparece el personaje de Adela, una niña a la que le falta un brazo y que se obsesiona con una casa abandonada, previamente ocupada por dos viejos seniles dejados a su suerte por los hijos. Por momentos, parece un episodio casi transcripto de su cuento “La casa de Adela”, que aparece en su libro Las cosas que perdimos en el fuego. Por momentos, parece el cuento mismo: la niña que pasa frente a la casa, la figura de la mujer que grita en silencio a través de la ventana, la casa oscura que se la devora. Sin embargo, el recurso funciona –aun cuando se ha leído el cuento antes–, porque la novela está muy bien armada: nada escapa a su curso, nada sucede porque sí. El universo de Nuestra parte de noche es claro y firme, y, más allá de algunas elipsis, todo va en una dirección constante.
Los problemas de la novela están en otro lado. Las épocas en que suceden las acciones parecen casi caricaturas, sobre todo en lo que se refiere a los años sesenta en Londres y al movimiento hippie, y en la última parte, que se ambienta en Buenos Aires a finales de los ochenta, con la crisis del sida y el ascenso del menemismo. Eso no quiere decir que la historia no esté bien inserta en esos períodos históricos; al contrario: parte del movimiento y las acciones de los personajes y La Oscuridad se alimenta de las épocas en las que transcurren. Pero, en lo que se refiere a pintar un tiempo determinado, hay momentos que parecen casi de parodia, en los que quienes rodean a los protagonistas se vuelven estereotipos y la narrativa nos deja una sensación acartonada. Aquello que en los cuentos funciona bien –la manera en que las narraciones están inscriptas en una época determinada– pierde su encanto en la novela, en la que queda en evidencia el artificio. Sin embargo, la fuerza de lo oscuro, de esa otra historia trágica y casi repugnante, siempre palpita por debajo de la acción y todo parece en constante movimiento.
Otro problema de la novela es que, algunas veces, los personajes están tan sumidos en un dolor tan intenso que comienzan a expresarse de manera casi telenovelesca, lo que no encaja con la intensidad estética del misterio y las ansias devoradoras de saber qué sucede después. Pero, al fin y al cabo, Nuestra parte de noche está llena de cosas brillantes. Está armada de forma excelente: los personajes no son obvios ni actúan como uno esperaría, sufren y son distinguibles, crecen y siguen la lógica de sus historias y sus pasados. Lo fantástico arremete y está siempre bien utilizado, porque el universo está bien construido, formado a partir de una tradición mitológica precisa y estudiada con atención. Cada tanto se extraña la Enríquez cuentista, cuando la acción parece detenida o estirada sin otro fin –al parecer– que alargar el grosor del libro. Sin embargo, es magistral la forma en que su escritura nos sumerge en la tradición del terror y abunda en figuras clásicas –la casa embrujada, la familia poderosa y la maldita, los rituales para un dios terrible–. Nuestra parte de noche, con sus altibajos, continúa posicionando a su autora como una de las grandes voces de la narrativa argentina contemporánea.