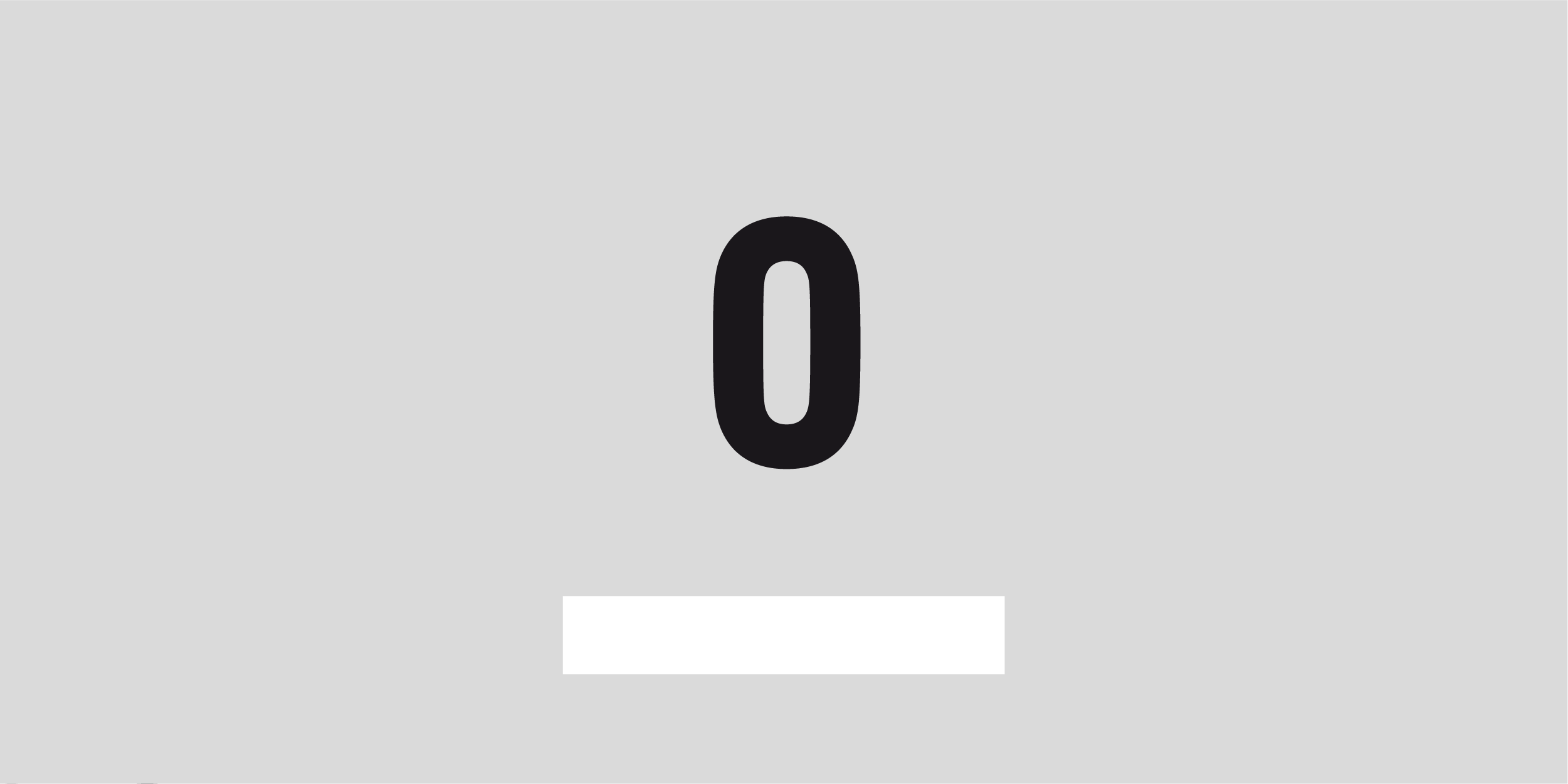Así, como al pasar, mientras reparaba la cañería del baño, Alcides soltó una verdad. Alcides, sexagenario, sanitario, conversador, salpicado de polvillo blanco después de picar pared, dijo que la pandemia nos obligó a saber de qué estamos hechos.
La pandemia trajo sueños raros, bicicletas, tiempo vacío, el impulso de limpiar una vez en la vida, más soledad a los viejos solos, teorías conspirativas, científicos que asesoran al presidente, filas de gente que no tiene qué comer y guiso para filas de gente. Nos empujó a prender el televisor, a contar muertos compulsivamente, a vivir como en una película barata de ciencia ficción, a inventar formas de protestar y a conocer –aunque fuese a través de las paredes– las voces de vecinos antes inadvertidos. Nos desnudó y nos dejó a solas con el mundo que hicimos.
Hace unos meses las bicicletas volvieron a tambalear con el finito de los autos y se llamó oficialmente nueva normalidad a algo que, extraoficialmente, nadie se acostumbra del todo. Los niños salieron de casa con una máscara de plástico en la cara para lucir su túnica blanca en una escuela sin recreo –¿se cumplió el sueño de Manini?–. Los añosos continúan gesticulando a la visita detrás del vidrio de la ventana.
En el ómnibus de la nueva normalidad es mejor no arrimarse a alguien intentando ojear su libro o leer sus mensajes. Hay que gritar para hacer un chiste en cualquier mostrador. Los abrazos dan culpa, los cristales de los lentes se empañan a cada rato y se titubea al saludar –cuando aquel pone el codo, este devuelve el puño, entonces el primero ofrece los nudillos al codo del otro–. El pogo está vedado, se acabó el pelotero –¿contentará ello también al general?–, tocarse arriba de un escenario está prohibido. El encuentro de los cuerpos danzantes y sudorosos pasó a la clandestinidad.
A cambio del encierro y la distancia, la pandemia nos sumergió en un fantástico universo de aplicaciones que hacen de salón de clase, oficina, templo, almacén o tablero de ajedrez. A través de la pantalla se puede enseñar la consistencia de la sopa, hacer terapia o cantar que los cumplas feliz a alguien que en otro sitio sopla las velitas. Sin embargo, algo se pierde. Algo queda atorado en el espacio que hay entre los aparatos y los humanos.
Por Internet no viajan las cosquillas, los escones, el pelo de los perros, el sudor de las manos, el calor que sale de la vergüenza, el aliento, los besos pegajosos, la huella del lápiz de labio o el roce del bigote. No hay aplicaciones para sentarse a upa, pasear del brazo, encontrarse de casualidad, dormirse recostado a otro, darse electricidad, pisarse, tirar las orejas, frotar la espalda, jugar de mano, hacer pulseadas chinas, sacarle a alguien una pestaña metida en el ojo. Y en Internet no hay olor.
No todos entran en el mundo de la distorsión, el delay y los píxeles; algunos se quedaron sin conexión, sin palabras, sin memoria, sin la habilidad, sin entendimiento, sin suficiente dinero, sin una dirección de correo a la que escribir o un número de teléfono al que llamar.
La pandemia hizo que extrañáramos la materialidad del cuerpo de los demás, cosa en la que antes no necesariamente reparábamos. Quizá, después de todo, las palabras estén sobrevaloradas y la distancia física sí sea también una distancia social.1
Como dijo Alcides, la pandemia nos obligó a saber de qué estamos hechos. Y estamos hechos de otras personas.
1. De Rita Segato, «Es un equívoco pensar que la distancia física no es una distancia social», La Nación, 2-V-20.