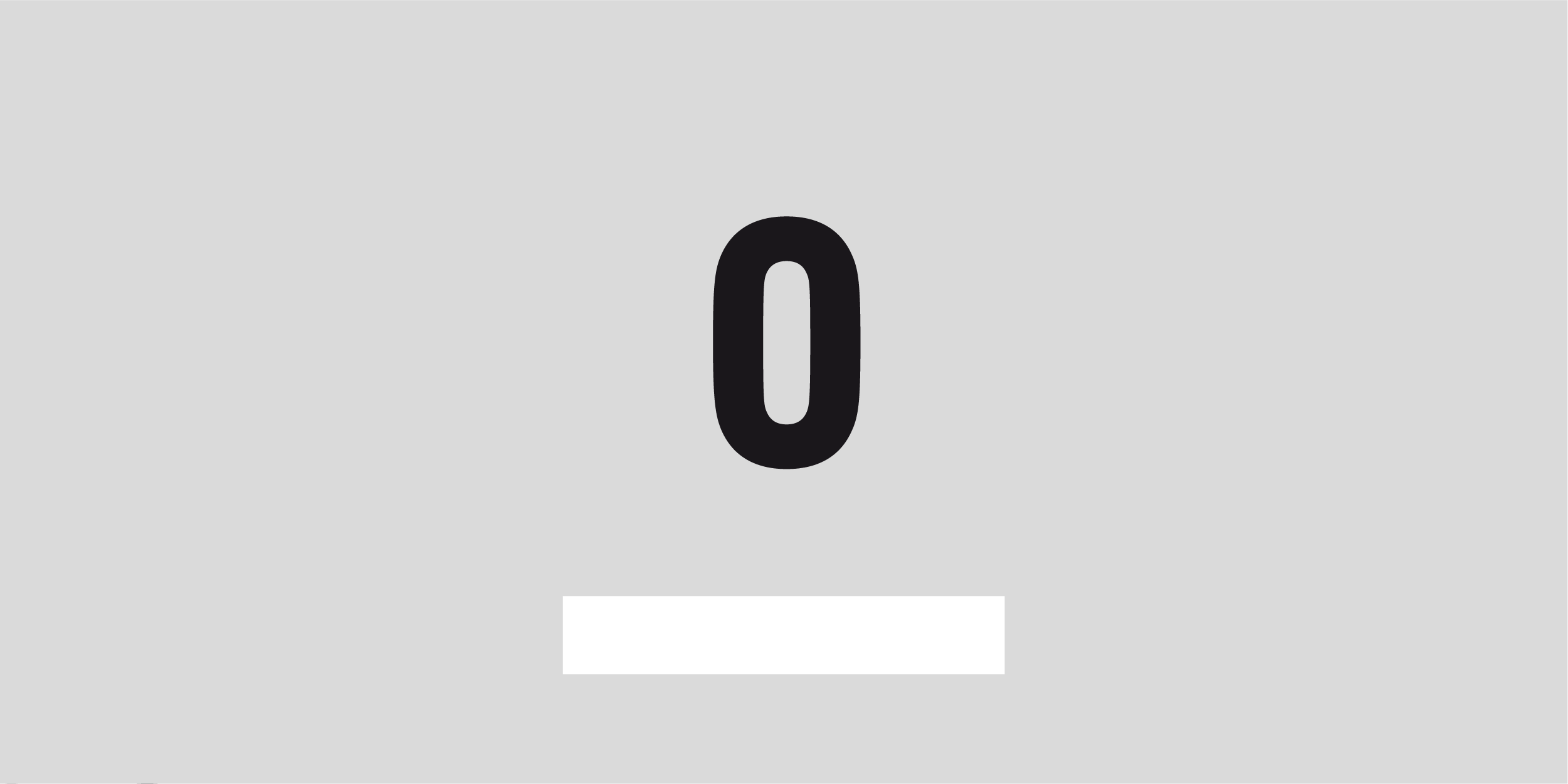Una turba iracunda irrumpió en el Congreso de Estados Unidos de América e hizo evacuar a los parlamentarios, lo que suspendió la sesión en la que se iba a proclamar a Joe Biden como presidente. Se trataba de seguidores de Donald Trump, que llegaron hasta allí luego de que el presidente los llamara, al final de un discurso, a que marcharan por la avenida Pensilvania (véase «Por la culata», Brecha, 8-I-21). Cuando la multitud amenazó con ingresar al recinto, el Congreso debió pedir ayuda a la Guardia Nacional, mientras Trump se negaba a condenar el asalto a la sede parlamentaria. Es razonable calificar la situación como un intento de golpe de Estado.
Como todo lo que hace Trump, el golpe terminó por revelarse como un fracaso patético. Pero, también como todo lo que hace Trump, fue un extraordinario espectáculo televisivo. Las imágenes de los legisladores refugiándose entre sus bancas y la de un manifestante vestido de chamán –con el torso desnudo, cubierto de pieles y luciendo una orgullosa cornamenta en el podio del Senado– recorrieron el mundo y mostraron la debilidad del cuerpo legislativo de la antigua república estadounidense.
No es un gran descubrimiento que este no es un buen momento para Estados Unidos. El coronavirus ya mató allí a más de 350 mil personas. La crisis económica lleva a millones a la desesperación. La polarización política se hace cada vez más extrema. La brutalidad policial desencadenó una ola de protestas nunca vista, que fue (valga la redundancia) brutalmente reprimida. Estas no son cosas que uno esperaría ver en un país que se presenta a sí mismo como el punto más alto de la civilización, el desarrollo económico, el progreso intelectual y la democracia, y que con esos argumentos (junto con una fuerza militar considerable) aspira a la hegemonía mundial.
Falta poco para que la economía de Estados Unidos deje de ser la más grande del mundo. De hecho, su recesión y la rápida recuperación china adelantaron cinco años el sobrepaso chino, ahora previsto por consultores británicos para 2028. Los estadounidenses (y los occidentales en general) son conscientes de su decadencia como imperio, y su ansiedad se nota en las fantasías de los fascistas bizarros que siguen a Trump. Temen, obsesionados con la decadencia de la civilización occidental y cristiana, el ascenso de chinos, negros y similares. Y piensan que solo los puede salvar una vuelta a lo que imaginan como los orígenes de las naciones occidentales.
¿Cómo se llegó a esto? En los años noventa, Estados Unidos había ganado la Guerra Fría. El comunismo era cosa del pasado y el tercer mundo capitulaba sin poner condiciones. Quienes disentían eran escarmentados con catástrofes económicas. Para quienes jugaran con las nuevas reglas, se ofrecía una promesa de prosperidad global bajo un régimen internacional de derecho, con Estados Unidos como hegemón. Los mercados libres, el multiculturalismo tranquilo y la democracia benévola presidirían, se decía entonces, un mundo de eterno progreso, al que a lo sumo se podría acusar de aburrido.
El 11 de setiembre de 2001 sacudió esa fantasía como un avión a un edificio. Osama Bin Laden, que en los años ochenta había peleado contra el comunismo en Afganistán codo a codo con la CIA, ahora atacaba a Estados Unidos. Es que en el nuevo mundo global y «abierto» no había lugar para guerreros como él. Y eso era un problema, porque quienes habían batallado en la Guerra Fría contra el comunismo no lo hicieron pensando en los estudiantes de Erasmus ni en que hubiera Toblerone en el supermercado, sino para defender cierta idea de sociedad, jerárquica y tradicional: los Bin Ládenes defendían una versión hiperconservadora del islam y los Bushes, una del Occidente cristiano. El choque de civilizaciones le ganó al fin de la historia. Sin comunismo, la unidad estratégica de las derechas y el capital se había roto.
George W. Bush, hijo del presidente que ganó la Guerra Fría, fue el primer aviso de que una parte relevante de las elites estadounidenses no estaba de acuerdo con las expresiones políticas y culturales de lo que entonces se llamaba globalización (todavía no globalismo). Se salió del protocolo de Kyoto para proteger a su querida industria petrolera. Su Partido Republicano se volvió contra la migración, movimiento que luego acompañaron las derechas europeas. Se peleó con la Organización de las Naciones Unidas y atacó Irak contra todo derecho internacional, matando a más de 1 millón de personas y desatando el caos a lo largo de Oriente Medio.
La promesa globalizadora tampoco funcionó donde se decía más fabulosa: en la economía, estúpido. La prosperidad nunca llegó a la mayor parte de la humanidad. En Rusia, la entrada al capitalismo produjo un derrumbe catastrófico, medible, por ejemplo, en la esperanza de vida al nacer. En América Latina, el neoliberalismo también devastó a las sociedades. En ambos lugares surgieron intentos de crear algo distinto. En Rusia, un agente de inteligencia, junto con la Iglesia ortodoxa y algunos oligarcas, creó un populismo militarista que distribuyó algo de renta petrolera y mantuvo algo de industria. En América Latina, una multitud de piqueteros, campesinos sin tierra, comunidades indígenas, sindicatos y partidos de izquierda montó revueltas y apoyó gobiernos populares que lograron un montón de cosas, hasta que ellos mismos entraron en crisis, en parte por no lograr romper con los caprichos del todavía reinante mercado mundial.
Revueltas no faltaron. En Seattle en 1999. En Buenos Aires en 2001. En Bolivia en 2003. En París en 2005. Después de la crisis financiera de 2008, en todo el Mediterráneo. Y de nuevo por todas partes en 2019 y 2020. De algunas de esas revueltas surgieron experimentos políticos interesantes. De otras quedaron experiencias de organización. De otras, situaciones aún peores que las iniciales. Pero quedó claro que en todos lados hay mucha gente dispuesta a mostrar su disconformidad con el estado de las cosas.
Por derecha, la semilla que Bush plantó dio frutos. El ala más radical del neoliberalismo, junto con los más fanáticos de los cristianos y una panda de racistas cada vez menos disimulados y bien financiados por la industria petrolera, fue robusteciendo a una ultraderecha capaz de descarrilar los tímidos intentos de regulación financiera y reforma de la salud de Barack Obama. Después siguieron de largo y llevaron a Trump a la Casa Blanca, con los votos de muchos de quienes vieron sus vidas desestabilizadas por la globalización neoliberal. Hoy, una constelación de ultraderechas une Washington con Brasilia, Budapest, Jerusalén, Riad, Nueva Delhi y Manila.
Mientras todo esto pasaba, China crecía a toda velocidad. Se comía toda la soja y todos los combustibles y minerales que pudiera comprar, y vendía todo tipo de productos industriales y tecnológicos. Llegó a ser el principal socio comercial de buena parte del mundo. Logró poner sus propios términos para entrar al mercado mundial y, una vez dentro, usarlo a su favor. Irónicamente, la capacidad de su Partido Comunista de controlar políticamente la economía y la sociedad fue clave para ganar la carrera capitalista.
Mal que le pese al cornudo que por unos minutos dominó el Capitolio, Biden ganó las elecciones. Y va a gobernar, intentando volver el tiempo atrás. A antes de 2016. O a antes de 2008. O a antes de que la Suprema Corte de mayoría republicana decidiera que no había que volver a contar los votos del estado de Florida, que le había dado la presidencia a Bush hijo, por 537 votos. Pero la caja de Pandora no suele cerrarse tan fácilmente.