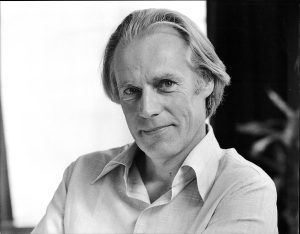Hay decenas de cosas que hacen a este material muy especial. Una de ellas es que está compuesto de las canciones que acompañaron a Andy en buena parte de su vida. Como todos sabemos, él estaba detrás de «la maravilla de la canción: ese cuento corto de tres minutos que cuando está bien contado nos deja con la piel de gallina y los ojos empañados». Este disco fue su gran desafío, un «desafío jodido» –como él decía– que consistía en perseguir lo que sonaba en su mente, crear o recrear una serie de canciones que lo dejaran completamente desnudo. «Siempre más riesgo y siempre desnuda esta alma mía. Quiero terminar esta carrera lo más desnudo posible», como solía decir.
El disco también era una deuda pendiente consigo mismo, ya que antes de «electrificarse» sus primeros pasos fueron con la guitarra acústica. Una guitarra que había comprado en 1979 y con la que se enseñó a tocar lo que podía sacar de sus discos favoritos. Aquí tengo un fragmento de una carta que me envió en aquellos tiempos: «Intenté abordar las canciones desde un profundo respeto hacia ellas. No es un secreto: la gran mayoría de estas canciones las he adorado por mucho tiempo. Sería como el equivalente de un músico de jazz que elige una serie de standards después de años de absorberlos. Hay canciones como “Hearts On Fire” que hace 15 años que conozco, y con la cual forcejeé por años, sin demasiada suerte, y con la cual me ganaba unas monedas en los subtes de Madrid a mediados de los noventa. Otras, como “That’s All, Amen, Close the Door”, tuvieron intentos fallidos de grabación que datan de unos tres años atrás. En fin, hay de todo».
Creo que cuando hizo estas versiones Andy estaba en el canal por donde fluyó su vida, reencontrándose con las fuentes que lo nutrieron como músico, recreándolas y viéndolas crecer como profanas catedrales sonoras, dedicado por entero a su destino hecho de canciones con las musas perfectamente calibradas e instaladas. No es raro que quisiera bautizar este disco «Misal para corazones desolados» (aunque luego prefirió Un adiós entre dos adioses), porque tiene algo de litúrgico ritual, uno en el que las canciones se pronuncian como credos y músicos como Lucinda Williams, Jimmy Webb, Beck Hansen, Billy Sherrill, John Cale, Bob Dylan y otros tantos forman parte de su santuario personal.
Pero dejemos esa analogía que él ya había desechado por vetusta y volvamos a lo que hace a este disco tan especial y fuera de serie. Cada canción es un viaje al corazón profundo. Hay tanto sentimiento, tantas emociones, tantas historias, tanto cuidado, tanto conocimiento, tanto talento en todo lo que hizo que es sensacional, único y hermoso. Hay tanto amor y dolor en estos temas que no pueden dejar indiferente a nadie. Hermosas canciones que fluyen con la intensidad de los ríos, canciones sobre seres hermosamente rotos, sobre deseo y autodestrucción, sobre corazones en llamas. En ese sentido, el disco es como un manifiesto poético sobre el amor, sobre la lucha ancestral entre Eros y Thánatos, dos pulsiones contrapuestas que están en furtivo y equilibrado concierto, un desesperado intento por saber de qué estamos hechos, cuáles son las fuerzas que nos mueven en forma subterránea y no controlamos.
Hace más de 15 años, Andy nos obsequió –a sus amigos– esta joyita con la misma modestia con la que cantaba en las plazas o los subtes, grabada en un CD que de puño y letra decía rough mixes. Cuando la escuché por primera vez no solo me emocioné, lloré a mares. Imagino que le habrá pasado a más de uno.
Siempre pensé que en algún momento iba a ver a Andy enfundado en el traje negro que siempre estaba por comprar, con una de sus mejores camisas, sentado en un escenario montevideano fumando y presentando su disco. Recuerdo haberle dicho que por favor buscara los ases para salir a tocarlo. Eso nunca sucedió. Por eso, este material ahora editado en doble vinilo viene a hacer algo de justicia a unas hermosas versiones que de otra manera caerían en el olvido.