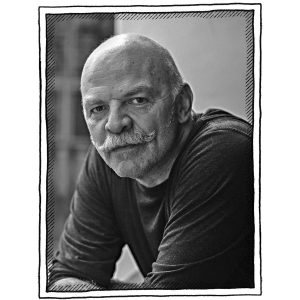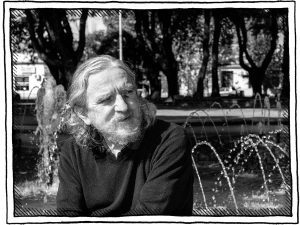Enllegando en la frontera de Uruguay con Brasil, el milico me hizo seña. Frené mi bicicleta. De la garita salió el aduanero. Venía se arreglando la camisa blanca, como si arrecién tivese salido del baño. La barriga de estar siempre llena, de estirar la tela, de estrangular los botón.
—¿Qué llevás ahí?
—Nada, señor. Mi cuaderno.
—¿Y qué hay adentro?
Por mi costado, me haciendo unos finito, pasaban las camioneta tocando bocina. El aduanero amostraba los diente, levantaba la mano. Alegría de saludar los estanciero que ían y venían entre los dos país.
—Dale, piche, que no tengo todo el día. ¿Qué tenés adentro de ese cuaderno?
—Solo unas palabra. Nada más.
—A ver, abrí.
En la garita se veía un escritorio con un pizarrón negro atrás. Con tiza tenía escrito la fecha. Arriba del escritorio, una montaña de cuaderno. El milico prendió un cigarro. Fumaba arrecostado en la pared, los ojo curuyento arriba mío.
El aduanero agarró el cuaderno. Fue pasando las hoja. Mirada de revisación.
—¿De quién son esas palabra? ¿De dónde sacaste ellas?
—Mías… de mi casa… me las dio mi madre.
—¿Te parece bonito andar escribiendo así?
El aduanero miró al milico, le hizo seña para que le alcanzara una lapicera roja. El aduanero empezó a encerrar las palabra. Siempre sacudiendo la cabeza.
—¿Vos te pensás que yo toy de adorno acá? ¿Te crees que vas pasar esas palabra por enfrente de mis nariz? ¡Bichicome, yo te voy enseñar a escribir!
Yo seguía con la cabeza para abajo. Mirada de no tener nunca razón. Mi madre sempre me decía: Fabi, mientras vos agaches la cabeza, yo tengo un hijo vivo.
La frontera es tierra de nadies. Cualquier esquina es un puñado de bala. Un granfino puede hacer que uno se pudra atrás das reja. Frontera es donde el pobre nace disparando. Y donde los milico se arrodillan atrás de los apellido del centro, atando sus cordón. Frontera es onde uno entra en el queco y encuentra el intendente con una gurisita en la falda, y en la otra mesa, un diputado sobando las nalga de una abuela.
El aduanero amostró mi cuaderno para el milico que sacudió la cabeza como diciendo que no podía acreditar.
—Para qué uno pasa la vida fiscalizando, si estes fedorento no aprenden nada. Por iso, este país istá como está. Bajate de la bicicleta.
Me bajé. Me hicieron abrir el cuaderno y apoyarlo en la pared.
—¿Eso qué es?
—Mis plural.
—Hablá bien si no querés que te arranque eses poco diente podre que te quedan.
El milico tiró el pucho, lo pisó con sus bota negra y prendió otro cigarro. Dijo como pensando en voz alta, como para nadies, como para el aire de la frontera:
—Por culpa de estes besta, en Montivideo dicen que nós falemo mal. Habría que cagarlo bien a palo, enderezarle la lengua a garrotazo.
Los auto seguían yendo y viniendo. En eso, despacito, como frenando, pasó un camión con un toldo negro. Los vidrio escuro de no saber qué hay adentro. El aduanero ni levantó los ojo de mi cuaderno, como si aquel camión nunca tivese existido.
—Voy te enseñar hablar como en Rocha. Allá sí que hablan bien. Anotá ahí.
El aduanero, las dos mano atrás de la espalda, empezó a me ditar: Tengo que aprender a escribir… Allá en el fondo, el escritorio, el pizarrón. Yo hacía fuerza para que la letra me saliera prolija. Caprichaba en las vueltita de la e.
—Ahora vas en tu casa y repetís esa oración cien vez en tu cuaderno. Mañana venís que voy te corregir. Hoy te dejo entrar, pero si te encuentro de nuevo con las palabra retorcida, no vas pasar. Quedás afuera para siempre. ¿Entendiste, bagayo?
Dije que sí con la cabeza. Cerré el cuaderno. Metí adentro de mi bolsa. Con mis ojo en los pie, empecé pedaliar para hacer la subida de la fuente. El viento mormasiento de la frontera me dando en la cara, y yo pensando cómo decir para mi madre que ya no puedo andar más con sus palabra, que tengo que conseguir otras, destorcidas, dismanchadas… que si me agarran otra vez, no voy poder desandar el camino para casa. Mientras, seguía pedaliando, la mano izquierda bien apretada, llegaba sudar, para que la bolsita con mi cuaderno no resbalara y cayera en el balastro.