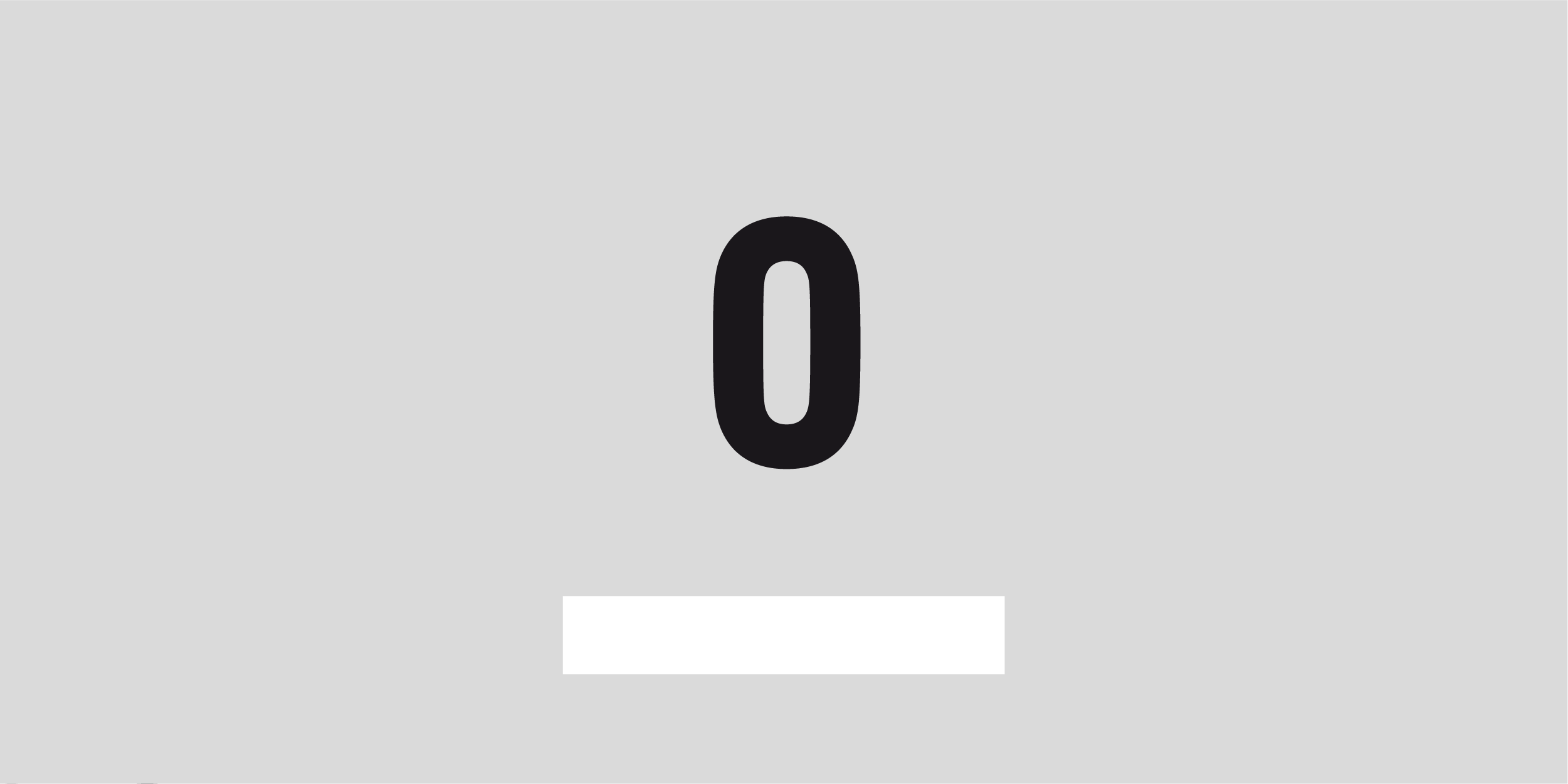«Debido al riesgo de nuevas incitaciones a la violencia», la cuenta Twitter Safety, responsable de comunicar las regulaciones de Twitter sobre seguridad y ciberseguridad, anunció el 8 de enero la suspensión permanente de la cuenta del presidente Donald Trump en esa red social. La decisión vino precedida de una suspensión temporal de 12 horas y la eliminación de tres tuits de Trump que, de acuerdo con la interpretación de Twitter, apoyaban el inédito asalto al Capitolio de Estados Unidos.
Como era de esperar, en seguida el espacio digital se llenó de celebraciones por la suspensión de Trump. Nadie con los pies sobre la tierra puede suponer que la obliteración de la principal línea de comunicación del caudillo signifique el final del trumpismo, pero para muchos esta suerte de caída en desgracia del presidente estadounidense resultó cómica y fortificante al mismo tiempo.
Otros, sin embargo, recibieron con escepticismo y cautela la censura de Trump a manos de Twitter. Ciertamente, el argumento detrás de la decisión era atendible, no sólo porque su actividad en las redes sociales ha estado claramente vinculada a manifestaciones de violencia física de parte de la alt-right, sino también, como escribió la periodista Sarah Manavis en New Statesman, porque, «a través de Trump, este movimiento encontró un símbolo viable y, a través de su cuenta de Twitter, un megáfono perfecto para convertir en ideas hegemónicas conceptos que antes estaban relegados a un nicho».
Sin embargo, quedan aún muchas preguntas sin responder en torno a la incoherencia y la opacidad del modo de regulación de Twitter, así como sobre el monopolio que las grandes corporaciones tecnológicas detentan sobre los medios de comunicación más populares de la historia. Una pregunta fundamental es por qué ahora Twitter suspende la cuenta de Trump con el argumento de que incita a la violencia, pero no lo hizo en oportunidades anteriores, cuando sus tuits eran mucho más explícitos. El 29 de mayo de 2020, por ejemplo, frente a las protestas antirracistas, el presidente estadounidense tuiteó: «Estos MATONES deshonran la memoria de George Floyd y no permitiré que eso suceda… Asumiremos el control frente a cualquier dificultad, pero sepan que cuando comienza el saqueo, comienza el tiroteo».
Por tanto, es difícil consentir la idea de que Twitter realizó esta suspensión permanente simplemente porque siguió sus propios términos y condiciones. Más bien, parece ser el control demócrata del Senado lo que ha puesto ansiosas a las corporaciones tecnológicas y las ha hecho preocuparse por eventuales regulaciones y sanciones. El analista en seguridad nacional del Center for Cyber and Homeland Security y exoficial del Ejército estadounidense Clint Watts tuiteó el 8 de enero: «Mientras mirás cómo Twitter prohíbe a Trump, cómo Facebook se pone en su contra y Apple advierte a Parler [una red social de ultraderecha] por su falta de moderación, tené en cuenta que todo esto no se debe tanto a la insurrección del Capitolio como a que dos senadores demócratas ganaron la segunda vuelta en Georgia [y aseguraron así la mayoría demócrata del Senado]». Todo el teatro del cierre de la cuenta de Trump y la eliminación de sus tuits –con más y más compañías de redes sociales, incluidas Snapchat y Pinterest, apuradas por anunciar que han dado de baja al presidente– está mucho más vinculado con cálculos políticos que con un supuesto sentido del deber moral.
***
¿Cuánto poder sobre la comunicación política hemos cedido a Silicon Valley? Twitter opera como una especie de esfera pseudopública. Si bien es la plataforma más cercana que tenemos a un ámbito de comunicación masiva abierto y sin fronteras, en última instancia está gobernada por técnicos que nadie eligió y que no rinden cuentas ante nadie. Lo arbitrario de la suspensión de Trump expone la realidad de que esta esfera, en la que aparentemente nos comunicamos libremente, es, de hecho, poco más que un feudo corporativo de Silicon Valley, con reglas y características que, incluso si están restringidas por una leve regulación gubernamental, permanecen alejadas de la influencia del público.
Durante la elección presidencial estadounidense de 2020, cundió la inquietud sobre la opacidad y la inconsistencia en cómo se autorregulan las redes sociales. En particular, sucedió cuando Twitter eliminó la restricción por la que impedía compartir una fake news del New York Post sobre Hunter Biden (hijo de Joe), pero no ofreció ninguna explicación clara de por qué daba esa marcha atrás. Con empresas al parecer tan genuflexas frente al equilibrio ideológico coyuntural que impera en el Estado, ¿cómo puede el público confiar en que la forma en la que aplican la censura y la regulación se hace en interés del bien común?
La censura de Trump tiene enormes consecuencias. Twitter es el principal método de comunicación del presidente del país más poderoso del mundo. Es innegable que, a través de su plataforma, Trump ha facilitado la formación de una «amplia coalición de conspiranoicos, paramilitares Proud Boys y fanáticos MAGA», como señala el periódico The Atlantic, pero la censura significa que la conducta de Trump en los días que restan hasta la toma de posesión de Biden (y en los que vendrán luego) será aún menos transparente. Sus declaraciones, en lugar de ser accesibles para todos, irán a parar a rincones más oscuros de Internet, donde no está claro el efecto que causarán.
***
La capacidad de las grandes corporaciones tecnológicas para tomar decisiones de tal importancia para la esfera pública sin el más mínimo mecanismo democrático de rendición de cuentas es preocupante. No pocos han ridiculizado las críticas que apuntan a que si se puede censurar a Trump, entonces se podrá censurar cualquier cuenta de izquierda. Se argumenta con razón que las redes sociales ya han suspendido cuentas de izquierda independientemente de lo que suceda con Trump, y que deberíamos más bien abocarnos a construir plataformas alternativas, en lugar de exigir que Twitter dé oxígeno a los fascistas «con tal de que no nos toque a nosotros».
Pero no podemos pasar por alto el control monopólico que un número selecto de empresas tiene sobre la esfera pública y lo impredecible e insuficientemente justificado de sus arbitrajes. De hecho, estas situaciones exponen de forma clara la necesidad de que las plataformas digitales sean socializadas bajo alguna forma de propiedad pública. Y no sólo por ese motivo: como bien ha argumentado el pensador sobre la tecnología digital Evgeny Morozov, la capacidad de las corporaciones tecnológicas para recopilar inmensas cantidades de datos sobre el público sin supervisión alguna también demanda con urgencia la propiedad democrática de estas empresas.
Twitter es ahora una institución de estatus público: ni nos imaginamos que un candidato a presidente o a primer ministro espere ganar las elecciones sin una cuenta en esa red social. Se trata de un canal que los políticos usan para comunicarse con sus electores, los medios para publicar sus informes y los grupos políticos de todo tipo para organizar a sus integrantes. Como tal, las reglas que gobiernan esta red son de interés público y exceden a sus dueños o a quienes trabajan en ella. Existe un interés público en tener un mecanismo abierto y democrático para determinar cómo Twitter conduce sus regulaciones y restricciones, un mecanismo que se extienda no sólo a los trabajadores de la tecnología digital, sino a todos los trabajadores en general.
A pesar de ser propiedad privada, Twitter juega un papel clave en la formación de la opinión pública, que lo convierte, por tanto, en una suerte de ekklesía internacional, y la participación en él, junto con la participación en otras redes sociales, podría considerarse incluso como un derecho humano. No podemos depender, entonces, del modelo de negocio de las grandes corporaciones tecnológicas para que ejerza presión en coyunturas esporádicas, como ha sucedido ahora con los disturbios en el Capitolio; esta forma de proceder está demasiado atada al poder político y oligárquico, en oposición al interés común o colectivo.
La irresponsabilidad de Twitter ante el público debe observarse, además, dentro de un ecosistema de medios más amplio. Los algoritmos amplifican el contenido extremo, malicioso y falso dentro de burbujas ideológicas. Los medios con informes objetivos y responsables están en rápido declive y se ven reemplazados por generadores de noticias cada vez más polarizados y polarizantes. La persistencia de estos modelos de comunicación, dominados por la brújula política de empresarios multimillonarios, representa una crisis de la esfera pública. La solución no es entregar a las corporaciones tecnológicas mayores poderes de control y censura, independientemente de las particularidades del caso Trump. Es hora de un debate mucho más amplio sobre cómo podemos construir plataformas de propiedad democrática para la comunicación popular, que rindan cuentas a su público y ofrezcan transparencia en sus procesos. Mejorar el sistema usado para distribuir la información en nuestra sociedad tiene ramificaciones que van mucho más allá de la presidencia de Trump.
(Publicado originalmente en Tribune con el título «Big Tech’s Control of the Public Sphere Should Worry Us All». Traducción de Brecha.)