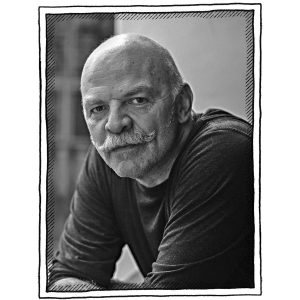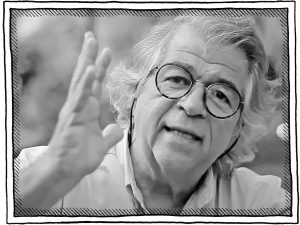—Jacobin aparece en 2010 en Estados Unidos. Momento político particular, de mucha efervescencia de la izquierda y de reaparición de todo un mundo intelectual, académico, socialista, marxista. ¿Me contás un poco sobre ese proceso?
—Efectivamente, Jacobin es una expresión de ese ciclo de movilización centrado en 2011, con la Primavera Árabe (que terminó muy mal, pero inicialmente fue un ciclo de rebelión democrática); Occupy Wall Street en Estados Unidos; el movimiento de las huelgas y las plazas en Grecia, con su representación política en Syriza; el movimiento de los indignados en España, con su representación en Podemos. Yo diría que es el segundo de tres ciclos de ascenso desde 1990. El primero, a fines de los noventa y principios de los dos mil, con epicentro en Sudamérica: Argentina, Bolivia, Ecuador; es un ciclo de rebeliones populares contra el neoliberalismo, que tuvo representación política con el progresismo y su correlato en Europa y Estados Unidos en el movimiento de antiglobalización y antiguerra. En 2011 se da la segunda gran oleada de protestas.
Y, finalmente, 2018-2019, con las protestas en Chile, Colombia, los chalecos amarillos en Francia, las movilizaciones en Cataluña, sectores del norte de África, en Asia. Jacobin se inserta en un proceso de repolitización, de renacer del socialismo estadounidense, en el país del capitalismo y del macartismo. Es una revista que presta mucha atención a lo visual, que nace como una revista juvenil, pero que a la vez busca recuperar algunas tradiciones perdidas, como la centralidad de la clase trabajadora como agente de transformación. En Estados Unidos, donde la hegemonía de las políticas de la identidad fue muy fuerte, dar esa pelea es un punto clave. Pero Jacobin también da el debate de la construcción partidaria, sobre revalorizar la socialdemocracia de fin del siglo XIX y principios del siglo XX: contra los pequeños grupos de extrema izquierda, hay que pensar en partidos obreros de masas en los que haya varias corrientes, como la socialdemocracia alemana.
—¿Cómo llegaron a una edición latinoamericana con sede en Argentina?
—La edición estadounidense tuvo altísimo impacto. La leíamos mucha gente en muchos países. Posiblemente, en las últimas décadas es la innovación editorial de la izquierda más significativa. Eso permitió una red internacional con ediciones en muchos países. Como parte de ese proceso global, Bhaskar Sunkara nos hace la propuesta a un núcleo bastante reducido que teníamos una revista en Argentina muy parecida a Jacobin, pero muy amateur, para sacar la edición latinoamericana. Hicimos 11 números. La web se actualiza todos los días con dos artículos originales, con impacto tanto en América Latina como en España, y enfrentamos la dificultad económica de que una revista impresa va a contramano en los hábitos de consumo cultural actuales, que son gratuitos y digitales.
—El último número es sobre las extremas derechas, y vos venís de Argentina, donde ese tema toma todo.
—La extrema derecha es el gran fenómeno político de este ciclo histórico. En algún momento uno podría pensar que era algo restringido a Europa, pero hoy es un fenómeno global: dirigen la principal economía del mundo, marcan la agenda, incluso en la oposición, son muy resilientes. Estas extremas derechas presentan la posibilidad de un proyecto autoritario que imponga una derrota de largo alcance a las clases trabajadoras, a la izquierda; algo que no estaba en el ciclo anterior.
Argentina reproduce de manera bastante directa los rasgos generales de ascenso de la extrema derecha, por la combinación de varios factores. Por un lado, una radicalización autoritaria de la base social de la derecha tradicional, que evoluciona hacia formas más radicales. Por otro, una penetración de ese discurso en los sectores populares. No es que la sensibilidad de izquierda desapareció, pero el último gobierno peronista fue devastador, no solo para el peronismo, sino para todos los valores asociados al progresismo, a la distribución del ingreso, a la intervención del Estado, a la militancia política, a la movilización social. Además de un largo estancamiento económico, que en el largo plazo limita la capacidad de acción colectiva de la clase trabajadora. Todo eso generó una extrema derecha de masas. Yo pensé que las últimas elecciones iban a salir mucho peor para el gobierno. Pero el resultado se explica también por un elemento coyuntural: un sector de la sociedad vio la tendencia a la catástrofe económica que se avecinaba si perdía [Javier] Milei. Ante la crisis que golpea al gobierno, fueron la última barricada frente al caos final. Eso sumado al rescate de [Donald] Trump, que benefició a Milei. Es una situación muy difícil. Yo creo que, en Argentina, como en la mayoría de los países, los gobiernos ultraderechistas no se estabilizaron todavía, no cumplieron su proyecto, pero han dado pasos relevantes en esa dirección.
—Asocio a Jacobin con el problema de cómo superar al progresismo desde la izquierda. ¿Cómo ves ese problema?
—Las variantes moderadas dentro de las clases populares casi siempre son dominantes. Eso expresa cuestiones de fondo como la debilidad o la fragmentación de la clase trabajadora, que cuando quiere mejorar su vida social, su vida material, no piensa en una guerra civil o una revolución, sino en un aumento de salario. No piensa en transformaciones que tendrían un costo muy alto. Es una tendencia espontánea. La izquierda siempre busca una política para superar al progresismo o a las corrientes moderadas. Jacobin piensa este problema con base en las intuiciones de la Tercera y Cuarta Internacional Comunista, el Frente Único. Es decir: la forma de superar a las corrientes moderadas es menos una delimitación propagandística y más un enfoque unitario en el que la delimitación es un subproducto de la incapacidad de nuestros aliados de llevar a término una lucha común. Vamos a decirlo con [Antonio] Gramsci: se trata de cómo interpelar los núcleos de buen sentido que anidan tanto en la sociedad como en corrientes políticas que pueden ser alas izquierdas de sectores de partidos moderados. Ahora esa misma problemática se inserta en un cuadro nuevo, que no es tanto la superación ofensiva del reformismo o del progresismo por izquierda, sino la de qué política nos damos frente a una situación muy defensiva, con la extrema derecha en la ofensiva. Al no haber movilizaciones que cambien la relación de fuerzas, el combate a la extrema derecha se traslada al terreno electoral en condiciones muy desfavorables, porque se necesitan coaliciones suficientemente amplias como para competir en este terreno. Pero esa amplitud muchas veces compromete el programa que pueden llevar a cabo y se corre el riesgo de llevar adelante una política cercana al social-liberalismo que fortalezca las raíces sociales que nutren a la extrema derecha. Son precipicios sobre los que tenemos que caminar.