24 DE MARZO EN PANDEMIA, LA VISIBILIDAD DEL DESABRIGO
24 de marzo de 2020. Estoy en la que ha sido mi casa durante todo este año, en el borde (exterior) de la Universidad de Stanford, en Palo Alto, el centro de Silicon Valley, el mero ombligo del monstruo. Un lugar fantástico. Son cerca de las doce del mediodía. En la calle de este plácido condominio no oigo nada de lo que se solía oír todos los días desde que llegué aquí, en agosto de 2019. No hay apenas coches, no se oyen ya los engranajes de las bicicletas que pasan debajo de mi ventana ni las decenas de helicópteros que traían y llevaban pacientes y personal médico al complejo hospitalario que está a una media milla de mi casa, nada, poco más de 500 metros. Apenas pasan ahora tres o cuatro aviones al día mientras antes los había por decenas atravesando el cielo desde cualquier dirección del globo para aterrizar en los aeropuertos de San Francisco, Oakland o San José, todos muy cerca. Mañana de mañana no podré ir a la universidad; allí no hay nadie. Ni acompañar a mi hija en bicicleta a la escuela; no la hay desde el lunes pasado. Ni se ven bicicletas casi. Ahora todo pasa en casa, nada en la calle. El mundo exterior parece haberse vuelto inhóspito desde que se decretó Shelter at home, «Abrigo en casa», para atajar la expansión de la pandemia de covid-19. La vida se metió en el refugio.
Desde Bilbao me cuentan que los que quedaron fuera de casa encuentran cuidado en el paraguas del Estado y un colega me dice, confiado, que «se está teniendo en cuenta a todo el mundo». Desde Montevideo, aunque la amiga con la que hablo sospecha que muchos «se queden fuera del mapa para siempre», otros me hablan de iniciativas comunitarias que protegen a los sin abrigo. Y cerquita mío, en los cartelitos de publicidad de los trenes del Caltrain o en los paneles laterales de los autobuses del área de la Bahía, se lanzan llamados a la integración de los que están fuera de la comunidad, pero cerca: «Hágase contar», «Únete al conteo», «Hazte escuchar». Estado, sociedad, comunidad, familia, o, si se quiere tocar la institución que atiende, escuela, hospital, vecino, policía, municipio, todo eso cuida y acoge. Es una enorme y poderosa red que nos hace narrables y contables a los que estamos en el centro o cerca de él; también a los que están en el borde, para los que inventamos maquinarias poderosas, que funcionan conjugando verbos como integrar o declinando sustantivos como equidad, y, aunque esas conjugaciones y declinaciones no alcancen siempre la intensidad deseada ni el éxito esperado, marchan, y para esos y esas del borde, pobres, marginales, otros, sirve si se les cuenta y se les tiene en cuenta. Es cuando eso ocurre que entran al refugio, como nosotros.
Pero no siempre funciona y muchos quedan fuera. Como toda crisis, más si es tan multiescalar, simultánea y planetaria como esta, la pandemia de covid-19 es una ventana formidable para ver el estado en el que están las costuras de nuestro tejido de evidencias y testar la fortaleza de nuestro aparato de protecciones. Ya sabíamos que todo eso estaba mal, roto, deshilvanado. Pero esto lo hizo obvio y, por un buen rato, muy visible. Por ese rato dejó ver –todavía lo está dejando– lo que quedaba al otro lado de los bordes, más allá de nuestros lugares-refugio y de sus magníficas ficciones…
***
Era 24 de marzo de 2020 y estaba en Palo Alto. Escribía un libro sobre las nuevas desapariciones y ya había logrado dar forma al relato que daba cuenta de algunas de ellas a partir de lo que había visto en España, en su borde sur, cuando toca África, o en República Dominicana, dentro, lejos de turistas, en sus campos de plantaciones de caña, o en los bordes de São Paulo o Bogotá, donde habita gente que no es ni siquiera pobre y para la que no se tiene un nombre correcto. Desapariciones es uno. Esa es mi hipótesis. Delante de mí, al otro lado de la ventana de mi refugio, la pandemia me dejó ver que es mucho más que un buen nombre para vidas quebradas, expulsadas, difíciles. Desaparición es un mecanismo, uno silencioso, que produce como sin quererlo, sistemáticamente, abandono y genera vidas sin cuento ni cuentas, vidas que no se tienen ya en cuenta.

Las vi ahí, en los aledaños del condominio que habité, o en el campus de Stanford. No las había visto hasta que la gente se retiró de las calles, en marzo de 2020. No sé dónde estaban, si bajo puentes cercanos o en los bordes de carreteras de acá nomás, en East Palo Alto. Son pocos: quince, treinta, no muchos más. Padecen cuadros psiquiátricos serios, tosen con la profundidad de quien siempre sufre; cuando se mueven caminan torpes, hablando solos, solas; son casi sombras. Allí pasa una: capas y capas de ropa, y sombrero de ala ancha. Es un hombre negro, o quizás una mujer, no me doy cuenta. Camina agachada, empujando un carrito de la compra renqueante lleno de lo que fue basura y él o ella recuperó dándole alguna utilidad. Se queda bajo la marquesina de la parada de autobuses del lado oeste del Stanford Mall, que está del todo cerrado. Espera. No lejos hay otro, hombre blanco este, dentro del Trader Joe’s de Menlo Park, un lugar feliz, al lado de la fruta orgánica, junto a los yogures bio. Aprovecha el café gratis y se va. Nadie dice nada, pero lo miramos con la extrañeza con la que se mira a un jabalí que se pasee por un parque.
No los había visto antes. No sé si no estaban o si, simplemente, no fui capaz de percibirlos. Seguramente lo que hacían era lo mismo que antes de este marzo apocalíptico, pero ahora lo notaba, y los podía contar. Duró un tiempo más, incluido ese mayo de 2020 en el que se dijo que las vidas negras importaban; fue un instante en el que sus siluetas se recortaron con claridad sobre el fondo de tablones que tapaba, protegiéndolos de la turba, el escaparate de Tesla o la siempre transparente cristalera de Apple. Mi impresión es que no tardarán en sumergirse de nuevo en el agujero, en desaparecer en zona de zombis. No habrá nombre que los explique. Estarán otra vez desaparecidos, hasta para nuestros conceptos. En cuanto se cierre la ventana.
***
Es 24 de marzo de 2020 y estoy en Palo Alto. El 24 de marzo de 1976, hace cuarenta y cuatro años, estaba en Argentina y fue el golpe que dio inicio a su «última dictadura». Unos meses después de eso desapareció mi padre, Gerardo. Luego, huimos al exilio. París primero, Madrid después. Yo era chico, mucho. Supimos desde allí de muchos más, de mi hermana Adriana (desaparecida en 1977), o de su compañero Ricardo (desaparecido también en 1977), o de mi primo Simón (desaparecido con veintiocho días en 1976, recuperado con otro nombre en 2002). ¿Estaban muertos? ¿Estaban vivos? ¿Fueron secuestrados? ¿Estaban siendo torturados? ¿Estaban encerrados en algún presidio? ¿Se fueron nomás? ¿Se perdieron? Ninguno de los términos con los que se construían esas preguntas abarcaba todas las dimensiones de lo que estaba sucediendo. No había pasado antes. No había nombre para eso. Vivo pero muerto también, presente pero sin estarlo. ¿Qué es eso? No transcurrió mucho tiempo para que lo sucedido encontrase uno, desaparición, y lo producido por eso ganase una identidad, desaparecido. Así, con el participio que lo fija, que lo deja en un estado permanente de no ser. ¡Uf! Un ser que no lo es. Para funcionar con él se necesitó construir un lenguaje lleno de paradojas, que ahogaba, lleno de palabras que hieren si uno las tiene que hacer aterrizar en su vida cotidiana: ausencia, quiebre, fractura, vacío, invisibilidad, inexistencia, irrepresentabilidad. Era un nuevo estado del ser lo que se estaba nombrando, un ni vivo ni muerto, un siempre ausente y siempre, también, lo contrario. Uf, ya sé. Muchas veces uf.
Pero pese a eso, a esa incomodidad, desaparición y desaparecido se consolidaron, tanto que en torno a esos nombres se fueron componiendo densos mundos de vida, duraderos, muy estructurados, con lenguajes propios. Luego vinieron pañuelos, siluetas, escraches, juicios; es decir, iconos, formas de hacer política, instituciones, leyes y moralidades. El invento fue un éxito.

EL CUENTO DEL DESAPARECIDO
Este vidrioso concepto es cada vez más usado, cada vez está más extendido. Sus viajes le han llevado a América Latina primero, al universo del derecho humanitario internacional luego, y de ahí, vía Ginebra, las Naciones Unidas y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2006, al planeta entero. Hasta llegar a lo que es hoy, una categoría exitosa, que nombra y cuenta de todo: rebautiza hechos del pasado lejano (la España de la Guerra Civil y la posguerra, las muchas represiones de la Europa del este durante la Guerra Fría, de la Rusia soviética hasta Albania), ayuda a repensar los del pasado reciente (las guerras en Bosnia o en Afganistán, la larga historia de violencia colombiana, o la de Ruanda o Vietnam), se usa para renombrar los del pasado inmediato (la contemporánea «guerra contra el terrorismo» y sus redes de campos de detención alegales e ilegales), y califica también hechos, situaciones y personas del presente más rabioso (migrantes donde sea, mujeres tratadas donde sea, niños perdidos donde sea, muertes y vivos invisibles donde sea). «Desaparecido», «desaparición», en efecto, se escuchan en todas partes y para casi todo. Como hicieron en su origen argentino, nombran historias de tonalidad política, con olor a Historia, aroma a Derecho Humano; me refiero a esas historias que llevan el peso de las cosas trascendentes. Pero ampliaron su alcance y dan también nombre a historias con hache chiquita, más ordinarias, de las de a diario, de las que se ven tanto que ni se ven: gente perdida, gente que espera, gente que se seca en un desierto, que se ahoga en un mar, que vaga por la ciudad, gente que se congela. Gente que ya ni es gente, o que no lo fue nunca, gente a la que hace rato no sabemos ni cómo nombrar ni cómo pensar. ¿Cómo es que estas categorías paridas en el sur de América Latina pudieron tener tanto éxito? ¿Por qué extendieron tanto el alcance de su campo de batalla? Son poderosos: ayudan a imaginar lo que nos cuesta, ayudan a contar el abandono. Merecen su éxito.
A veces, como en República Dominicana, se usa por intuición. En otras, como en México, se usa de mil maneras y no parece que haya un patrón que les dé unidad. Hay usos tácticos y usos que niegan la herencia, hay usos que veneran el origen de los combates, que adoran los referentes heroicos, y usos bastardos, negadores de esos principios. Algunos de esos usos conviven y dialogan, otros, sin embargo, niegan otros usos si son distintos al uso propio. A veces hay comités, relatores, comisiones que se encargan de supervisar que los usos de la categoría se ajusten a la letra de la ley. Muchas otras no, no hay nadie que venga a supervisar, ni se lo espera, ni se espera nada más que el uso mismo. En algunos lugares se evocan los orígenes de la categoría y se invoca la legitimidad especial, si no única, de los que vienen de los primeros tiempos. En otros, ni saben qué es eso, porque no hay primeros tiempos y las desapariciones están siendo y siguen; ni se sabe qué es ni quién las hace, solo que ocurren. […] Algunos se apoyan en la desaparición originaria, que los alimenta e inspira, otros la contravienen, porque la estiran tanto que la rompen, llevándola mucho más allá de lo que nunca se pudo pensar que llegaría esa prodigiosa invención de los años setenta.
Desaparecido y desaparición se mueven en un «sistema mundo», circulan por redes de poder y saber que los vehiculan, se hacen cargo de ellas experticias y oficios diversos, instituciones y grupos de presión distintos. Los movimientos son a distinta escala, algunos globales, de gran envergadura y alto grado de institucionalización (grandes convenciones, derecho humanitario). Otros juegan en estructuras locales de gran firmeza institucional y larga duración (legislaciones nacionales, luchas nacionales). Y otros no, solo son pequeñas apariciones en vidas ordinarias fuera de las manifestaciones más visibles y espectaculares del mundo global (los usos mínimos, el «modo menor» de la vida de la categoría).
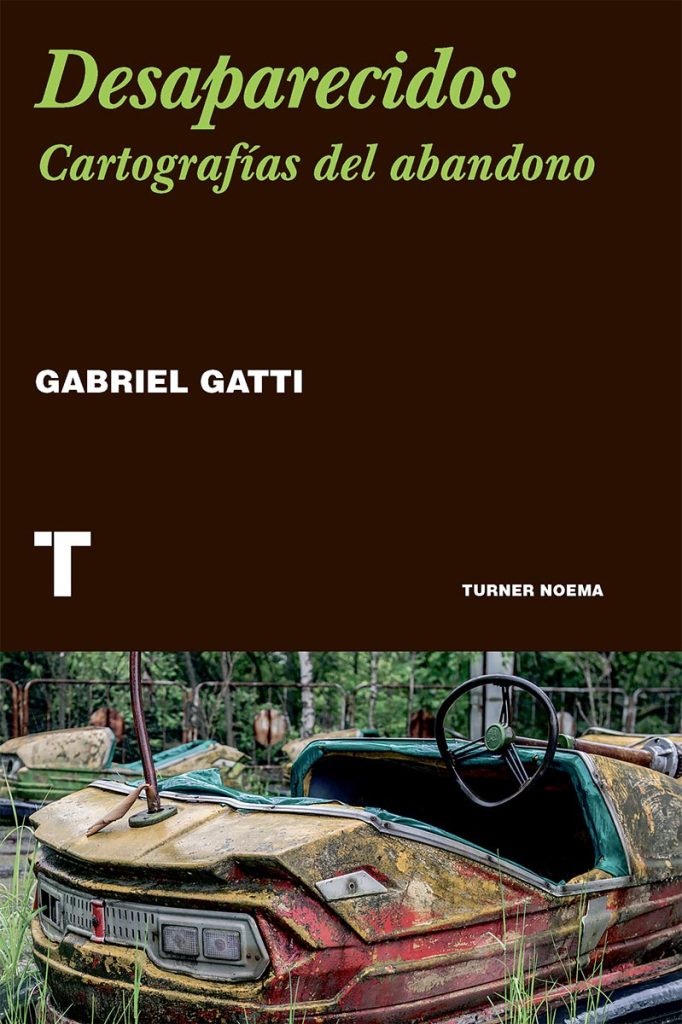
NOMBRAR LO QUE NO TIENE NOMBRE

¿No les resulta sorprendente esta historia? La categoría nació en los subsuelos de las luminosas ciudades del Cono Sur latinoamericano. Luego, cuando el tiempo de las reacciones, cuando la denuncia y la memoria, se consolidó y también todo lo que hoy se le asocia. Y funcionó. Y viajó, y viajó. Se hizo Convención, se hizo icono, pañuelo y silueta. Se hizo casi universal antropológico. Y también se hizo universo de vida social, lleno de militantes, familiares afectados, de un ejército de oficios. Hasta sus lemas –«Que aparezcan con vida», «Con vida los llevaron, con vida los queremos». «¿Dónde están?», «Nunca más», «Los seguimos buscando», «Ni olvido ni perdón»– se han universalizado. Y siguió creciendo. Ahora se escucha hablar de desaparecidos en las periferias de Bogotá o de São Paulo, en los cenáculos de especialistas en migraciones italianos, en círculos feministas mexicanos preocupados con la trata de cuerpos minorizados, entre juristas franceses que piensan el refugio y el asilo, entre activistas de todas partes que luchan contra el feminicidio, entre arqueólogos, oceanólogos, sociólogos, antropólogos ingleses, españoles o israelís que buscan restos, o entre gentes del mundo humanitario que trabajan con los que se quedaron fuera de los registros de la ciudadanía en Macedonia o Ucrania. Para todo eso, desaparecidos, para democracias y autocracias, para muertos que nunca mueren y para vivos que viven tan mal que parecen muertos. ¿Qué significa eso? ¿En qué nos debe hacer pensar un uso tan global de un nombre tan incómodo? ¿Qué cuenta? ¿No es fascinante este éxito? ¿No asombra su capacidad de contar?
Hubo un tiempo que negué la legitimidad de este éxito y desconfié de su expansión, que me rebelé ante la diversidad y el disparate. Me irritó su propagación exagerada, su florecimiento sin rigor por lugares a los que era ajena, en historias que no la aceptaban, en situaciones que merecían otros cuentos. Me podía llegar a parecer frívolo. Asomaba lo personal en mi reacción, es probable. Defendía un cierto patrimonio: soy portador de las marcas del origen, las de la púrpura que arrastra haber sufrido dolor político, un dolor de valores de otras épocas quizás, muy trascendentes. Y no, no, no me gustó que con ese nombre, que calificaba a mi padre, a mi hermana, a Ricardo o a Simón, se hablase de cosas tan distintas de las que les pasaron a ellos, a mí, a nosotros. Esa figura, que mi origen encarnaba, que era parte de mi patrimonio, se estaba usando demasiado fácilmente, acudiendo a ella para dar nombre a muchos fenómenos que no respondían a lo que aquello fue, a lo que ocurrió allí, en Argentina, a lo que me ocurrió allí.
No dudo que esa reacción tenía que ver con que soy parte afectada. Soy dueño de los galones que señalan a los que integramos las clases más nobles que determina este poderoso nombre. Soy de los que la llevan en la sangre. Soy un hiji. Viendo cómo pasaban por delante los debates sobre el caso español consideré que lo correcto sería reservar el uso de «desaparecido» a formas de violencia de Estado que se desplieguen en contextos en los que conceptos como ciudadanía o Estado de derecho tuvieron sentido y en los que la ocultación del paradero del desaparecido fuera un dato mayor, como fue en Argentina y como no fue en España. Y creí que no todos podrían entrar en esa manera de definir desaparición. Eso debí pensar.
Con el tiempo me resigné. No tardé mucho. Mi enfado, además, era inútil, pues «desaparecido» y «desaparición» seguían viajando y nombrando. Y lo siguen haciendo. No paran. Se perdió ya la referencia al origen, ya no todos los que la usan tienen Argentina, o el Cono Sur, o los años setenta como horizonte. Algunos, de hecho, no tienen ninguna referencia. Vale usarla para los chupaderos de la dictadura argentina, su pila bautismal, pero también para los migrantes que se hunden en el Mediterráneo o los que se pierden en su viaje hacia Estados Unidos, para nombrar las sombras que recorren despacito, arrastrando un carrito de supermercado en las partes más oscuras de los centros de las ciudades norteamericanas, o para esos cuerpos que son transportados, usados, manipulados, en redes de descuido, de abandono, que son ya globales, y hasta para los muertos que no pudieron ser contados nunca en los registros de los afectados por una pandemia global. O sin pandemia. Si se mira así, una curiosa red, muy global, termina ligando, por ejemplo, el «caso de los bebés robados» en España con los muertos no identificados de la covid-19 en Manaos, los ciudadanos borrados de República Dominicana con los indocumentados de Tijuana o San Francisco, los clandestinos en la frontera colombiana o los que habitan los lugares de pobreza en Montevideo con los desaparecidos «sin causa aparente» en Catalunya o en Madrid.
Así es, sí: nombra mucho ya el desaparecido. La categoría es eficaz, y desde hace unos pocos años, los que siguen a su éxito, está al alcance de la mano de casi cualquiera, lo que facilita apropiaciones imprevistas en lugares inesperados por parte de agentes muy diversos necesitados de categorías fuertes con las que pensar y gestionar situaciones confusas y complejas. Pienso que tenemos que tomarnos en serio todos esos gestos, y aplaudirlos como aplaudimos la invención originaria de «desaparecido». Responden a una misma fuerza, la de la imaginación social, que hoy se está reeditando, aunque a otra escala. Como entonces, «desaparecido» es una herramienta para visibilizar fenómenos sin dar concesión al confort que da acudir a categorías más viejas y más cómodas. Hace pensar, rompe lugares comunes. ¡Qué tremendo poder! Es realmente una categoría formidable.
Apuesto por no recortar los usos de desaparecido y desaparición, por tomarnos en serio la proliferación variada, dispersa, hasta kitsch, de la categoría. Hace un trabajo fantástico para calificar muchas cosas, a las que llamábamos mal, con nombres viejos, o a las que ni llamábamos, ni veíamos, ni sentíamos. Para ellas, nuestras categorías se quedaban cortas. Los marcos conceptuales, perceptivos, éticos disponibles también. No es raro que sean muchos ahora los que quieren las protecciones de estos dos nombres, desaparecido y desaparición: los necesitan para ser reconocidos, para que los cuenten, esto es, para ser contados como en los reportes anuales de Human Rights Watch o Amnistía Internacional, para ser narrados, como en la literatura humanitaria o en la ficción o en el trabajo del activismo, para ser cuidados como lo hacen las instituciones, del tipo que sea, con capacidad de proteger.
Así es, creo que debemos hacer caso a la intuición que está detrás de los usos nuevos que se hacen de estos términos viejos, aunque a veces despisten por excesivos o irriten por banales. Remiten a un proceso de invención social fabuloso. Debemos celebrarlo: hace tiempo que necesitamos herramientas para pensar a los vivos que no tienen vida, para percibirlos. Son masa, pero no califican ni siquiera como población; comparten espacio vital con nosotros, pero ni los vemos ni los sentimos como comunes. No tienen nombre ni relato, no hay modo de registrarlos. Son producto de un abandono por goteo, del descuento que ha dejado a millones sin protección, invisibles, ahí fuera. Son el resultado de una catástrofe general que borra o no deja entrar a muchos en los marcos que nos permiten reconocerlos como sujetos. No es raro, no, que se adopte para ellos el nombre de «desaparecido», pues se parecen mucho a los que lo recibieron allá, en la América del Sur de los setenta y ochenta del siglo XX.
Acordemos llamar a esto «desaparición», considerémosla «nueva», si se quiere. Y probemos a definir así la nueva desaparición: es el borrado sistemático de muchos sujetos de los marcos de percepción (visibilidad, comprensión, gestión) compartidos, para los que no existen o para los que dejan de existir. Es vida abandonada en un mundo que la produce sistemáticamente. Es un nombre para el que no tiene cuento (que no se narra, que está fuera del relato común), el que no tiene cuenta (que no se cuenta, que está fuera del registro), el que no se tiene en cuenta (que no se cuida, que está fuera de lo que importa).
Los niños sin registro
Nota de prensa. 2020, Ushuaia.
Google tiene un servicio de información muy útil. Si se le indica una palabra, un nombre, un concepto o una serie de conceptos, cuando algo de eso aparece en Internet, el algoritmo envía un mensaje a la dirección que se le pida. Ayuda mucho a cultivar el ego y también a saber cómo circula alguna idea, algún nombre, algún libro. En mi caso, tengo puesto uno de esos avisadores para mi nombre y otros para algunos términos. Uno es «mundo de víctimas» y llegan cosas bastante a menudo. Otros dos, «desaparecido social» y «desaparición social», y no llegan demasiadas cosas, aunque a veces sí y siempre son interesantes. El 31 de agosto de 2020, un día después del Día Internacional del Desaparecido, me llegó uno de esos avisos. Venía del fin del mundo, literalmente, de Tolhuin, Patagonia, cerquita de Ushuaia, en Tierra del Fuego. Más abajo no hay ya nada humano. El algoritmo de Google había recogido una nota de un medio online de esa zona de Argentina, La Licuadora, en la que el periodista y también director del medio (Armando Cabral) se preguntaba por la asistencia sanitaria a los tolhuinenses, siempre irregular e inconstante, y en tiempos de pandemia de covid-19, muy precaria, tanto que dejaba a muchas mujeres fuera de todo cuido. Le inquietaba especialmente lo que ocurría con las embarazadas y con el registro de nacimientos, desprolijo, desatendido. La nota de Cabral se cerraba así, poniendo en boca de «una funcionaria de Desarrollo Humano» la frase entrecomillada de este verbatim al que añado la cursiva: «No hay registros […]. No hay datos […] y los niños y niñas aparecen en los registros cuando van al Centro Asistencial o ingresan al sistema escolar a los tres años. Ese tiempo en que no están registrados hace que la misma fuente los haya denominado como los nuevos desaparecidos sociales».1
La realidad me vuelve a guiñar un ojo, un rumor de nuevo llega a mi computadora y me dice que esa vieja categoría ha sido otra vez convocada para calificar cosas que se quedaron fuera, sin nombre, sin número, sin dato, sin registro. Pienso en ir, pero no puedo. Ushuaia está muy lejos y la covid-19 no deja viajar. No a mí, aunque sí a la categoría «desaparecido», que sigue aportando cuentos y cuentas para las versiones más desastrosas de la existencia.
Elixabete Imaz me hizo leer hace tiempo el trabajo de Nancy Scheper-Hughes sobre los nacidos no registrados en Brasil y sobre la cultura del nacimiento no nombrado en el norte de aquel país, una monografía polémica, acusada de etnocéntrica por muchos antropólogos brasileños, pero sin embargo certera al precisar que el nacido solo lo es cuando el número de registro lo convierte en ciudadano,2 cuando es contado. Scheper-Hughes cuenta cómo el niño muerto queda innombrado y sin registro, algo que para ella es una tragedia, así lo afirma, pero que no parece serlo, atestigua, ni para las personas locales, que han rutinizado la muerte infantil, ni para el Estado brasileño, que, cree Scheper-Hughes, evita hacerse cargo de esas muertes no contándolas. En esa zona de Brasil, como ocurrirá en Tolhuin si los cuerpos siguen sin contarse, no se existe hasta que no se nombre, esto es, hasta que no se toma un nombre propio, que te singularice, y hasta que no se es tomado por un número que te haga parte de una serie. Mientras, no se es contable, ni como vivo, que no se ha llegado a ser, ni como muerto, que no puede serlo pues no se vivió.
- Armando Cabral, «¿Dónde nacen los tolhuinenses?», La Licuadora, 29-VIII-20. Disponible en https://www.lalicuadoratdf.com.ar/2020/08/donde-nacen-los-tolhuinenses/.
- Se trata de La muerte sin llanto. Violencia y vida cotidiana en Brasil, editado en castellano en Barcelona por Ariel, en 1997.
Festividad, matrona de los registros
Nota de campo. 2018, La Higuera, República Dominicana.
Festividad Saint Paul es grande, simpática. Tiene mando en plaza. Tiene varios hijos y sus hijos son de distintos padres, ninguno presente. Es joven también. Cerrando el paseo por el batey vamos a su casa y charlamos un poco de lo que hace. Ayuda a nacer, dice, y al verla rodeada de niños deduzco que su tarea tiene que ver con nacimientos de ahora. Pero no, habla de los que nacieron hace mucho, pero desaparecieron porque murieron civilmente. A esos los ayuda a meterse en el registro. A esos los pare: «Lo que yo hago con los que nacieron dentro del batey, dentro de la comunidad es acompañarlos para que completen los documentos». Ayuda a dar cuenta del que nació pero no dejó rastros: procura testigos de ese acto (siete se necesitan), acompaña a madre e hijo/a al registro biométrico, intenta ubicar la «declaración de partera» que haya firmado un alcalde pedáneo de la zona donde nació el niño o la niña, rastrea hasta ubicar un registro de vacunación dado en un hospital público a un niño sin acta de nacimiento, investiga para conseguir el «carné de ingenio», la cartilla con la que los dueños de la plantación pagaban parte de su salario a los trabajadores haitianos de los ingenios azucareros, su único documento realmente, el que les daba acceso a lo que necesitasen, siempre dentro del batey: salud (básica), escuela para los niños (desde hace poco y solo la elemental), comida y matronas o médicos para parir a sus hijos. Sabe de pasaportes, hospitales, permisos de trabajo… Está en todo: da de comer, atiende a uno que se lo llevan a la cárcel, habla con los vecinos, le compra a una que pasa un pollo, a otro un táper de mondongo… Festividad da (a) luz.
Al otro lado, el no derecho
Nota de campo. 2017, Ciudad de México.
Es mayo de 2017, Ciudad de México. Nos hemos acercado a la sede de un colectivo de abogados dedicado a dar apoyo a los migrantes que atraviesan el país. Estamos en una bonita colonia, en un bonito edificio. Trajinando expedientes y carpetas, chicas y chicos jóvenes suben rápido las escaleras y las bajan más rápido aún. Conversamos con la coordinadora, una abogada de primera línea, peleadora, ágil. Construye argumentos para definir para sus clientes estatutos que el derecho reconozca. Describe la vida de sus clientes, migrantes indocumentados, conoce bien sus trayectorias. Sabe qué puede hacer con ellos para que esas vidas y esas historias sean reconocidas usando categorías como refugio o tortura.
Hasta que llega a un borde que no sabe traspasar, a partir del que reconoce que realmente no conoce casi nada. Habla de «tierra vacía», de zonas oscuras y sin mapas. Si le preguntamos por lo que puede hacer la ley y el derecho para confrontar eso, más que desesperada, responde resignada: nada, «es una zona de no derecho». No accede la ley ni accede el legislador; tampoco la justicia ni el defensor. Es otro mundo: «De lo que ocurre ahí, no se sabe, no se sabe nada y no hay manera de saber […]. Nosotros nunca nos metemos al otro lado». Especula: que los migrantes caen «en redes de trata, semiesclavitud, trabajo forzado, sicariato…», que «los usan como soldados del crimen organizado, para cuidar terrenos, para sembrar droga». Para todo lo que necesiten. Los soberanos de ese territorio más allá de la frontera de lo conocido «toman a la persona, hacen lo que quieren con ella». Y remata, poniendo la cosa en su punto: «La vida ahí está desaparecida».
Entrando en ruta
Nota de campo. 2019-2020, Nuevo México y California.
En diciembre de 2019 –casi 2020 ya– recorremos Nuevo México en un coche alquilado. Eli y yo delante. Maneja ella. Ainara, nuestra hija, detrás. Estamos de turismo, pero también mirando lo que ese paisaje tan apabullante deja entrever: montañas, planicies, el rancho de Georgia O’Keeffe y las reservas indígenas, lugares de muchas excepciones e invisibilidades. Fue Tania Arabelle Flores quien me puso en la pista de un caso de desaparición que desconocía, el de las mujeres nativoamericanas en las reservas de ese territorio, también fuera de ellas. Durante el viaje estoy leyendo Desierto sonoro, una novela de la mexicana Valeria Luiselli. Y estoy impresionado. Una pareja recorre en coche los estados del sur de Estados Unidos. Viaja con sus dos hijos. Los dos adultos trabajan con sonidos y archivos y ambos buscan cartografiar los de algunos ausentes: él, los de los últimos indios apaches chiricahuas, ausentes de los que poco queda: olvidados, tapados, borrados, invisibles. Son cosa del pasado. ¿Qué rastros hay de ellos? Ella, los de ausentes más presentes: niños deportados, perdidos en la frontera que separa esto del sur. Olvidados, tapados, borrados, invisibles, también, como los otros, pero vivos. ¿Cómo percibirlos? Los dos no buscan lo mismo, pero lo llaman igual, desaparecidos. Las búsquedas de uno y otro se informan mutuamente entonces: paisajes sonoros en donde resuenan los mismos ecos, algunas referencias comunes. Pero son distintos los desaparecidos, lo son: unos son del pasado y tienden a dejar restos y ecos y discursos grandiosos y categorías tremendas (genocidio, memoria). Los otros son desaparecidos del presente, y no están a la vista ni son audibles ni tangibles ni dejan nada. No tienen discurso ni marco de reconocimiento, solo algunas categorías miserables (deportación, muro, asilo). Solo tienen un nombre, desaparecido. Al llegar a Santa Fe, Ainara nos habla desde la parte de atrás del coche de niños adoptados, de indígenas, de un aborto y del estatuto de lo que no nació, de su abuelo, de otros muertos vivos. Los llama a todos, sin miedo, desaparecidos. Entendió, se dio cuenta de que los viejos apaches y los niños perdidos pueden pensarse con los mismos nombres, que aunque no lo parezca se comunican y que si no considero a uno, no puedo entender al otro.
LA ENVIDIA DE PENA, O LA NECESIDAD DE IDENTIDAD
Nota de prensa. 2015, Argentina.
En la Navidad de 2015, en Argentina, apareció una más, se pensó que la 120, de las hijas de desaparecidos que allí llaman «nietas» o «nietos», pues son las Abuelas de Plaza de Mayo las que suelen liderar su búsqueda y, en este caso, recuperación. Se trataba de la nieta de Chicha Mariani, Clara Anahí, secuestrada con apenas tres meses en un operativo del Ejército argentino, recuperada, se creía, treinta y nueve años después.
Los intensos y también muy institucionalizados circuitos que en los últimos quince años se fueron organizando en aquel país en torno a las reclamaciones por los derechos humanos trasladaron la buena nueva con rapidez. No era la primera vez que esto ocurría –ciento diecinueve nietos habían aparecido antes–, pero el caso tenía algunas singularidades que explicaban la intensidad especial de la celebración: la abuela de la niña que ahora es una adulta de treinta y nueve años fue fundadora y presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo y es un personaje de cierta notoriedad pública, con mucho predicamento en los circuitos del activismo en pro de los derechos humanos en Argentina y con una fundación, la fundación Clara Anahí, que ayudaba a mantener el caso de esa niña presente en la memoria. Y además, y sobre todo, desde la celebérrima aparición en agosto de 2014 de Guido, el nieto de la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, la celebración de estas reapariciones había adoptado una cierta ritualidad, algo banal, algo pop, que en este caso también se dio. Siguiendo sus reglas, en apenas un día, se desplegaron los festejos, las manifestaciones públicas y privadas de alegría y las celebraciones: «Bienvenida, Clara Anahí», «Llegó la 120, ahora el 121», «Las Abuelas son lo mejor de Argentina»… La fiesta era, una vez más, unánime, sincera, sensible, sentida.
Pero a los dos días salta la noticia que quiebra los ánimos: el cotejo de las muestras de ADN entre quien dijo ser Clara Anahí y su abuela revelaba que no había vínculo biológico entre ambas. La víctima no lo era. «Usurpadora», «mentirosa patológica», «farsante», «impostora», «codiciosa», se dijo. La víctima era una falsa víctima. No era más Clara Anahí Mariani. Volvía a ser nadie, María Elena Wehrli, una huérfana con una historia destacable de penas sin reconocimiento alguno: hospicios, abandonos, maltratos. Nada que importase ni que contase.







