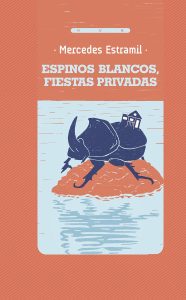Espero que la cita valga la pena. Acabo de sacar mi añoso ejemplar de Otras inquisiciones de la biblioteca y perdió la tapa en el tránsito. Veamos. Promediando su ensayo dedicado al período más temprano de H. G. Wells (La máquina del tiempo, La isla del Dr. Moreau, etcétera), Borges evoca la sensación de felicidad de su propia infancia. «Son los primeros libros que yo leí», dice. «Tal vez serán los últimos.» Así, para unir las puntas del mismo lazo, un escritor se pasa toda su vida armando y desarmando sus lecturas para restituir el paraíso perdido en el suspiro final. Bueno, miren a Alberto Laiseca. Allí, sentado bajo la gigantesca palmera del geriátrico, hace planes para escapar, anota las oscilaciones de su presión arterial y escribe la gran saga de su pueblo. No vuelve a su primer libro: lo tiene que escribir.
Apenas resultó evidente que Laiseca no iba a regresar a su casa, su hija Julieta, el realizador Rusi Millán Pastori y discípulos como Selva Almada y Sebastián Pandolfelli entraron como un grupo comando dentro de aquella propiedad horizontal de dos ambientes. En el barrio de Flores, dicen, era un día caluroso de 2015. Además de las prendas de vestir y los bártulos cotidianos, encontraron una pila de fotografías, manuscritos desparramados al tuntún y algunos textos impresos metidos escrupulosamente adentro de bolsas de consorcio. Así, mientras Laiseca terminaba de darle forma a Camilo Aldao, sus albaceas exhumaban Sindicalia, su primera, mítica, inédita, perdida y finalmente recobrada novela. Laiseca atusó su bigote. En alguna catacumba, una figura comenzaba a tomar forma. Nadie la había reclamado. Nadie la había invocado. Sin embargo, ya estaba más allá de la muerte.
Construida al cuidado de Almada y Pandolfelli, Hybris (Random House Mondadori) es una criatura nueva. Una suerte de tríptico que, si bien parece girar sobre sí mismo como un maelström, dibuja la parábola en espiral del primer Laiseca. De los primeros Laiseca. Desde los carnavales del pueblo hasta la mesa sesentista del Bar Moderno, pasando por ese peón rural y trashumante que decidió exorcizar su miedo metafísico intentando sin suerte alistarse como voluntario para la guerra de Vietnam. «Si Sindicalia es su primera novela y La puerta del viento la novela que le debía a su juventud, Camilo Aldao es el esfuerzo supremo por no entregar el Territorio Lai a las tropas de la muerte», dice Almada en el prólogo. «Y las tres novelas reunidas son la hybris de Laiseca: su desmesura.»
Escrita entre 1966 y 1968, mientras vivía en una pensión sobre la avenida Santa Fe y estudiaba algunas materias de Ingeniería, Sindicalia es una paradoja: absolutamente única en la obra de Laiseca y absolutamente común a su época. Así como la célula embrionaria del rock argentino tiene el ADN compartido de una mesa de La Perla (Moris, Pipo Lernoud, Javier Martínez, Litto Nebbia), el runrún del Moderno armó su propia lengua. Ahí están todos esos tipos. Poni Micharvegas, Marcelo Fox, Enrique César Lerena de la Serna (también conocido como Ithacar Jalí), el propio Laiseca. Los poetas y diletantes de la revista Opium. Los mufados. Abalanzados sobre El retorno de los brujos y sus medidas de ginebra mientras debaten sobre esoterismo y política y sexo y gremios y destrucción con la misma jerga unificada. En ese sentido, Sindicalia es una novela generacional.
«Suerte de autobiografía juvenil, novela de ciencia ficción, diario íntimo, Sindicalia es un texto raro», dice Pandolfelli. «Caótico. Fragmentado. Denso. Un rompecabezas fractal al que parecen faltarle algunas piezas.» Como en la célebre Trilogía involuntaria de Levrero, el protagonista no parece tener la menor idea de cómo llegó hasta ese lugar, hasta ese tiempo. Cansado de especular, agarra un almanaque, pero los números se superponen. En qué año estamos, le pregunta al primero que pasa. ¿1970? ¿1966? ¿2031?
Aunque Laiseca escribió La puerta del viento muchísimo tiempo más tarde (de hecho, fue su última novela publicada en vida), evoca el mismo período tumultuoso. El mismo discontinuo. «Desde los tres años que estoy en Vietnam», dice el Teniente Lai. «Creo que soy el veterano más antiguo.» A medida que patrulla la selva con su M16 y el casco de acero, el tipo mata los mosquitos y hace una maraña con su propio soliloquio. Dibuja planos mentales. Hace historia. Hace números. Discute la estrategia bélica con Nixon, con los comensales del Moderno, con el mero lector. Define, en un tono que no admite la ironía, si conviene volver purificado o adentro de una saca verde. «Cuando la guerra me afectó más comencé a pensar distinto», dice el protagonista. «Hybris. ¿Qué hybris? La guerra misma era hybris y los soldados estábamos exentos hiciéramos lo que hiciésemos. Solo cumplíamos las órdenes del exceso.»
Como dicen sus discípulos, La puerta del viento era una deuda. A veces Laiseca parece que se la saca de encima. A veces junta agua del arrozal con su casco y encuentra pepitas de oro. A veces se maravilla con los higos, el café o los granos de cacao. A veces un tifón se lo lleva puesto. A veces no encuentra la salida. A veces encuentra que la salida no es un túnel, ni la saca verde, ni el hilito de cobre camuflado preparado para que tropieces y vueles por el aire dulcemente perfumado de Napalm. La salida es una novela. Camilo Aldao, en ese sentido, es genial por la razón inversa. Laiseca vuelve livianísimo al pago, con la mano alzada y una sonrisa en los labios. Ahí no hay nada que saldar.
«El manuscrito de Camilo Aldao tiene varias particularidades: hubo que hacer arqueología entre las líneas de una tipografía cargada de expresividad», explica Pandolfelli. «Párrafos que se superponen. Anotaciones de tipo agenda. Direcciones, teléfonos, cuestiones de la vida diaria, garabatos. Hay recuadros con palabras sueltas, temas a tratar que están tachados y retoma unas páginas más adelante con su letra grande, tipo cartelón. Y había cuentas repetidas por todo el manuscrito. Números y más números, que no tienen nada que ver con el texto. Descubrí que Lai se tomaba las pulsaciones y las anotaba. La mayoría de los números que cruzan esas páginas son el registro quebrado del ritmo de su corazón.»
No es para menos. Bajo la palmera del geriátrico, Laiseca hizo una operación imposible: colocó la piedra fundacional de su obra con la muerte sentada a su diestra. El Génesis en el Apocalipsis. Camilo Aldao tenía 3.500 habitantes, dice. Hoy son unos 7 mil, dice. «Estas cifras son engañosas», aclara. «Es lo que decimos a los que andan de paso. En realidad somos 180 millones. Largos túneles que unen gigantescas y cómodas cavernas, con todos los adelantos, aseguran nuestra supervivencia.»
El primer movimiento es asesino. Todo parece indicar que, durante la fundación del pueblo, los colonos enterraron un cofre con monedas, dos damajuanas de vino y una carta para ser leída en el año 3000 de nuestra era. Con el objetivo de beber el tintiyo (sic), Laiseca y sus cómplices compran una casa en las inmediaciones del cofre y excavan al amparo de la noche. Como si exhumaran una tumba del Antiguo Egipto, ingresan triunfalmente a la recámara. Descorchan la damajuana, sirven una copa y escupen agriamente sobre el suelo: el vino ha devenido en vinagre. No se desmoralizan. Tienen en sus manos el sobre sellado con el mensaje de los fundadores hacia el brillante porvenir. El Gran Secreto. Laiseca abre la carta y descubre, primero con horror, luego con una carcajada pantagruélica, que el mensaje consta de una sola y prosaica oración: «El que lea esto es puto».
La inteligencia artificial no va a matar a la literatura. Agazapados en sus escritorios, los archivillanos que ya están dispuestos a destruir casi todo lo que nos gusta de los libros se llaman sensitivity readers. Son los tercerizados que algunas editoriales contratan para leer manuscritos o revisar los clásicos en busca de material «ofensivo» y con la potestad suficiente para proponer escenas y personajes tranquilizadores. A ver, si fuera por un sensitivity reader, este libro no existiría. Como diría George Harrison, «¿no es una pena?».
HEINEKEN TIBIA
Me aconsejaron que comprara cerveza Heineken. Una cuadra antes de llegar a la dirección, conseguí dos botellas y toqué timbre como un campeón.
—¿Qué tenés ahí? –me dijo Laiseca.
—Traje cerveza.
—¿Qué marca? –preguntó.

—Heineken –respondí.
—¿Está fría? –me apuró.
—Por supuesto, maestro –dije, con tono triunfal.
—No me gusta fría –clausuró.
Parecía un gag, pero se sentía minuciosamente real. Todavía no había puesto un pie adentro del departamento y la entrevista ya se había puesto tensa. El ambiente estaba viciado por el humo y, como me habían anticipado, todos los libros de la biblioteca se veían forrados de blanco. Me ubiqué como pude y, para abrir el juego, preparé una pregunta protocolar: «¿Cuáles son sus primeros miedos?». El Conde se retorció el bigote. «Siempre le tuve mucho miedo al monstruo que vive debajo de la cama. Por eso me costaba dormir. Era un monstruo in abstractum: no tenía forma. Muchas décadas después me di cuenta que ese monstruo era mi padre», me dijo. Tragué saliva. Ok, anoté, buena forma de romper el hielo.
Era el invierno de 2009. Laiseca había editado su Manual sadomasoporno y, precedido por aquellos Cuentos de terror en I-Sat, venía de protagonizar El artista, la película de Mariano Cohn y Gastón Duprat. Era un momento de súbita e inesperada popularidad. Quién se hubiera atrevido a imaginar que el subterráneo y veterano autor de Los Sorias, la novela más larga de la literatura argentina, tendría su oportunidad como actor en algún punto del siglo nuevo.
«Tampoco imaginaba que iba a ser escritor», me dijo. «A pesar de que, sin saberlo, desde los 9 años fui fabricando en mi cabeza Los Sorias. No lo sabía, no lo pensaba a nivel de novela. Lo vivía recortando figuritas, haciéndolas pelear, construyendo imperios y ejércitos. Después, cuando era un adolescente, un chico muy perdido en la noche, tenía ganas de ser actor, porque no sabía para donde disparar. Y, como bien dijo Oscar Wilde, “el mero espíritu creador no crea, imita”. Yo imitaba a Jerry Lewis, que era mi actor predilecto. También empecé plagiando en la literatura, a Hermann Hesse, a Gustav Meyrink. Después todo eso pasó, cuando encontré mi propia voz y mis cosas para decir, cuando hubo un desprendimiento ontológico de todos los escritores que admiraba.»
Apostado detrás de su mesa vaticana, Laiseca dibujaba los pilares de su propia creación en la humareda de la carbonada. «El fantasma de la ópera», dijo. A diferencia de casi todo el mundo, no dejaba fuera de su lista los placeres de la infancia. Todo lo contrario. Desde las revistas de historietas del Pato Donald hasta Las minas del rey Salomón, pasando por Sandokán y el Pinocchio de Carlo Collodi. «No hay nada que le enseñe tanto a un escritor a escribir bien y con amenidad como los viejos libros de aventuras», dijo. «Cualquier escritor, así sea James Joyce o William Faulkner, tendría que sentirse orgulloso de haber escrito un libro como She, nada más que no lo escribieron ellos. Lo escribió un hombre llamado ¡Henry Rider Haggard! Si bien tiene una obra despareja, la imaginación que tiene Haggard es inalcanzable.»
Gracias a las gestiones del Gordo Soriano en Corregidor, Laiseca llegó a publicar su primer libro, Su turno para morir (1976). No era el mejor timing. En el prólogo de la dictadura, tuvo que descender a las catacumbas y preparar largamente su golpe de uno-dos con el único objetivo que entonces realmente valía la pena: no volverse loco. A la distancia, aquel horizonte es una imagen radiactiva. Heroica, a su modo. A su soterrado y a veces patético modo. Así, mientras los milicos arrasaban con la estructura ética de todo el puto país, los escritores tecleaban a todo vapor en sus camarotes para reconstruirla. En sus monoambientes. Tomando cocaína, robando tiempo a sus trabajos, con sus hijos en la falda. Escribían Respiración artificial o Ema, la cautiva. Escribían Los pichiciegos o Las peras del mal. Escribían Flores robadas en los jardines de Quilmes. Finalmente, en el ominoso y liberador 1982, Laiseca publicó la piedra Roseta de su realismo delirante: Aventuras de un novelista atonal y los cuentos de Matando enanos a garrotazos. ¿Qué diablos era eso? Aquello no era Florida ni Boedo. Aquello no era Contorno. Ahora, el tipo afinaba en su propia clave.
«Escribía en condiciones bastante precarias, sobre todo de guita, separaciones», decía. «Mis dos obras con estilo más cuidado, donde muestro más paz, podrían ser La hija de Kheops (1989) y La mujer en la muralla (1990). Y las escribí sin paz alguna. Por momentos, totalmente borracho. Fueron dos separaciones que me hicieron mierda. Es esa esquizofrenia positiva del escritor, donde mirás para la mierda, pero eso está acá, y aquí voy a hacer una buena novela. En la época de La mujer en la muralla, había perdido mi casa, mi mujer, no tenía dinero, no tenía trabajo. Vivía de la caridad pública, señor. Sin embargo, salió una obra, de gran equilibrio, belleza, estilo depurado.»
La próxima vez que caminen por la calle Corrientes, observen con atención, hay un mito que todavía corre como un reguero de pólvora entre las librerías de saldo y las mesas de los cafés. Según ese runrún, durante los largos años en los que escribió y reescribió Los Sorias, Laiseca atravesó varios períodos de –como diría Bioy Casares– «estrechez económica». Estaba tirado, bah. De manera que, cada vez que se sentaba a comer en alguna pizzería, pedía algo más de ese papel gris que todavía se usa para servir indignamente el noble producto. La novela, entonces, era un gigantesco e informe atado de hilo sisal que no paraba de crecer y crecer. Algunos juran que, si uno se atrevía a exprimir Los Sorias, salía casi medio litro de aceite.
«La desdicha, sin embargo, no es necesaria para escribir grandes obras», dijo. «Yo no creo en el mito del artista maldito. Es verdad que muchas de las mayores obras, por ejemplo el Ulises, han sido escritas bajo mucha presión y mucho dolor. Claro, es porque en general la sociedad castiga más a la gente más sensible. Pero si hubiese sufrido menos castigo, Joyce hubiera escrito otro Ulises, más dichoso, pero igualmente genial. Niego terminantemente que el dolor sea necesario para crear grandes obras. Tú di que capitalizas la desgracia. Entonces todas las cosas infortunadas que te han pasado las transformas en obra. Pero si te hubieran sucedido cosas dichosas, hubieras hecho una obra más alegre, mejor. No creo en la exaltación del dolor. La felicidad potencia y exalta. Si naciste para ser escritor, vas a ser escritor desdichado o feliz, con frío o calor, con buenos alimentos o con hambre.»
Las botellas de Heineken ya estaban casi vacías. Muy gradualmente, después de varias horas de conversación, el escritor se había despojado de varias capas: Eusebio Filigranati, el Teniente Lai, Al Iseka, Lai Ts Chia. Ahora, parado frente a la biblioteca, estaba Alberto, preguntando por la fotógrafa que estaba por llegar de un momento a otro («¿Es linda?, ¿tiene tetas grandes?») y explicando por qué todos sus libros estaban forrados de blanco («Para que no me los roben»). Ahora, parado frente a la biblioteca, entendía el cariño de sus discípulos. Laiseca era un monstruo inocente y hedonista, lleno de miedos atávicos y cuentas sin pagar.
«Estoy muy preocupado», me dijo. «A mí no me han traducido a ningún idioma, y no me van a traducir tampoco. ¿Te parece poco eso? No te olvides de que yo soy contemporáneo del dinosaurio. Y entonces si no te dan bola en vida, menos en muerte. Menos en muerte. Hubo una época, sí, que un autor que si bien no era comprendido en vida, después de muerto le daba una bola bárbara. Esos tiempos han terminado. La mano cambió. Si te daban poca bola en vida, después de muerto no te van a dar ninguna. ¿Para qué quiero ser traducido? Bueno, no es ninguna garantía porque nada es garantía en este mundo tan volátil, pero podría ser una oportunidad más de perdurar. No digo que ahí esté la salvación, pero sería una oportunidad más. No sé cómo hacer. Adentro de mis novelas yo soy amo y señor. Puedo ordenar y se cumple. Pero afuera no puedo, no me dan bola. No te olvides de que adentro de mis novelas yo soy el Monitor de la Tecnocracia: comando ejércitos. Aquí adentro no tengo siquiera una triste cortaplumas.»