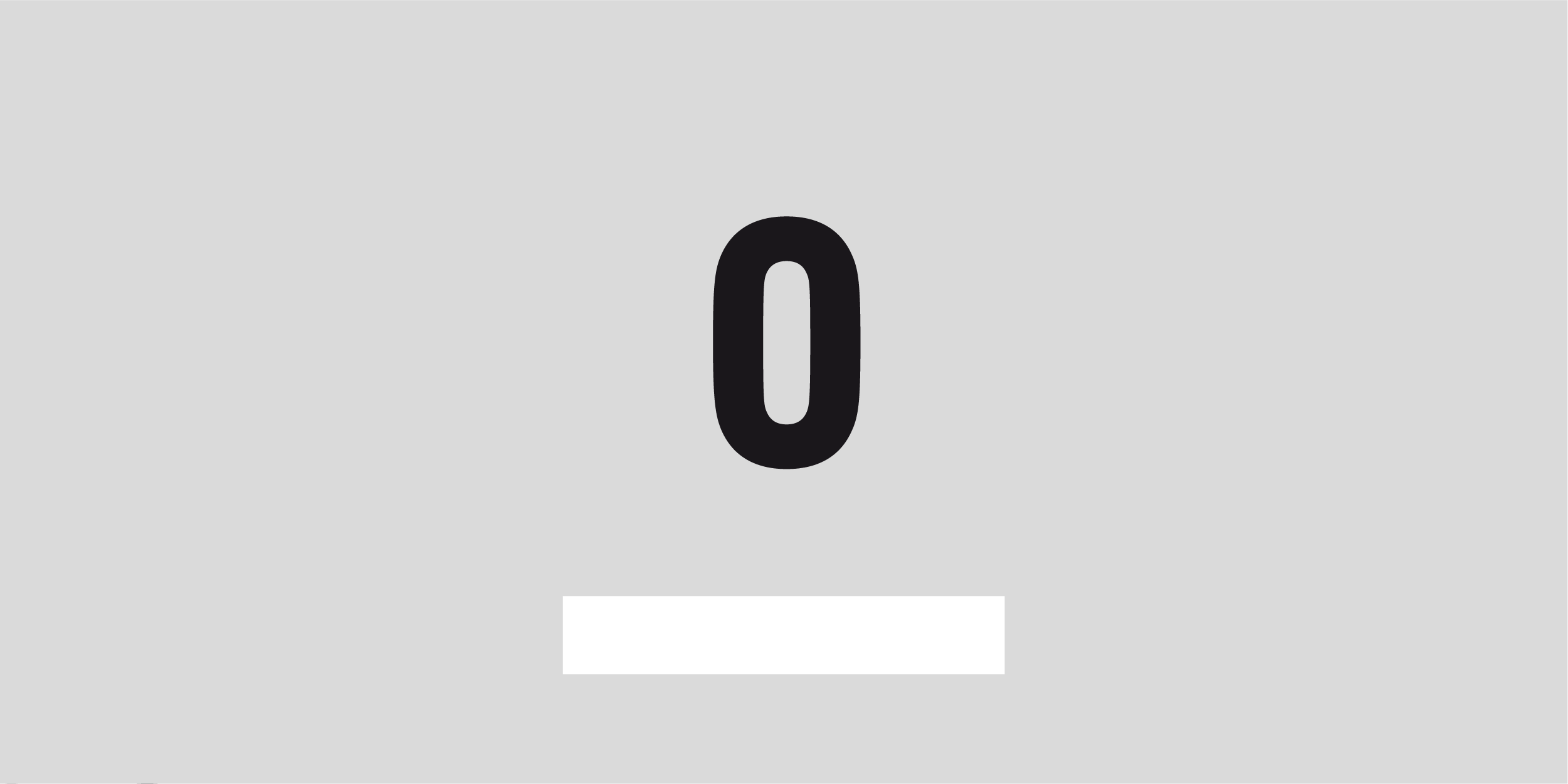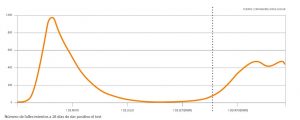Es razonable suponer que la enorme mayoría de las personas que niegan la existencia de la pandemia, aceptando como creíbles las teorías conspirativas, lo hacen impulsados por una desconfianza un tanto genérica en el discurso oficial y no necesariamente conscientes sobre sus implicancias filosóficas. El descreimiento en las instituciones y en la buena fe de las autoridades suele ser una carta de presentación mucho más atractiva que la actitud crédula, asociada con ingenuidad y ausencia de espíritu crítico. Cualquiera puede entender por qué cotiza mucho más sentirse parte de una minoría lúcida que denuncia con rebeldía ser víctima de una gigantesca estafa que aceptar el aburrido rol de quien no tiene demasiado que agregar a la monotonía del discurso oficial.
Sin embargo, dos por tres surgen algunas voces que muestran las cartas sin complejos. Es el caso del artículo «La discriminación psíquica en la era covid-19», firmado por la psicóloga Mariela Michel.1 El objetivo del texto es fundamentar la extravagante teoría de que la utilización de expresiones como negacionista o conspiranoico equivale a «una forma de discriminación en función de un prejuicio ideológico», «una violación a la ética profesional y a los derechos humanos por parte de quienes emiten tales calificativos» y, por si fuera poco, una manifestación de sentimientos de superioridad que «permite una descarga emocional con carácter despectivo-agresivo» dirigida «contra sectores de la población en situación de vulnerabilidad» (sic). Pero no me voy a ocupar acá de estos asuntos, dado que, en dos columnas anteriores, me referí expresamente a las circunstancias y el contexto en el que el término negacionista estaba siendo utilizado.2
A Michel le pareció oportuno aludir a mi formación profesional en el área de la arquitectura, una picardía menor para intentar deslegitimar el punto de vista, dejando entrever una cierta extrañeza entre la formación de quien habla y la temática abordada. Un recurso no demasiado astuto, convengamos, teniendo en cuenta que los principales impulsores de la negación de la pandemia en nuestro país son un librero y profesor de historia, un abogado, un profesor especializado en literatura latinoamericana y un semiótico. Quizás sea conveniente no andarse pisando las sábanas entre fantasmas, reconocer que los médicos, biólogos y enfermeros están demasiado ocupados en cosas mucho más importantes, como estudiar el problema y tratar de apagar el incendio, y aceptar que la discusión está planteada entre quienes rechazan los consejos prácticamente unánimes de los expertos y los que defendemos el valor del conocimiento científico basado en evidencias.
Pero el punto realmente interesante del artículo de Michel, sobre el cual vale la pena reflexionar, es el reconocimiento de que, desde su punto de vista, no sería posible distinguir entre los hechos de la realidad y los relatos, porque «ninguna persona puede atribuirse el privilegio de ser conocedora de la realidad tal cual es, más allá de toda duda». Según Michel, «el conocimiento de la realidad no es privilegio exclusivo de ningún individuo» y «nadie puede considerarse poseedor de lentes mágicos que le permiten acceder a la realidad de modo directo y transparente». Quienes hacen este tipo de afirmaciones corren con la ventaja que les da la falta de precisión sobre el alcance de lo que están diciendo, sobre todo cuando la pretensión de certeza invocada se define como «más allá de toda duda», omitiendo el habitual agregado de grado: razonable. Así, tomadas en términos muy generales y fuera de todo contexto, esas afirmaciones pueden ser consideradas, además de verdaderas, triviales. Hasta la teoría científica más firme en su época, como la mecánica de Newton, dejó entrever una fisura con la anomalía en la órbita de Mercurio detectada en 1858 por Urbain Le Verrier, que recién fue comprendida en 1915 con la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Nadie va a caer a esta altura del partido en el anacronismo de defender la versión fuerte que asigna a la verdad un valor absoluto. La lección fue aprendida, y desde hace ya unas cuantas décadas la modestia y el escepticismo moderado forman parte sustancial de una concepción verdaderamente científica.
Sin embargo, estas consideraciones generales sobre el valor relativo de la verdad nada tienen que ver con la suposición de que no es posible afirmar, de manera más que razonable, la existencia de un hecho con un peso específico tan relevante como el de esta pandemia, que logró sacudir al mundo como difícilmente hubiéramos podido imaginar un año antes. Caer en ese error de calibración demuestra estar cegado por un relativismo cognitivo verdaderamente preocupante. O bien se cree que no es posible distinguir entre la verdad y la falsedad de un enunciado, lo que sería equivalente a aceptar el relativismo respecto de la noción de verdad (relativismo ontológico), o bien se considera que estamos fatalmente incapacitados para acceder a esa verdad sobre los hechos (aunque pueda aceptarse su existencia) por limitaciones propias de nuestras capacidades perceptivas y cognitivas, lo cual supondría un relativismo respecto a la justificación, o relativismo epistémico, en su versión más extrema.
Fue en la segunda mitad del siglo XX que el posmodernismo se encargó de minar cuidadosamente el terreno del pensamiento racional, cuando se tomó en serio algunos de los divertidos aforismos de Nietzsche, en particular su recordada: «No hay hechos, sólo interpretaciones»,imponiendo así la moda de una especie de anarquismo epistémico. Una concepción del mundo resumida en la máxima, tristemente célebre, de Paul Feyerabend: «Todo vale». Todo. Desde volver a poner en duda la existencia de un mundo externo real, independiente de nuestras percepciones, retomando viejas nociones de la filosofía antirrealista, hasta considerar que no es posible acceder a conocimiento objetivo alguno, porque, de acuerdo con el nuevo dogma, todo saber no es otra cosa que una convención, una construcción cultural. Como máximo, un relato más. Porque como enseñó Derrida, «no hay nada fuera del texto».
La ciencia podrá tener sus explicaciones sobre el cambio climático, sobre la efectividad de las vacunas, sobre la evolución de las especies por selección natural, sobre la forma del planeta Tierra o sobre la pandemia del SARS-Cov-2, pero los disidentes, negacionistas o como se los quiera llamar tienen sus puntos de vista propios que consideran igualmente válidos. Aunque sean un refrito chapucero con base en tres videos de fuentes inciertas, difundidos por las redes sociales. Y si quienes dedican su vida a estudiar estos temas sobre bases científicas llegaran a una conclusión firme presentada como verdad, eso podrá archivarse rápidamente catalogándolo como una sucia cuestión de poder. Así lo aprendimos con Foucault. Porque el conocimiento dejó de ser la clave para la emancipación del pesado lastre oscurantista para convertirse en un instrumento de dominio. Toda referencia a lo real, a la objetividad, a los hechos, debe ser puesta entre comillas, ironizada con desprecio como una pretensión ingenua, y, finalmente, rechazada como una tentativa autoritaria, una manifestación evidente de nuestra voluntad de poder.
Si no es posible distinguir entre lo verdadero y lo falso, porque se descree de la existencia de verdades, más allá de toda duda razonable, se ha logrado deconstruir la estructura lógica que sostiene todo el andamiaje del pensamiento racional y, como contrapartida, quedó liberado el terreno para la construcción arbitraria de realidades paralelas, cimentadas en mitos y supersticiones, opiniones sin fundamentos o fake news. Es la justificación perfecta de la era de la posverdad. Por más evidencias que puedan existir en favor de un enunciado, alguien habrá de presentar su visión disidente y reclamar que estamos obligados a considerarla en pie de igualdad, por disparatada que esta sea y sin necesidad de corroboración alguna, porque todo ha quedado reducido a simples juegos del lenguaje, a cuestiones de pura perspectiva. Demolida la lógica y desterrada la razón como instrumentos para acceder al conocimiento, todo queda resumido en la escoria fragmentaria de la subjetividad.
No es difícil entender, entonces, por qué esta deriva intelectual fue como un baño de aceite en el motor de los negacionismos, de todos los negacionismos, a no hacerse los distraídos. El historiador Eric Hobsbawm lo expresó con toda claridad cuando denunció «el auge de las modas intelectuales posmodernas en las universidades occidentales, sobre todo en los departamentos de literatura y antropología, actitud que supone que todos los hechos que pretenden tener una existencia objetiva son meras construcciones intelectuales. En pocas palabras, no hay una diferencia clara entre los hechos y la ficción. Pero la hay. Para los historiadores, incluso para los militantes antipositivistas más duros, diferenciar entre ambos es fundamental. No podemos inventar los hechos […]. El gobierno turco actual, que niega el intento de genocidio de los armenios en 1915, tiene razón o no la tiene».3
Pero el descreimiento en la verdad no sólo dinamita la confianza en la ciencia y en la autenticidad de los hechos históricos, significa además una fisura preocupante para la convivencia democrática. Donald Trump no pudo presentar prueba alguna de que, según denunciaba, había perdido las elecciones de manera fraudulenta, pero eso no significó un obstáculo que le impidiera insistir públicamente durante meses en la teoría del fraude, llegando a convencer a un conjunto nada despreciable de ciudadanos de la verdad de su relato, hasta el extremo de provocar el bochornoso incidente del asalto al Capitolio, una de las páginas más patéticas de la historia política estadounidense. Ni en sus momentos más inspirados hubiera imaginado Nietzsche a qué extremos podía conducir la primacía de las interpretaciones sobre los hechos. Pero da toda la impresión de que no se trata precisamente del mundo liberado que nos prometían, a condición de emanciparnos del dogma de la objetividad y reemplazarlo por el paradigma de la subjetividad. Un paradigma triunfante, tal parece, si nos atenemos a esa reivindicación inclusiva de las múltiples perspectivas, igualmente válidas y a la hipertrofia identitaria dominante. Como señaló el filósofo italiano Maurizio Ferraris con notable agudeza, «lo que soñaron los posmodernos, lo realizaron los populistas».
Sería un signo de vitalidad nada despreciable hacer el esfuerzo por reconocer los peligros a los que nos conduce este desvarío irracionalista y antiiluminista, retomando la senda de la confianza en el saber, la madurez para aceptar que hay un mundo allá afuera y la modestia necesaria para devolverles a la filosofía y a la política una legitimidad severamente dañada. Porque esta pesadilla relativista, en sus versiones más burdas y poco matizadas, que de eso estamos hablando, está en la raíz de la proliferación de ese nutrido espectro de teorías pseudocientíficas y conspirativas que caracterizan la era de la posverdad. Un conjunto de ideas sin fundamento, adornadas con un aura de prestigio en algunos círculos académicos vinculados con las humanidades, que difícilmente habrían prosperado si no hubiéramos tenido la desgracia de que, en algún momento de la historia, se pusiera de moda «ver como algo respetable el ser cínico sobre la verdad y los hechos».4
1. «La discriminación psíquica en la era covid-19», disponible en https://extramurosrevista.org/la-discriminacion-psiquica-en-la-era-covid19/?fbclid=IwAR3gX-05YwRULAl8INF9ePS7YY1R4cma7X4bYb-WXcUM98Su5qN9Lc24r3o.

2. Véanse «Los negacionistas», Brecha, 7-I-21 y «Alucinaciones», Brecha, 22-I-21.
3. Hobsbawm, Eric (1993, pág. 63) citado en Alan Sokal (2009), Más allá de las imposturas intelectuales, Paidós.
4. Expresión del filósofo Daniel Dennett en entrevista con The Guardian, 12-II-2017.