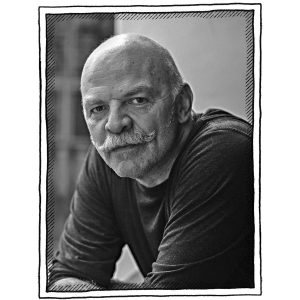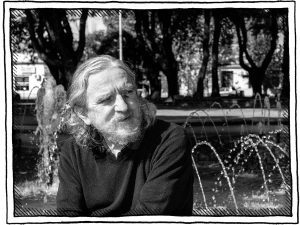Como sucede a los poetas virtuosos, Santiago Pereira debe resignarse a escribir bajo la sombra de un gran poema anterior. No nos referimos a la tradición, a las angustiosas influencias, por supuesto que numerosas (solo en lo literario podríamos nombrar a Pessoa y Luis Bravo, entre otros), sino a su propio y reciente pasado. Antes de Adiós a los marjales de Corea, Pereira ya había practicado con acierto las despedidas en Adiós a los árboles de Coal Creek, poderoso poemario cuyo corazón es «Mujerhombre», acaso uno de los mejores poemas de su generación. Enfrentamos el nuevo marjal de su poesía a sabiendas de ese pantano previo y, por ello, crecen las exigencias.
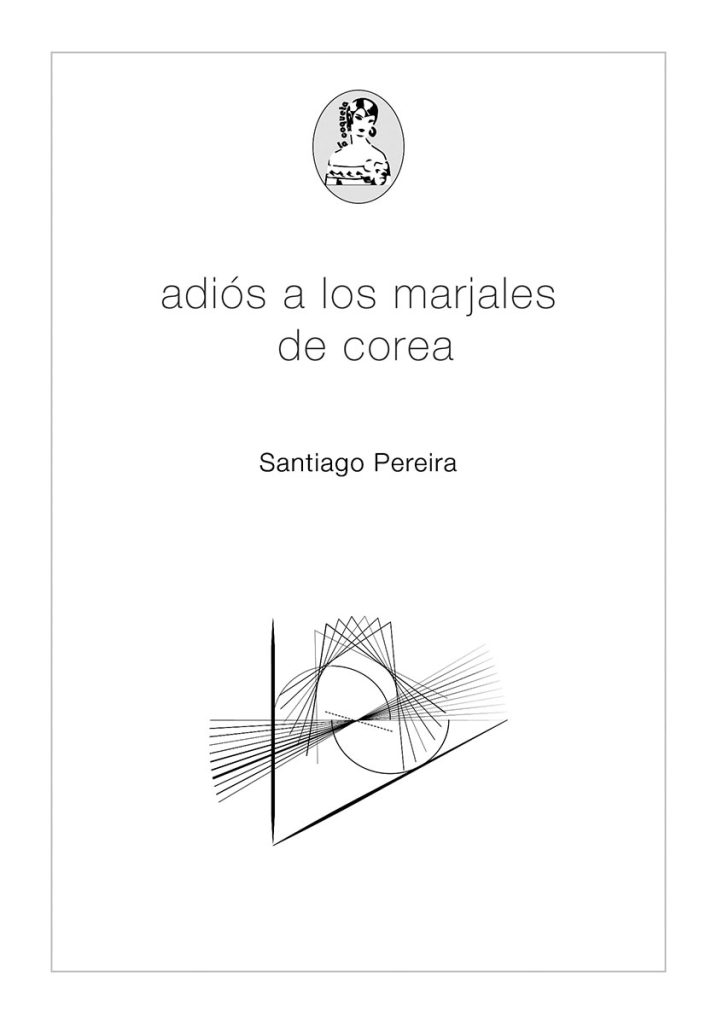
Estructurado en siete secciones, Adiós a los marjales de Corea es un texto conceptualmente profundo y cenagoso en el que cada palabra parece haber sido estudiada con meticulosidad. Casi en el comienzo de la obra observamos lo siguiente: «Mientras amanece el paisaje/ nos repartimos las partes del pez cercenado/ jugamos/ aprendemos técnicas de juego/ doblamos la travesía de sus aletas en partes iguales/ buscamos formas/ conjugamos simetrías/ fabricamos una deseada embarcación de escamas/ y la lanzamos a la intuición de nuestra hoguera». Pereira presenta en unos pocos versos a su personaje-pescador (una de las claves para la interpretación de la obra) en su accionar cotidiano, desmembrando un pez al amanecer; sin embargo, los lectores del poeta sabemos que aquí no hay tan solo transparencia anecdótica, sino una poética escritural: el amanecer de la escritura, el juego y la exploración del lenguaje, el anhelo del creador ante una obra que, una vez terminada y difundida, pasa a ser pasto de las llamas de la recepción, tanto propia como ajena. Dos secciones, tituladas «El ave» y «El pescador», explicitan el eje de la obra. Hay entre estos dos elementos vivos una tentativa de interacción alimentada por la imposibilidad; los innumerables y vanos gestos comunicativos parecen pinceladas erráticas sobre el paisaje absoluto del marjal, siempre definido como un lienzo trabajado incansablemente por un enigmático pintor. Adiós a los marjales… presenta versos de gran plasticidad, como «Arde la luna en la contienda de la aurora», o traza líneas referenciales con las películas de John Ford y Kim Ki-duk; el conjunto es ambientado por una precisa articulación rítmica que confirma lo ya sabido: la poesía de Pereira se lee tanto como se escucha. Esta conjunción poco común de ritmo y contenido, página y música parece representativa de su quehacer como poeta.
RITUAL Y ENCIERRO
Otra es la propuesta de Alicia Preza en La habitación del sesgo, texto que puede leerse como una distopía enmarcada en la disputa de dos mundos fuertemente entremezclados: lo humano y lo robótico. El punto de partida es una fecha precisa: 13 de marzo. «¿Te acordás cuando entró el virus? El que mataba detrás de la apariencia inocente de los muñecos de vidrio.» En esta referencia explícita a la aparición del covid-19 en nuestra tierra, se acuña uno de los principales temas del texto: la reclusión obligatoria en favor de un supuesto bien común propuesto desde una esfera superior. El espacio cerrado de las habitaciones será el paisaje o el escenario por donde desfilen una serie de personajes bastante difusos que parecen esconder más de lo que muestran. La percepción del yo lírico intentará desentrañar esas figuras, ahondar en su carácter «digitado» o «humanamente traslúcido», para ir descubriendo un feroz predominio de lo robótico que deriva en la dura anagnórisis que cierra uno de los poemas centrales: «Me sumergí como nunca y agradecí a todos mis ancestros. Pensé en la pieza que faltaba del árbol y sonreí; como una especie en extinción».
En La habitación del sesgo el rescate de lo humano se postula en algunos gestos mínimos pero ineficaces vinculados a la memoria («cuando el sol se proyectaba por la Avenida Dieciocho de Julio con sus cristales acaecidos de las peores épocas, y otros inexorables momentos») y a lo lúdico («cuando el adulto sabe que dejar de jugar, envejece»). La apertura de un cofre lleno de fotos se avizora como un posible retorno, pero poco pueden hacer las fotografías, con sus recuerdos enmarcados que nacen y perecen en un solo parpadeo.
La voz de Preza es fundamentalmente poética –más allá de sus exploraciones en dramaturgia y de la hibridez genérica del texto en cuestión–, por eso no es de extrañar que, en La habitación del sesgo, la oscuridad y lo ominoso decanten en una celebración ritual de la poesía: «Recuerdo que las máscaras del teatro son dos y pienso en un drama inigualable. Doblo la comisura de mis labios. Seré el espectador cegado y no podré mirar lo que circunda. Solo un poema podrá salvarme». Los poemas son ceremonias mágicas del lenguaje, dice Byun-Chul Han.1 Preza parece confirmarlo en el curso de este libro.

TIEMPO PRESENTE
En un famoso ensayo, Malcolm Bowie escribe acerca del tiempo: «Es el enigma fundamental de la sustancia viva, y el artista que lo resuelve de hecho encuentra la piedra filosofal».2 Desconocemos las intenciones de Diego de Ávila en el momento de componer No perdemos la vida si entendemos que desapareció (tampoco es algo que incumba a nuestra lectura), pero podemos arriesgar que el tópico de lo temporal atraviesa el conjunto de esta breve –en apariencia– obra poética.
El libro consta de apenas 17 textos, pero la extensión de los versos y el pliegue simbólico que cobran los poemas estimulando la relectura permiten un ensanchamiento o profundización. No hay mayor enigma que el presente, pareciera decir el yo lírico de De Ávila, siempre tras la pista del pasado («el que recuerda tiene siempre un carpintero trabajando») o en el infructuoso intento de leer anticipadamente los trazos del mapa futuro («te darás cuenta mañana. El único momento en que tienes razón»). Este distanciamiento con el ahora conlleva, por supuesto, grandes montos de fatiga, pues la melancolía y el deseo tironean tratando de imponer su actualidad: «Yo estoy cansado y pongo la misma energía a reflexionar/ sobre sí misma sin ver el amanecer». Ni siquiera el gesto de escribir escapa a esta condición; toda palabra escrita, paradójicamente, se abandona al ayer de una lectura postrera: «quiero interpretar que el día pasó/ y escribir sobre el colchón de hojas secas y de imaginación». Es cierto que escribimos para salir de aquí.
En el poema «De pensamientos vagan las horas inolvidables», el yo lírico manifiesta su perplejidad ante sucesos inexplicables, cuyo sentido no parece hallarse en la causalidad. Sin embargo, la resolución, más que en el azar, se vislumbra en el reconocimiento de la propia ignorancia que, en lugar de observar las razones originales («el rumor de las cosas que hizo»), se detiene en el lamento posterior («cómo pudieron pasar cosas así»). En este sentido, No perdemos la vida si entendemos que desapareció logra permanecer ajeno a una acartonada solemnidad, aun en aquellos pasajes en los que lo prosaico deja paso o conduce a lo trascendente: «Nadie sabe nada cuando no se distingue el día de la noche». Si la sabiduría se trata de saber discernir, esta última cita, a pesar o en favor de su simpleza, resulta portadora de una verdad. Mérito más que suficiente para un libro de poesía.
1. Byun-Chul Han, La desaparición de los rituales, Herder, Barcelona, 2020, pág. 81.
2. Malcolm Bowie, Proust entre las estrellas, Alianza, Madrid, 1998, pág. 61.