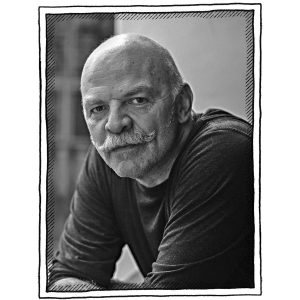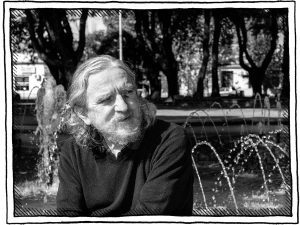Qué escritor raro Oé, qué inesperado. A menudo, se repite que es el más occidental de los autores japoneses, pero no es menos cierto que es también el más japonés de ellos. Sus libros son complejos, oscuros, difíciles, esquivos, pero, a la vez, tienen una belleza extraña, desolada y profunda. Alguien atribuyó a su peculiar síntesis de una mirada inocente y un cerebro sofisticado el impulso profético de su literatura, que plantea de manera única los problemas modernos, pero también los dilemas ancestrales.1 En medio, practicó una feroz iconoclastia, que lo ha llevado a ser considerado un radical en su patria (imaginen en la tierra de Yukio Mishima).
Nació en 1935, en un pueblito llamado Ose, en la isla de Shikoku, la más pequeña de las cuatro que conforman el archipiélago. Su infancia se cuenta como una fábula de bosques, peces y agua, en la que el encantamiento y el terror eran parte de la vida cotidiana. Su padre murió en 1944, en la guerra del Pacífico, cuando él tenía nueve años. Creció escuchando los cuentos de su abuela, que lo acercaron al folclore que animaba aquella villa remota, y leyendo los libros que le traía su madre, entre ellos, Huckleberry Finn. Su infancia aislada y, a menudo, marginalizada por la violencia de sus pares en la escuela se expandió hacia la fantasía y la mitología que los relatos de su abuela traían a la mesa a diario. Si Kenzaburo se perdía en el bosque, su abuela explicaba que el niño estaba buscando el árbol del cual provenía su espíritu. Al morir, cada uno sabía cuál era su árbol espiritual, pero si uno andaba por el bosque, podía encontrarlo de casualidad y verse a uno mismo como se vería de viejo. Esas leyendas moldearon su imaginación y seguramente expliquen la atracción que más adelante tendrían sobre él los universos poéticos de William Blake y William Butler Yeats. Aquellas experiencias infantiles fueron definitivas y reaparecerían una y otra vez en su ficción, aunque nunca como experiencias personales. Esto es lo que lo separa de la larga tradición japonesa de la literatura autoficcional. Y es que, por ejemplo, una experiencia autobiográfica cercana de la muerte se transmuta en un sentimiento de humillación por no haber sabido sobrevivir sin ayuda.
Cuando niño, Oé desoyó la prohibición de acercarse a una parte rocosa del río, se metió entre dos piedras y su cabeza quedó trancada. Abajo, veía a los peces plateados y alargados nadando en el fondo y poco a poco se transformaba en uno de ellos. Alguien lo sacó del agua, probablemente su madre o su padre, pero en su casa nunca se habló del tema y el sentimiento de vergüenza y humillación fue transformándose a lo largo de los años. Lo mismo con los votos de lealtad al emperador, esa figura que era igual a la de un dios. En la escuela lo hacían repetir a diario su disposición a morir por el emperador si así lo pidiera. ¿Pero por qué esta figura divina querría que un pequeño niño de una aldea muriera? O peor, ¿cómo sabía siquiera que ese niño existía?
Al finalizar la guerra todo se había venido abajo. Aquel dios se dirigía a sus súbditos por radio para decirles que Japón había sido derrotado. Nunca habían escuchado su voz, pero el impacto de que sonara como la de cualquier otro hombre fue inmenso. Japón no solamente había sido vencido, sino que las consecuencias del ataque nuclear a Hiroshima y Nagasaki eran devastadoras. Su pueblo estaba de rodillas y debía vivir con la ignominia de la ocupación estadounidense. Veinte años más tarde, cuando le preguntaron qué fue lo que lo llevó a la escritura, dijo que había sido esta derrota y esta vergüenza, que se transformó en una obsesión. La única manera de sobrevivir a ella era a través de la literatura. Y es que al sentimiento de vergüenza se sumó el de la culpa. Habían estado en el lado equivocado de la historia, habían cometido y apoyado horrendos crímenes y ahora debían pagar por ello. Pero, a la vez que la sociedad japonesa enfrentaba una minuciosa desmilitarización, un cambio del sistema educativo e, incluso, una nueva constitución que realzaba los valores democráticos, los estadounidenses no juzgaron a la cúpula militar ni destituyeron al emperador. Hirohito siguió liderando el país, resignando únicamente su calidad de descendiente de los dioses.
A pesar de que Oé pensaba, en principio, estudiar ciencias, terminó especializándose en literatura francesa con quien luego fuera su mentor, Kazuo Watanabe, que lo introdujo a la obra de Rabelais. Por ese entonces, Oé estaba totalmente absorbido por la lectura de Jean-Paul Sartre, sobre quien, a la postre, escribiría su tesis y que influiría profundamente en su escritura y su pensamiento. Los pocos momentos que Oé abandonaba la lectura eran para escribir. En 1957 comenzó a llamar la atención de la crítica, al ganar el festival de cuentos de la Universidad de Tokio con un relato titulado «Un trabajo raro», y al año siguiente obtuvo el prestigioso premio Akutagawa con La presa, una nouvelle curiosamente libre de cualquier traza sartreana. Oé tenía 23 años.
La presa es un gran relato: en un pueblo casi olvidado, aislado por las inundaciones, de pronto ocurre la maravilla. Un avión se estrella en la montaña, el avión del enemigo. Los hombres corren a buscar sobrevivientes y capturan a un negro, que traen a la aldea debidamente engrillado. Lo que sigue es un relato de encantamiento, porque aquellas vidas monótonas de repente cobran sentido. El negro pasa a ser el centro, una figura temida y también venerada, una figura con la que medirse, un otro que da existencia, pero también revela la propia insignificancia.
El éxito de sus primeros relatos hace que Oé se decante totalmente por la escritura. El mismo año que recibe el premio Akutagawa escribe su primera novela, Arrancad la semilla, fusilad a los niños, que tiene numerosas similitudes con La presa. Nuevamente está presente la idea de la caza de un soldado, nuevamente se trata de un grupo de niños y los temas son los de la violencia, la opresión del poder del Estado y la coexistencia del bien y el mal en el ser humano. Sus temas y su postura frente al mundo son totalmente ajenos a cualquier relativismo y lo inscriben enteramente en la tradición modernista. La influencia de los escritores occidentales en su escritura, los ecos de Franz Kafka, Sartre y Albert Camus, por un lado, pero también los de Henry Miller y Norman Mailer, por otro, no pasaron desapercibidos en Japón, donde el éxito de sus libros generó recelos en una parte de la crítica y amenazas de lectores enojados con sus posturas políticas. Pero eran épocas difíciles para que la acusación de ser «poco japonés» dañara una reputación cada vez más sólida. Fue esta reputación la que lo llevó a salir de Japón, a encontrarse con Sartre en Francia y con Mao en China, pero también a conocer a colegas que admiraba, como Saul Bellow y Gabriel García Márquez. Para Oé, la literatura de su tiempo tenía la obligación de ocuparse de temas éticos y políticos. Ya no quedaba lugar para esa tradición que mandataba para la literatura solo imaginación. Si Shoyo Tsubouchi había modernizado la disciplina literaria en el siglo anterior, ahora le tocaba a Oé ampliar el espectro hacia los temas acuciantes del Japón de posguerra. Para eso, iba a cargarse al emperador y a Mishima si era necesario.
Fue lo que hizo con la nouvelle satírica El día que Él se digne a enjugar mis lágrimas, una burla feroz a Mishima, a su novela Caballos desbocados y a los valores marciales que defendía y que lo llevaron al suicidio. Lo curioso es que, en ambos autores, parados en orillas opuestas, el papel del emperador es exactamente el mismo y también su poder, su atracción y las devastadoras consecuencias simbólicas y reales de su reinado –aunque Mishima haya querido restaurar su poderío y Oé, terminarlo.
Pero en 1963 la vida de Kenzaburo Oé iba a cambiar radicalmente, y también su literatura. El nacimiento de su primer hijo, Hikari, lo enfrentó a una decisión moral que afectó su vida profundamente. Hikari nació con una hernia cerebral, esto es, literalmente, con el cerebro saliendo del cráneo. Los doctores recomendaron a Oé –que, por entonces, tenía 28 años– que dejara morir al niño, pero también le dijeron que si le practicaban una operación y era exitosa, el niño viviría, aunque con severas consecuencias físicas y mentales.
Hikari comenzó a habitar toda la narrativa de Oé desde entonces, pero no desde un lugar personal. «He escrito mucho sobre la anormalidad física de mi hijo y su retardo mental. Sin embargo, no lo he hecho a la manera de la “novela del yo”… Soy el padre de un hijo con daño cerebral y he escrito cuentos sobre él, pero no lo he presentado como lo haría este tipo de novelas. Su existencia en el mundo real ha tenido todo tipo de impactos en mí. Vivir en este mundo, para mí, es vivir con él. Lo que esos impactos han producido, lo que han significado para nuestra vida en la comunidad… Sólo cuando esas cosas se vuelven imaginativamente independientes y se desprenden de mi interioridad, escribo sobre ellas. Vivo en este cosmos-mundo-sociedad como un ser humano. Este hijo mío influye profunda y agudamente la estructura de mi carne y de mi espíritu. En consecuencia, cuando escribo sobre árboles y ballenas, esas palabras que tienen significados simbólicos constantemente reflejan la sombra de la existencia de mi hijo. Por el contrario, cuando escribo sobre el niño idiota, las palabras que lo describen no retratan al niño retardado que existe en mi familia. Mis palabras, como una pintura surrealista que pinta el cielo y el océano en los orificios de un cuerpo humano, son la viva imagen de ese cosmos-mundo-sociedad que avizoro a través de la carne y el espíritu del niño idiota.»2 Así fue que, con Una cuestión personal, su literatura comenzó a difundirse en el resto del mundo. Sin ir más lejos, es su primer libro traducido al español, recién en 1989. Cinco años más tarde, Oé recibiría el Premio Nobel de Literatura.
Una cuestión personal es un libro difícil de olvidar: el desprendimiento emocional del protagonista, el atajo tentador de negar al niño cualquier humanidad, la imposibilidad de empatía con esa cosa que parece tener dos cabezas, la dificultad que representa salir de la mente propia y sus asociaciones automáticas, letradas. Es mucho más viva la comparación de la cabeza vendada del niño con la de Apollinaire herido en un campo de batalla que con la de cualquier niño real en un hospital. Lo notable es que el libro es duro y despiadado de principio a fin. No es un libro de redención, por más que el camino del protagonista sea una odisea moral. No podemos decir que el Bird del comienzo sea completamente diferente al del final del libro. Y es que salvar al niño es salvarse a sí mismo, dejar de huir, aceptar el destino. El camino hacia la humanidad que da el personaje es un paso todavía pequeño. ¿Pero es siquiera posible pensar en el otro sin pensar en uno mismo? La historia del niño con el bulto en la cabeza retornaría en varias oportunidades, incluso en forma de novela, como en ¡Despertad, oh jóvenes de la nueva era!, escrita 20 años después.
Para Oé, escribir sobre la monstruosidad es, además, escribir sobre el legado de Hiroshima y Nagasaki. La novela Una cuestión personal, de 1964, y los ensayos Cuadernos de Hiroshima, de 1965, deberían leerse juntos. Desde aquella vez que Oé se dirigió a Hiroshima a cubrir la novena conferencia mundial contra las armas nucleares, en 1963, y visitó el Hospital de la Bomba Atómica para entrevistar a los pacientes, no dejó de ir cada verano. Frecuentemente, no encontraba con vida a ninguno de los entrevistados, inclusive a los médicos que socorrieron a los hibakusha sin saber exactamente qué hacer, ya que su situación era totalmente inédita y se encontraban condenados al ensayo y error. En el prólogo de la edición italiana de 2007, Oé escribió: «Una profunda desesperación me invade cada vez que pienso que moriré sin haber alcanzado uno de los principales objetivos del trabajo de toda una vida. Mi encuentro con los hibakusha y con los médicos que los han tratado con una entrega sin reservas proporcionó, además, a mi existencia un rumbo bien preciso, por lo que, pensando sobre todo en las generaciones futuras, desearía despedirme de este mundo con un mensaje de esperanza. Como he escrito en el prólogo a este libro, el periodo de las desgarradoras entrevistas en Hiroshima corresponde al del nacimiento de mi primogénito, que había venido al mundo con una grave malformación del cráneo y por el que había decidido emplearme a fondo en mi trabajo. Cuando, en la primavera del año siguiente, esta compilación de ensayos fue publicada y los médicos me dieron la confirmación definitiva de que mi hijo iba a sobrevivir, tuve la nítida sensación de haber regresado de un lugar terrible. Entonces, me vino a la memoria el último verso del “Infierno” de la Divina comedia, una obra que empecé a leer en mi juventud y que leo todavía en mi vejez: “E quindi uscimmo a riveder le stelle”».3
Desde el comienzo de su carrera, Oé escribió sobre las obsesiones que lo acompañarían a lo largo de toda su vida. El lugar de sus personajes fue siempre el del outsider, de confesiones violentas, y con ellos quiso narrar el dolor del mundo. Kenzaburo Oé ha muerto en un planeta en el que la amenaza nuclear ha vuelto a encenderse. A modo de despedida, bien vale la pena rescatar el epígrafe de aquel libro: «¿Quién, en las generaciones venideras, podría entender que caímos de nuevo en las tinieblas después de haber conocido la luz?»4
1. El antropólogo cultural Victor Turner, que lo comparó con García Márquez y Bellow.
2. En Michiko N. Wilson, The Marginal World of Oe Kenzaburo, Routledge, Nueva York, 1986, pág. 11.
3. «Y entonces salimos y volvimos a ver las estrellas.»
4. Sébastien Castellion, De arte dubitandi et confidendi, ignorandi et sciendi. Epígrafe a Cuadernos de Hiroshima, Anagrama, Barcelona, 2011.