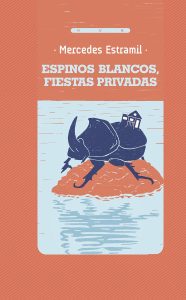Ganadora del Premio Herralde de Novela por su obra Nuestra parte de la noche, que saldrá en estos meses por la editorial Anagrama, la escritora argentina vuelve a perfilarse como una de las voces fundamentales de la narrativa latinoamericana contemporánea.
Al decir del escritor Elvio Gandolfo en el prólogo de la antología El terror argentino (Alfaguara, 2002), el terror no es un género que abunde por el sur. Más allá de autores clásicos, como pueden ser Horacio Quiroga o el Cortázar de cuentos como “Circe” o “Cartas de mamá”–cuentos que suelen interpretarse, sin embargo, dentro del género fantástico–, no resulta tan recurrente toparse con lo terrorífico en nuestra literatura rioplatense. En su versión anglosajona, el género suele tomar las figuras y criaturas de una tradición oral más clásica y basar gran parte de su narrativa en ellas –como es el caso de los vampiros–, pero aquí se las rechaza; la literatura considerada “seria” ha sabido colocarlas en el lugar del palabrerío popular e ignorante y descartarlas como posibilidad. Pero no es que no tengamos monstruos propios, tradicionales; todos estamos aunque sea un poco al tanto de personajes como el lobizón o leyendas como las de la luz mala. Pero el desdén a lo supersticioso frenó la posibilidad de ingresar esos motivos a la literatura canónica y se fueron tiñendo, poco a poco, de un regusto burlón.
DONDE LAS NUBES SON LAS MONTAÑAS. Enríquez pasó gran parte de su vida en Lanús, en el conurbano bonaerense, espacio donde se sitúa gran parte de sus narraciones. Este espacio, este gran cordón que envuelve la capital argentina, según explica la autora en una entrevista dada a Canal Encuentro en 2017–entrevista que puede ser encontrada con facilidad en Youtube–, cumple en el imaginario porteño el lugar de lo otro, lo ajeno, lo periférico y, por lo tanto, lo peligroso. Es también una zona que solía ser industrial, pero cuyas fábricas fueron, de a poco, cerrando; se perdió parte del orgullo obrero del pasado. El hecho de que se tratara de una periferia industrial, además, supuso que la belleza o la armonía no fueran características fundamentales en el planeamiento de los espacios, por lo que prolifera lo urbano sobre la naturaleza. Lo urbano que ocupa todos los espacios de la vida, formatea la manera de pensar y vivir las experiencias. La importancia de esta periferia es fundamental para entender gran parte de la narrativa de Enríquez, sobre todo en sus dos libros de cuentos –Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego–, donde casi todas las historias, sino todas, se desarrollan allí. El narrador es consciente de su condición de extranjería con respecto a la ciudad de Buenos Aires y, por consecuencia, de su “estar afuera” en lo que supone el imaginario letrado. Esta conceptualización del conurbano como borde trae consigo un desplazamiento de la idea de barbarie –la barbarie y la frontera como aquello que traen la muerte y el peligro– y lo vuelve un lugar extrañado, sí, pero al mismo tiempo más honesto, en contacto real con ciertas tradiciones y mitologías que la ciudad letrada descarta.
Parte de la búsqueda de Enríquez surge de dos puntos: por un lado, un intento de traducir esa tradición claramente anglosajona de la literatura de terror a un universo argentino, y volver a habitar, de esa manera, las supersticiones que fueron descartadas por el universo letrado; por el otro, renombrar la periferia, el borde donde planta sus historias, este espacio extrañado donde resoplan los vientos de lo sobrenatural. En esa búsqueda, explica en una conferencia dada en 2017 en el marco del posgrado “Escrituras: creatividad humana y comunicación” de Flacso Argentina –esta conferencia también puede ser encontrada con facilidad en Youtube–, trata de rescatar los monstruos de las supersticiones del sur, que ya fueron atacados por una contaminación burlona y parodiados en tantas ocasiones que resulta difícil tomarlos como arquetipos del horror. Enríquez asume el desafío de crear lo que podrían ser considerados “nuevos mitos”, mitos donde confluye la idea de “lo otro” y su carga fundamental. Lo sobrenatural transforma la realidad social argentina y, sobre todo, de Buenos Aires y el conurbano: es producto de las migraciones de los habitantes de las fronteras reales, que hacen que las nuevas mitologías paganas, contemporáneas empiecen a hacer mella en el imaginario y a reconfigurar la ciudad. Aparecen figuras como la del Gauchito Gil, que se presenta como un gaucho con un pañuelo rojo al cuello, figura de devoción que muestra a Antonio Gil degollado, colgado de las piernas y dejado a desangrar, y a quien se le atribuyen milagros de curación. También aparece san La Muerte, representado como un santo con una guadaña, que, al ser venerado, daría su bendición y protegería de las maldiciones y de las desgracias.
A partir de estos motivos se puede empezar a entender la carga política de la literatura de Enríquez. La presencia de las migraciones, de las periferias y de la miseria abunda en sus cuentos, son temas por sí mismos. Su mirada se construye sobre una conceptualización de lo que el género de terror es, es decir, un intento de configuración y de pensamiento sobre la propia existencia, sobre la sociedad y sobre sus miedos, lo que Stephen King llama “la expresión fóbica de la sociedad”. Esta fobia es mutable, no siempre es la misma, las violencias cambian y los miedos también. En la conferencia nombrada anteriormente, la autora pone como ejemplo el caso de los vampiros, y cómo su significado va cambiando en cada uso: si cuando surgieron, con Drácula, iban de la mano de la figura del noble que encantaba y asesinaba a las mujeres aristocráticas, en los años setenta y ochenta, a partir de Entrevista con el vampiro,de Anne Rice, este miedo cambia de forma: los vampiros son homosexuales y la sangre empieza a tener otro significado, más que nada tomando en cuenta el advenimiento de la epidemia del sida. En el caso latinoamericano, este miedo tiene que ver con la presencia de un pasado reciente acechante y doloroso: si la literatura de terror funcionó siempre para advertir sobre los peligros –y con un ímpetu a veces conservador–, la literatura de terror latinoamericana tiene que ver sí o sí con lo político, con la violencia institucional y con las desigualdades; desigualdades que despiertan indiferencia.
LO PERVERSO SE LE NOTABA. Esta indiferencia social se ve más que nada en Las cosas que perdimos en el fuego, donde aparecen al menos dos personajes que resultan esclarecedores, y que abren y cierran el libro: la figura del niño indigente en “El chico sucio”, el primer cuento, y la de la mujer quemada en el subte, del último cuento del libro, que es también el que le da el nombre, “Las cosas que perdimos en el fuego”. Ambos personajes, que son además figuras intensamente urbanas, buscan ser vistos, necesitan ser vistos; al mendigar tocan a las personas, demandan atención y, sin embargo, son víctimas totales de la indiferencia. No son los únicos casos donde esa violencia aparece y hace mella: en el cuento “Bajo el agua negra” se narra la historia –que, por otro lado, está basada en hechos reales– de unos adolescentes de 15 años que son obligados por un policía perverso a tirarse en el Riachuelo, río que bordea la ciudad de Buenos Aires y que está muy contaminado. En este cuento, la presencia de la violencia policial y la descripción de la villa como lugar inaccesible se unen con un universo lovecraftiano, es decir, donde ese mal, que proviene de la perversidad de la violencia institucionalizada, se traduce en un algo de otro mundo, en los accionares o pulsaciones de dioses antiguos que han sido despertados.
Enríquez señala que su profesión de periodista la ayuda a encontrar temas como el de “Bajo el agua negra”, es decir, a tener una mirada no inocente frente a los eventos narrados en la prensa y a intentar comprender el porqué de ciertas acciones. Y, sobre todo, le permite pensar de manera crítica los acontecimientos, en una búsqueda que posibilite vislumbrar lo que hay detrás de las obviedades. La profesión, dice, también la lleva a no poder pensar su literatura a partir de “la página en blanco”, porque eso no existe en el periodismo: la producción sistemática es una constante.
Entre los miedos “criollos” que la autora presenta, aparece también, de manera ostensible, el pasado reciente: en el cuento “Cuando hablábamos con los muertos”, de Los peligros de fumar en la cama, un grupo de chicas se junta a jugar a la Ouija y a llamar a los familiares desaparecidos, juego que, por supuesto, se torna algo siniestro y macabro. Y en “El carrito”, la presencia de un habitante de la villa en el barrio y la humillación a la que es sometido desatan una serie de acontecimientos que sume al vecindario en un miedo constante, desesperante y, al decir de la autora, “muy argentino”, que es el miedo a la pobreza.
Un caso particularmente interesante es el del cuento “El aljibe”, en Los peligros de fumar en la cama, que pone en juego una dinámica familiar pavorosa que podría traducirse, de cierta manera, en el recuerdo claustrofóbico de la dictadura cívico-militar. La autora vivió su infancia dentro de ella y confiesa que se trataba de una claustrofobia “epidérmica, arcaica y heredada”, al no ser algo que en su momento pudiera conceptualizar. En el cuento, una niña comienza a sufrir de una fobia inmovilizadora, que no le permite ir a la escuela ni tener amigos, y que lentamente la sume en un estado de locura y de pavor tales que le anulan la posibilidad misma de vivir –y, a la vez, de morir–. Este miedo es sin lugar a dudas hereditario, pasado de su abuela y de su madre a ella, una contaminación o un contagio. Y esta herencia, este miedo, que tiene sus manifestaciones en la piel y en el pelo, responde a esa idea de la dictadura epidérmica, algo que no tiene palabras, pero que está, una violencia que se mete por debajo de la piel.
Las narradoras o personajes centrales de los cuentos de Enríquez suelen ser mujeres, y usa a veces hasta una segunda persona del plural, un “nosotras” como narrador. Esto puede unirse a la idea de las brujas, figura que, además, no es poco recurrente en su narrativa. La encontramos en cuentos como “La Virgen de la Tosquera”, donde perros salvajes y siniestros son convocados por una de las integrantes de ese “nosotras” adolescente; en “Carne”, donde unas adolescentes fanáticas devoran el cadáver de su ídolo; en “Los años intoxicados”, que narra año por año el proceso de un grupo de chicas en su pérdida de control –o en su formación en tanto aquelarre–; y, por supuesto, en el caso más claro, “Las cosas que perdimos en el fuego”, donde las mujeres, como respuesta a la violencia machista y a una epidemia de mujeres quemadas por sus maridos, comienzan, voluntariamente, a prenderse fuego en hogueras individuales y colectivas. Incluso la nouvelle Este es el mar trata, aunque no de brujas, de criaturas femeninas que se alimentan de la devoción y el amor sentido hacia figuras del rock como Kurt Cobain, Nick Drake o Jimi Hendrix.
La muerte por hoguera, la mujer prendida fuego, es un motivo que aparece en los dos cuentos que dan nombre a estos dos libros fundamentales de la autora: Las cosas que perdimos… y Los peligros de fumar en la cama. En este último, una mujer, en lo que parece ser un error, accidentalmente se prende fuego en la cama. Las mujeres de las narraciones de Enríquez no suelen morir de muertes violentas –gore, por decirlo de alguna manera–, sino que desaparecen, como en el caso de “La casa de Adela”, o quedan petrificadas frente a lo sobrenatural, o son devoradas por su fuerza. Sólo el fuego las aniquila totalmente. Es como si fueran todas hijas de esas criaturas eternas y hermosísimas de Este es el mar, no del todo de carne, sometidas a demonios, pero, como la protagonista de “El aljibe”, incapaces de perecer por voluntad propia. Sangran, se desgarran, se lastiman, se prenden fuego; el sexo está siempre cargado, además, de recuerdos violentos de violaciones o de daños autoinfligidos, y el amor no parece ser una posibilidad, sino algo en decadencia, que contiene y ata a las protagonistas. Los hombres queman, pero son ellas las que se prenden fuego.
Las historias de Enríquez están plagadas de motivos que se repiten: los locos –los casos más impresionantes son en el cuento “Rambla triste” y “El mirador”, ambos en Los peligros…–, las brujas antes mencionadas, la mujer histérica y, por lo tanto, mentirosa –“La Hostería”, “Nada de carne sobre nosotras”, “El patio del vecino”–. Pero las figuras recurrentes más impactantes son los niños endemoniados –“El desentierro de la angelita”, “Rambla triste”, “Chicos que faltan”, “El chico sucio”, etcétera–. En estos territorios, llenos de casas abandonadas o semiderruidas por el abandono naturalizado de la periferia, abundan estas criaturas extrañas que llaman desde un más allá, como una deuda ancestral, siniestra y desconocida que acecha las cotidianeidades.
ELLA ERA MUY ORIGINAL. No es sólo ella quien habla de infancias perversas. En su biografía de Silvina Ocampo, La hermana menor: Un retrato de Silvina Ocampo, libro donde recaba entrevistas a sus amigos, narraciones y distintos artículos dedicados a la obra de la escritora y en el que reconstruye su vida –o, más que nada, y lo que lo hace mucho más interesante, juega con el mito de su figura y deja entrever la imposibilidad de saber jamás nada conciso sobre ella–, hace notar este tema: “Gran parte de la literatura de Silvina Ocampo parece contenida allí: en la infancia, en las dependencias de servicio. De allí parecen venir sus cuentos protagonizados por niños crueles, niños asesinos, niños asesinados, niños suicidas, niños abusados, niños pirómanos, niños perversos, niños que no quieren crecer, niños que nacen viejos, niñas brujas, niñas videntes (…) (pág 14)”. Esta misma descripción podría ser utilizada para hablar de una parte de la literatura de Enríquez, donde la infancia toma tintes tremendamente perturbadores y deja de significar inocencia para convertirse en otra cosa, en la maldad, tal vez, o al menos en algo puramente siniestro –siniestro entendido, más que nada, en la sutileza de encontrar aquello que se ve igual a lo que conocemos y que sin embargo está atravesado por lo desconocido.
En la biografía de Silvina Ocampo, Enríquez desliza, en su reconstrucción casi poética de la figura de la escritora, la idea de la imposibilidad de saberlo todo, y nos hace reflexionar sobre lo magnífico de ciertas excentricidades, de esos personajes por fuera de la normalidad que parecen moverse a fuerza de energías distintas de las que habitan a un común mortal. Se menciona varias veces la “videncia” de Ocampo, su capacidad de saber cosas por adelantado, la sospecha de cierta hechicería que justificaría algunos de sus comportamientos juguetones y perversos.
Tomando figuras como la de la loca en el altillo, personaje habitual de un cierto romanticismo inglés –sea el caso de la esposa encerrada de Edward Rochester, el “galán” de Jane Eyre–, o de estos niños embrujados, Mariana Enríquez reconstruye y articula una tradición del terror extrañada, situada en los bordes, que se aleja de lo que solemos pensar como literatura culta rioplatense. Porque usando características clásicas de la literatura de género –y su poder de seducción– la autora reconstruye y vuelve a pensar ciertos pavores y fobias de las sociedades urbanizadas del sur. Sus cuentos son textos políticos, ideológicos, que buscan, a través de vueltas de tuerca, el contacto con lo macabro y lo siniestro; revisitan las figuras clásicas del miedo –sobre todo, la muerte y la locura– para brindarnos el inquietante reflejo de nuestras sociedades de la posdictadura, destapando el morbo y la violencia subyacentes en nuestra existencia territorial. Será cuestión, entonces, de esperar su próxima novela para volver a tener el incómodo placer que supone sumergirse en su universo.
[notice]Señas
Mariana Enríquez (Buenos Aires, 1973) acaba de ganar el Premio Herralde de Novela por su libro Nuestra parte de la noche, que será editado en pocos días por la editorial Anagrama, editorial que en 2016 publicó también sus dos libros más importantes: una reedición de Los peligros de fumar en la cama –libro que originalmente fue editado por Emecé en 2009– y Las cosas que perdimos en el fuego. Aparte de estos, ha publicado varias novelas, Bajar es lo peor (Espasa-Calpe, 1995), Cómo desaparecer completamente (Emecé Editores, 2014), Chicos que vuelven (Eduvim, 2010), Este es el mar (Literatura Random House, 2017), y tiene en su haber otras publicaciones de no ficción, como Alguien camina sobre tu tumba: Mis viajes a cementerios (Galerna, 2013) y La hermana menor: Un retrato de Silvina Ocampo (Anagrama, 2018). Es, además, editora del suplemento cultural Radar, del diario Página/12.
[/notice]