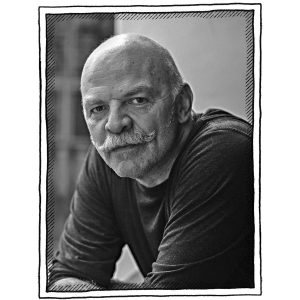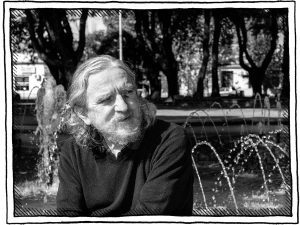Gabriela Escobar, cuyo segundo apellido, Dobrzalovski, se incorpora recién en la solapa del libro, nació en Montevideo en 1990. Creció en Jacinto Vera, tiene dos hermanos y una hermana, fue a cinco liceos y se mudó varias veces. Hoy vive en el barrio Cordón. Desde los 12 años estudió piano y dice que, entre sus profesores, Renée Pietrafesa fue quien más la marcó. Compone canciones y música para teatro. Cursa el último año de la Licenciatura de Artes Visuales en Bellas Artes y el de la Tecnicatura en Dramaturgia de la Universidad de la República. Si las cosas fuesen como son es la primera novela de esta poeta, que en 2021 formó parte de Devotas, la antología de poesía lésbica publicada por Fardo. Una voz lírica, lúcida y disidente se impone en esos versos: «¿Es lésbico esto?/ señores del jurado/ lésbico es todo».
En Si las cosas fuesen como son, Escobar construye escenarios y emociones a partir de algunas referencias biográficas, si bien lo que de verdad importa es su manera de insertarse en un mundo saturado de signos, donde el parentesco entre realidad y ficción o el origen de los temas no son una cuestión central. Lo que podría ser reconocible está enrarecido, pendiente de dilucidación, convertido en un ejercicio de imaginación liberado de su circunstancia de escritura.
VOLVER A CASA
La protagonista y narradora de Si las cosas fuesen como son –que solo una vez en la ficción dice llamarse Gabriela– se separa de Julia, su pareja, y vuelve, después de diez años, a la casa de su madre. En ese espacio hostil, pugna por no convertirse en alguien que no quiere ser. La invade el duelo por la pérdida: «Mis cajas de mudanza siguen cerradas. Pienso en algo estúpido: si las abro, voy a dejar escapar el aire que viene de mi vida anterior».
Cuestionadora de sociedades hipócritas, instituciones impuestas y estructuras parentales, durante su infancia en una familia disfuncional fue testigo de la expulsión irrevocable de un padre al que los hijos solo podían referirse como «la mala palabra». Ahora es ella quien vuelve a vivir con sus hermanos y esa madre apodada la Tumbona, porque «tumba, tira, demuele […] te come el espacio». «Me gustaría llevarme a mis hermanos –y perderlos por el camino–, pero forman con mi madre un objeto indivisible. Querer separarlos es tratar de cortar un charco con un cuchillo.» El inquietante amontonamiento de la Tumbona con sus hijos varones en el sillón desde donde ven televisión ofrece a la narradora la posibilidad de mirar a los que miran. «Girar los ojos, correrlos hacia otro lugar, son modos de aliviar la mirada.» Cuando la convivencia se dispara sin control, busca «detalles que enlentezcan», como la boca de la Tumbona «moviéndose en cámara lenta, los diecisiete músculos mojados levantándose para gritarnos».
Aunque la construcción de este personaje se despliegue en otro registro, algo de lo siniestro y finalmente patético de la Tumbona evoca al padre autoritario que la sensibilidad herida de Kafka nos legara en su inolvidable Carta… También se puede pensar en una experiencia compartida con escritoras y escritores uruguayos que, sin tener un programa estético conjunto, muestran cierta proximidad en la experiencia vital. Pienso en Irse yendo, de Leonor Courtoisie, y en otras textualidades que admiten ser leídas como representaciones diversas de una experiencia generacional.
CARTOGRAFÍAS
Uno de los hilos conductores de Si las cosas fuesen como son es la manera en que los espacios se habitan y se resignifican para leer los dramas de la soledad y la incomunicación. «Hay una gotera en la casa, un segundero con arritmia que marca otro tiempo. ¿Pasa el tiempo dentro de un pozo?» Ese universo confinado lleva la huella de una imaginación escénica que introduce gestos, silencios, diálogos breves que dan vida a personajes aislados en recintos cerrados, que no por serlo dejan de estar a la intemperie. Como si algo se fugara confusamente, sin moverse de lugar. Así y todo, no son escasos los momentos que consienten una inflexión irónica e incisiva, a veces lúdica, que afloja las tensiones e invita a sonreír. Al dibujar la casa, la narradora diseña un mapa paralelo con coordenadas que dan vida a un nuevo paisaje, un sitio fuera de lugar, en el que hasta se puede «dibujar el olor, si sabés cómo».
El monólogo fracturado de esa voz que se busca a sí misma ata y desata una genealogía familiar hecha de silencios, fantasmas y almas dañadas: «Si escribo la historia en fragmentos, es porque así me la contaron. Mi familia es un caleidoscopio detonado, nadie quiere agacharse a juntar los pedazos». Entre las trampas de lo que se dice y lo no dicho prospera un modelo que se arma desde perspectivas parciales, un campo de tensiones carcomido por la elipsis y la desmemoria. La protagonista deambula por la casa y sus alrededores. Circula por el pasado y un presente decidido en otro tiempo y otro espacio, que desentierra la tragedia judía de sus ancestros polacos. «Salgo con la cara seria. Como mi tatarabuela, con la mirada animal, en su última foto, antes del barco, antes del fuego, antes de, pero sus ojos ya veían la ceniza.»
En consonancia con su tiempo, Escobar organiza la narración como una red de retazos. Asistimos a la reconstrucción de un mundo organizado en piezas que no aspiran a una totalidad: 70 unidades numeradas que impresionan como pequeñas puestas en escena. Su técnica de montaje señala el camino hacia algo que se ha roto y ofrece la aventura de la asociación. Desde el punto de vista filosófico y desde el estético, el fragmento es la expresión de un profundo malestar. «Cuando la luz hizo evidente mi ropa [las vecinas] enmudecieron. Es mi estrategia: vestirme mal, bañarme poco, parecer nada, autoeliminar la posibilidad de ser incluida».
LO SINGULAR
La narración se constituye por la circulación de los personajes en el espacio de la casa, por las vecinas con sus historias resignadas, por los hombres de la playa que invitan a la protagonista a beber cerveza, predisponiéndola a representar roles desquiciados que buscan alejar a las personas. Escobar hace presente el doble juego de las máscaras; narra los velos y las transparencias de esas vidas pequeñas que en el relato dibujan una estética de lo mínimo.
Con Julia antes y con Laura en el presente de la narración, el desmantelamiento del sistema metafórico del amor es indicativo de un viaje imposible. Introduce aquello que está ausente y se anhela más que nada. Pone en juego el género sexual como intento de absorber la alteridad, lo que la otra tiene de más propio y puede dar felicidad.
Reuniendo los pedazos en fragmentos viajeros, la autora favorece la acumulación de capas de sentido, confiere intensidad a cada palabra y logra momentos de alta tensión. La voz narrativa llama la atención sobre el valor estratégico de un lenguaje lírico que integra la palabra poética al arsenal expresivo de la prosa. El oído de Escobar, entrenado en la práctica musical, se percibe en el ritmo, en el decir, en el fraseo de la escritura y en cierta dicción de la oralidad cuando apela a un lenguaje directo y coloquial.
La singularidad de la protagonista se moldea por el peso de la historia, las ironías del destino, lo onírico y lo delirante, los vínculos amorosos malogrados, la necesidad de salvarse y salvar a otros del pasado y sus heridas. La sutileza reflexiva, la potencia de las imágenes creadas y por momentos un humor negro finísimo le otorgan al relato un tono inusual.
1. Jurado integrado por Marcia Collazo, Álvaro Pérez García (Apegé) y Alicia Torres.