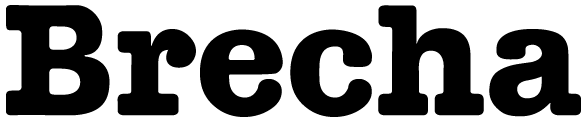Violencia en el fútbol
“Violencia en el fútbol” es un concepto molesto, que resurge una y otra vez en medio del griterío de un discurso monocorde. Desde la ley de 2005 y el protocolo de seguridad firmado en 2008 poco se ha cambiado en cuanto a infraestructura y accionar, pero aun menos en la tónica de la conversación.
Una cancha de fútbol es un mundo en miniatura. Para empezar hay límites, y de todo tipo. Hay un recinto, líneas, arcos, redes, alambrados, muros, puertas y ventanas. Hay policías, periodistas, profesionales, obreros, chantas, vagos, ladrones y alcahuetes. Ricos y pobres. Hay palcos vip, clases medias y populares. Cuando llueve algunos se mojan y otros no. Todos lo vemos de distinta manera y desde distintos lugares, como al mundo. Hay “esforzados atletas” –los prot...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate