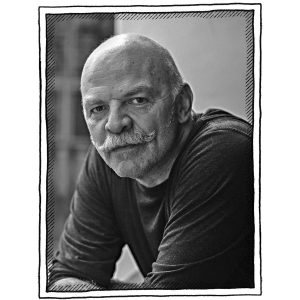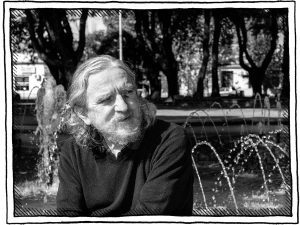Los poetas, como todo el mundo sabe, son el último orejón del tarro. Sometidos al arbitrio del vendedor y los anaqueles, todos esos libritos sin lomo o plaquettes de cuatro pliegos terminan apilados en un rincón o semiocultos debajo de la mesa con las novedades del año pasado. A veces no tienen siquiera un precio en la base de datos del distribuidor. Llegaron en una caja casi anónima y ahí están, esperando el dedo que los encuentre o que su autor gane un premio o muera para subir raudamente en la bolsa de valores. El caso de Dylan Thomas, en ese sentido, es una paradoja. Grande como una casa. A finales de los treinta, con tres o cuatro libros publicados, el tipo advirtió que las regalías no alcanzaban para mantener a su incipiente familia y no le quedó más remedio que armar una suerte de q...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate