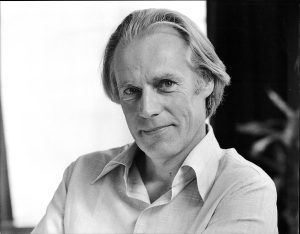Uno es químico. El otro marino mercante. Apenas del tercero puede decirse que se dedicaba a la música de manera excluyente. Pero incluso en ese caso no era un compositor seguro de sí mismo. Debió de blindar su alma herida por la depresión y el temor al fracaso con la ayuda de la hipnosis y así aceptarse como tal, en lugar de seguir dirigiendo las obras de otros. Son los tres compositores rusos del último programa del ciclo que realizó la Filarmónica de Montevideo del 15 al 19 de febrero en el Teatro Solís.
Es lunes 19. Afuera, el calor ha hecho de los espectadores una masa asfixiada. Se apuran a entrar al fresco del foyer. Se ubican en sus asientos y van recuperando la compostura. Pero aún se necesita un estímulo más para hacerlos salir del letargo del verano. Ver en el escenario a los músicos enfundados en sus trajes de paño oscuro no ayuda demasiado. Apenas la seda vaporosa de la manga de una violinista se agitará como una promesa de aire fresco mientras juega con el arco de crin de caballo en espera de la afinación del estribo.
Entra el concertino.
Después la directora.
Parece que la temporada está desperezándose. Casi que distraídamente empieza el concierto. El sacudón es inmediato. Ligia Amadio danza en el escenario mientras con su batuta va dando la entrada a los diferentes instrumentos de las polovtsianas de Alexander Borodin, el químico. Luego se transforma en un pistón que da fuelle a los violines y la percusión –deteniendo imperceptiblemente el excesivo énfasis de un redoblante– cuando es el turno del Capricho español, de Rimsky-Korsakov, el marino mercante. Su opus 34 fue inspirada, dirá Amadio cuando tome el micrófono, por la fascinación del puerto de Cádiz.
En el primer y tercer movimiento, las alboradas, está, superficialmente, esa vulgaridad de las marchas militares. Es el barco que llega a puerto. Por debajo, poco a poco, van colándose los arabescos. Es el Oriente andaluz –que paradojalmente queda, para un ruso, al oeste– que empieza a derretir esa dureza militar. Son las variaciones del segundo movimiento. El canto gitano del tercero. El final apoteósico del fandango asturiano que arranca aplausos.
La escena está preparada para la entrada de la solista. Gloria Campaner es veneciana. Tiene por delante el Concierto número 2 para piano y orquesta de Rachmaninov, el hipnotizado. “Hay que ver –dice una conocedora antes del comienzo– todos conocen esa pieza, si la toca mal…”. ¿La toca mal? Parece que no, a juzgar por la ovación que se le brinda y los dos bises que le arrancan los aplausos sostenidos.
Cuatro días antes otro solista, en este caso Luiz Felipe Coelho, brasileño formado en Alemania, había despertado similar entusiasmo. En su caso no sacaba los sonidos de un piano sino que empuñaba un violín Cremona de 1774. Como esas instalaciones de arte contemporáneo que sólo adquieren su completitud de sentido cuando se las acompaña del texto curatorial, saber que ese violín que está en escena es un violín de esas características, es parte del espectáculo.
Si la veneciana Campaner parecía desarticular sus falanges corriendo sobre el marfil falso del teclado, el germanobrasileño Coelho suda de pie y termina sus momentos más virtuosos con un gesto de esgrimista consciente de su estocada. Jóvenes y de buen ver, los solistas del 15 y del 19 de febrero pusieron el toque de magia en dos programas sostenidos con solvencia por la orquesta municipal. Al salir, el calor seguía ahí afuera. No hay virtuosismo que pueda con la meteorología.