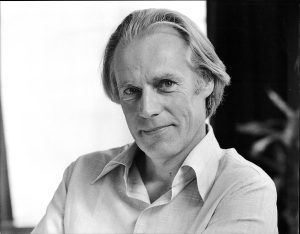Conseguir donde actuar es una tarea no menor en la vida cotidiana de vocalistas e instrumentistas. Que después vaya o no gente ya es otro cantar.
En la noche, en alguna casa vieja y grande donde convive gente que de día da clases de música, de yoga, de cocinas étnicas o de reiki, se escuchan unas guitarras y el murmullo de un público que come y toma alguna cosita mientras escucha, o viceversa.
Dos cuadras más allá, en el sótano de un boliche, unos seres que se autodefinen como poetas hacen una performance, es decir, un espectáculo difícil de clasificar.
Un poco más lejos el Solís está bastante lleno, y actúa una banda de “folclore romántico”. Para el otro lado, en el Velódromo, no hay nada, pero están armando el escenario para un concierto de rock, de esos con varias bandas.
Dicho así parece maravilloso, pero resulta que si hacemos la misma recorrida unos meses después, los dos primeros lugares ya no existen. El primero fue clausurado porque cayó Bromatología y, además de no tener al día el papelerío correspondiente, no contaba con instalaciones apropiadas. Del segundo queda sólo el boliche; el sótano fue clausurado por ruidos molestos y por carecer de salida de emergencia. Una lástima, porque después de unos meses de dudas se había armado una corriente de público interesante, y los espectáculos solían ser de buena calidad, debido, en parte, al buen gusto del bolichero.
Cuando uno piensa en lugares para tocar en Montevideo no puede restringirse a lo formal (teatros, boliches, grandes escenarios). Lo informal, medio clande, amenaza convertirse en una parte importantísima de la cosa. Y no hay una delimitación clara: puede haber una salita que, con algún permiso al día y otros no, sobreviva entre titubeos mientras el destino no disponga lo contrario. El problema es que un sector amplio de los músicos (y también actores, etcétera) depende de ese circuito para existir. Incluso quienes tocan de vez en cuando en alguna Zitarrosa, Solís o Sodre, el resto del tiempo lo hacen donde pueden. Los teatros han perdido un poco el hábito de dejar hacer ciclos musicales, y las salas “de música” son pocas y grandes, y no encajan con este tipo de espectáculos más bien íntimos. Las políticas culturales están orientadas, como es esperable, al circuito formal, con todos los papeles e impuestos en regla, pero no es fácil encontrar fechas libres y hay una parte del público que, directamente, no va mucho a esos lugares.
Una vez me contaron de un músico inglés del montón que dijo (refiriéndose a lo difícil que le resultaba tocar en Londres): “Lo que pasa es que en este país no se puede hacer música”. Lo digo porque hay una idea general, propia de los músicos, de que si no pueden tocar tanto como quisieran es por culpa del lugar en que les tocó nacer. Debe de existir alguna ley matemática por descubrir (¿tiene sentido decir eso?) que describa cuántos músicos satisfechos puede contener una sociedad, y otra que explique por qué siempre habrá muchos más que esos. Los esfuerzos de una política musical bien encarada deberían tener, como premisa básica, no agravar esa cuestión, tratando de que los lugares que naturalmente surgen no tengan que cerrar por causas antinaturales. No digo que se habilite cualquier cosa, pero podríamos ser un poco más realistas; poniéndonos burócratas sólo logramos lo opuesto a aquello para lo que se supone que estamos (me refiero a “nosotros, los gestores estatales de la cultura”; es claro que no lo soy, pero algún giro de la escritura me llevó a quedar de ese lado). Por ejemplo, destinar todo lo que va para premios de los concursos a facilitar que los locales puedan cumplir con los requisitos.
Cambiando un poco de tema, pero no del todo, mencionaré algunas cosas que se han modificado en las últimas décadas. Cuando empecé a ir a ver espectáculos en vivo, siendo adolescente, los había de dos tipos: los grandes con muchos grupos y los ciclos en salas pequeñas. Y después estaban las actuaciones en cooperativas de vivienda y afines, que muchas veces eran a beneficio de algo y se parecían a los recitales de multitudes, aunque con menos glamour. Los festivales grandes basaron su éxito comercial en la necesidad de la gente de juntarse para lo que fuera (estoy hablando de plena dictadura). Los ciclos también, pero ahí había un poco más de interés en el espectáculo en sí; lo otro era como un tablado, adonde se suele ir para encontrarse con gente y agitar. Muchos de esos ciclos tenían una particularidad: eran sin amplificación. Claro, eso se podía hacer porque se usaban, predominantemente, instrumentos acústicos, pero hoy en día se amplifica todo, desde una banda de metal a un duelo de payadores. La ausencia de cablerío y micrófonos permitía un tratamiento más teatral, en el buen sentido. Digamos que se derribaban algunas barreras (el sonido amplificado y la distancia lo son), pero había que lograr la necesaria separación mediante otros recursos, hoy desconocidos por la mayoría de los que se suben a un escenario. No quiero dejar pasar esto que dije como si no lo hubiera dicho. Habitualmente se habla de que hay que derribar la cuarta pared, de igualar, de emparejar. Minga. Puede ser divertido a veces, pero cuando voy a ver a alguien quiero que me demuestre que mi entrada vale lo que pagué; que es distinto a mí. Y si no es distinto, que me mienta: esa mentira de común acuerdo que permite que existan el teatro y el cine (me convenzo de que hay un monstruo rondando por el bosque, aunque sé que sólo hay cables y técnicos) y también, tal vez, el arte en general. Entonces, un escenario con luces y con mucho volumen y un público numeroso generan un poco esa sensación, pero no del todo: es un efecto algo sintético. Cuando lo logra alguien apelando nada más que a sí mismo es como más meritorio; creo que en ese caso solemos aplicar la palabra “mágico”, a falta de otra mejor. Como usamos “magia” para describir un fogón nocturno, sabiendo que es sólo un gas muy caliente que emite luz. Pero ambos tienen raíces muy antiguas, tanto la hoguera como la comunicación musical en vivo y sin intermediarios, y seguramente fueron realmente mágicos durante períodos inconmensurables de nuestra historia como especie.
Pero no nos vayamos por las ramas (me imaginé a algún ancestro simiesco haciéndolo literalmente). Lograr la mezcla de cercanía y lejanía apropiada exige más del artista (ponerse, de algún modo, en personaje), pero también del espectador. Ese mismo artista y ese mismo público, en otra ocasión, cuando estén separados por la parafernalia de un concierto multitudinario, no serán los mismos.
Eso es algo que se ha perdido, que es muy importante y que tal vez se esté recuperando un poco en alguno de esos lugares informales que mencioné antes. Debo aclarar dos cosas: una, que incluso con la música más eléctrica se puede dar un fenómeno parecido; comparen lo que era ver bandas de rock en Juntacadáveres, por recordar un lugar, con verlas de lejos en un espacio grande y abierto. Y dos, que los conciertos grandes tienen lo suyo, pero tienen mucho más cuando el público, además, asiste habitualmente a conciertos chicos de las mismas bandas o de otras parecidas. Algo así pasa cuando uno ve una orquesta sinfónica de cerca por primera vez y después re-escucha un viejo disco compacto con la misma música y resulta que ya no es la misma música. Es increíble cómo puede cambiar un CD.
En síntesis, en Montevideo se puede tocar si uno carece de aspiraciones de superestrella. Es cierto que somos pocos (incluso los artistas más renombrados deben dosificar sus actuaciones para no saturar al público, cosa que dudo le suceda a sus colegas de China). Pero he leído varias biografías de astros del rock o del jazz, y no es raro notar cierta nostalgia por la época en que tocaban en un bar de mala muerte, con amigos y sin presiones insoportables, por no mencionar a los que no toleraron el trajín y terminaron sus días de mala manera. La fama no es puro cuento; lo que es puro cuento es que sea tan maravillosa. Así que, músicos montevideanos, tal vez nuestra estrella no sea tan mala; aprovechemos que a cualquier edad podemos (y, por lo común, debemos) disfrutar del placer de la cercanía, del espacio reducido, del misterio arcaico de distinguir rostros y sentir miradas.