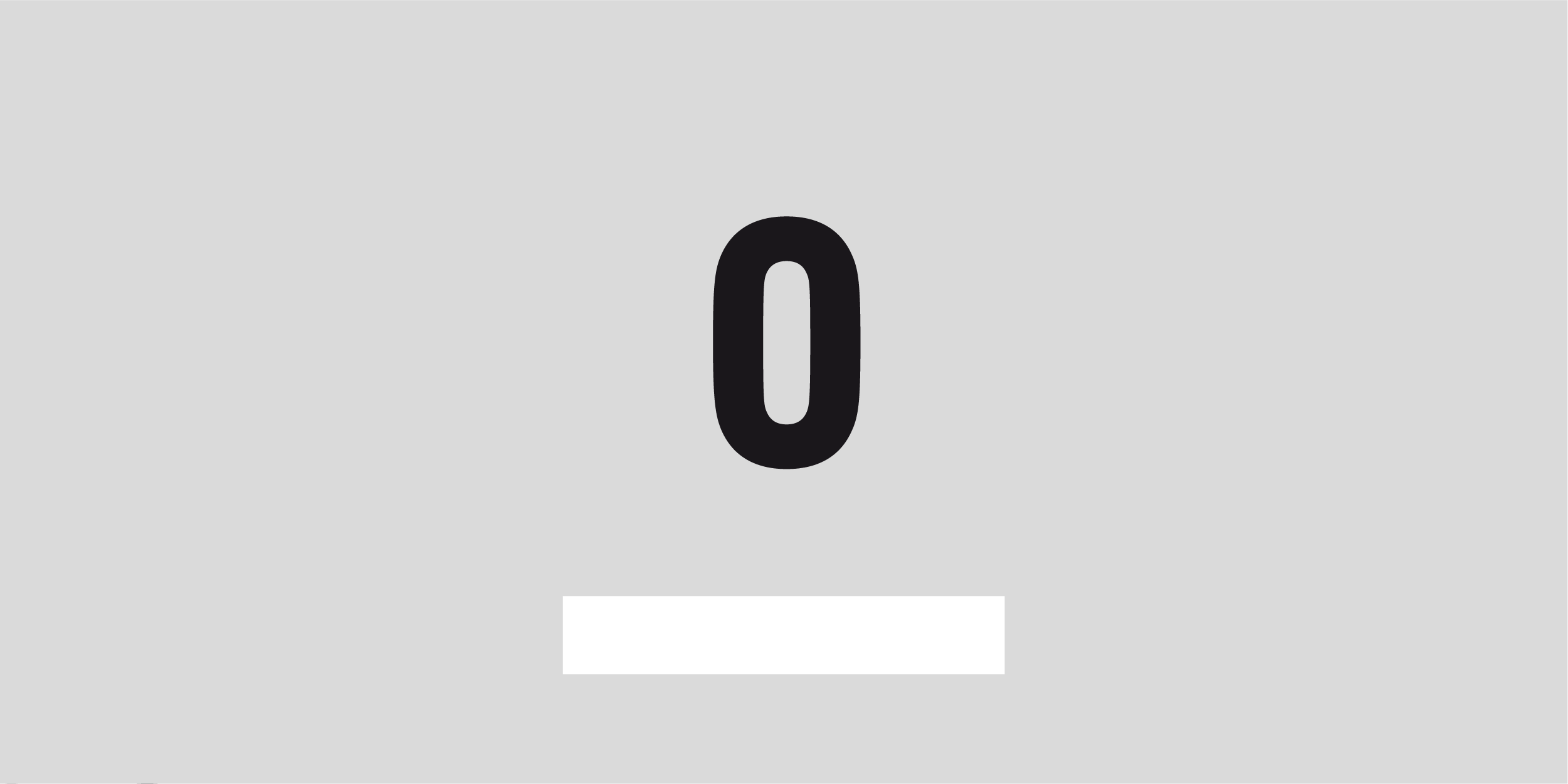La última y definitiva jugada de José Gavazzo instaló la conciencia colectiva de que el ocultamiento de sus secretos no tiene retorno. Esa determinación a mantener el silencio no fue siempre tan hermética. Por las actas de su segundo tribunal de honor se pudo saber que Gavazzo estuvo dispuesto a revelar parte de la verdad ante los tres generales que lo juzgaban, aquella parte que, aun incriminándolo, derivaba la responsabilidad última en sus superiores, los que le dieron las órdenes, pero nunca llegaron a confesar su cuota parte de culpa.
Era coherente: la confesión de que él había hecho desaparecer el cuerpo de Roberto Gomensoro –cumpliendo órdenes del general Esteban Cristi– solo agregaba una mancha más a su piel y, como había ocurrido en otras ocasiones, no hubo consecuencias en la interna del Ejército: el comandante Guido Manini se las arregló para ocultar la fechoría de Gavazzo, como décadas antes lo había hecho otro comandante, el general Hugo Medina.
En el segundo semestre de 1986, las citaciones de Gavazzo y compañía ante la Justicia por los crímenes cometidos en Argentina en el marco del Plan Cóndor hacían imperiosa la solución que después se conoció como ley de impunidad. El teniente coronel Gavazzo, en la perspectiva de ser procesado, se presentó ante el comandante Medina y le explicó: «Si voy preso, hablo». Algo similar declaró a Búsqueda. Medina optó por guardar las citaciones judiciales en la caja fuerte del Comando. Fue un grosero desconocimiento de la justicia y una presión muy parecida a un golpe de Estado técnico.
Ya entonces, Gavazzo reconocía que había mucho por contar, propio y ajeno, y ese chantaje fue siempre su carta para sortear las peores consecuencias. Y otro tanto sugirió, más recientemente, el coronel Gilberto Vázquez cuando, en otro tribunal de honor, confesó suelto de cuerpo que, con excepción del secuestro y desaparición de María Claudia García de Gelman, «yo participé en todos los hechos de Argentina». Todo significa los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, de Rosario Barredo y William Whitelaw, las desapariciones de Manuel Liberoff, Gerardo Gatti, León Duarte y de todos los prisioneros de Orletti trasladados a Uruguay en el segundo vuelo.
De modo que, a diferencia de lo que dicen ante los jueces, frente a sus generales los terroristas de Estado admiten tener frondosa memoria. Sin embargo, en casi cuatro décadas transcurridas desde la redemocratización, los sucesivos gobiernos han sido incapaces de rescatar la verdad. Parecería que todos, blancos, negros, zambos, indios y mestizos, hicieron suya la bienvenida coartada que puso a rodar el ministro Eleuterio Fernández Huidobro: «¿Qué quieren? ¿Que los torturemos para que hablen?».
¡Qué argumento más simple y efectivo para mantener la impunidad y para eludir la responsabilidad de aplicar otros recursos que dobleguen la omertà! El presidente Julio María Sanguinetti prefirió archivar todos los expedientes judiciales, incluso aquellos expresamente excluidos de la ley de caducidad, en su primera presidencia; y luego, en su segunda, amparar a quienes habían robado niños; el presidente Luis Alberto Lacalle prefirió dedicarse a blanquear las Fuerzas Armadas y barrer debajo de la alfombra el asesinato del agente chileno Eugenio Berríos; el presidente Tabaré Vázquez le dio órdenes expresas al comandante Ángel Bertolotti de que no buscara nombres responsables de las desapariciones, solo la ubicación de las tumbas clandestinas; el presidente Jorge Batlle instaló la Comisión para la Paz, en el entendido de que se respetaría la reserva en los testimonios (por otro lado, muchos falsos), mientras encubría al policía Ricardo Medina en el asesinato de María Claudia, y el presidente José Mujica decretó la reapertura de los expedientes archivados, pero no movió un dedo cuando su ministro de Defensa negaba la información a los jueces y, como señal inequívoca, fue hasta el cuartel para abrazar solidariamente al general Miguel Dalmao, procesado por el asesinato de la militante Nibia Sabalsagaray.
A ninguno se le ocurrió, como comandantes supremos de las Fuerzas Armadas, dar la orden de entregar la información y, en todo caso, sancionar y pasar a retiro a los mandos que la incumplieran; retirarles los privilegios de cárceles VIP y prisiones domiciliarias, cobro de jubilaciones e impulsar la formación de tribunales militares por los delitos de lesa humanidad; incautar los archivos militares donde hay prolijos recuentos de todas las barbaridades, por señalar algunos recursos.
Como explicación de tal contubernio con el terrorismo de Estado, se habla del temor a un golpe de Estado y, en algunos casos, de complicidades más profundas. La salud de la impunidad no descansa solamente en el silencio de los ejecutores.