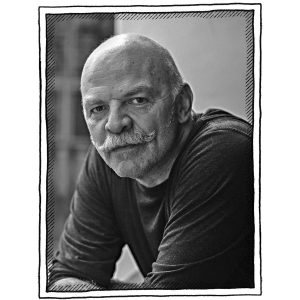Argentina atraviesa una etapa de gran angustia. A su sombrío panorama socioeconómico se le agrega la aceleración intrépida de un gobierno que está en funciones desde hace dos meses y que pretende imponer una economía de mercado a través de decretos y leyes de urgente consideración. Una política de shock, desregulación y ajuste se ampara en las mayorías electorales y parlamentarias obtenidas en los últimos comicios nacionales y se sostiene en una ecuación de polarización, violencia y resentimiento. Las desigualdades estructurales han tenido dificultades para ser encausadas en procesos políticos más o menos previsibles, y eso ha habilitado la emergencia de nuevos actores y emociones sociales que han canalizado espasmódicamente las distintas dislocaciones e insatisfacciones. Una política de derecha que reivindica el capitalismo como un tipo ideal (desanclado de cualquier configuración histórica concreta) y que acciona todos los resortes del antiestatismo combinada con una propuesta conservadora y regresiva en materia de derechos. Un decisionismo autoritario, alimentado por una matriz propiamente presidencialista, marca el ritmo de una apuesta que no sabe dónde puede terminar. La idea de empeorar la situación e introducir a conciencia el sufrimiento para llegar a una etapa de sinceramiento de una economía libre de trabas y distorsiones, y ahí sí –con la ayuda de las fuerzas celestiales– colocar al país en un sitial de grandeza y prosperidad, opera como un embrujo que desata esperanzas y resistencias. El futuro inmediato de Argentina es un gran signo de interrogación.
En toda esta dinámica, el esquema represivo juega un papel preponderante. La violencia, la inseguridad y la penetración del delito organizado hace ya mucho rato que gravitan en el proceso sociopolítico argentino, con especiales derivaciones en materia de consolidación de un populismo punitivo tanto desde arriba como desde abajo. Los discursos de la última campaña electoral no han salido de la órbita de «la ley y el orden», y algunas retóricas –como la de los gobernantes actuales– no se han esforzado en disimular nada. Los discursos antipolíticos y antiestatistas tienen su contracara en la demanda de un orden represivo que sintoniza con la compleja matriz institucional argentina en materia de fuerzas de seguridad. En este rincón, el Estado seguirá creciendo y reestructurándose para mantener las bases normativas del orden que se pretende imponer.
En los últimos días, mientras la llamada ley ómnibus se discutía en el Congreso, lo que se ha observado en materia de operativos policiales llegó a extremos pocas veces vistos. Queremos detenernos en el ejercicio performático de las fuerzas policiales que el gobierno ha desplegado sin demoras. Además del viejo afán por aumentar la severidad punitiva y los controles disuasivos para abortar cualquier corte de calle en el marco de la protesta social, cordones humanos sellando salidas, enjambre de motos girando como aspiradoras para despejar los bordes de las aceras, Policía militarizada avanzando con escudos, armas largas disparando, fuerzas federales coordinadas y ocupando el lugar que, en principio, les corresponde a las fuerzas policiales de la ciudad de Buenos Aires. Un despliegue para las cámaras de televisión, y en muchos casos para nadie más, pues en algunas calles solo se veían periodistas y un puñado de personas atónitas en las veredas.
En efecto, ese ejercicio performático es deliberado y no surge de ninguna necesidad de desborde o de violencia desatada. Es parte de una estrategia expresa destinada a provocar consecuencias políticas y sociales. La primera consecuencia es producir su propia necesidad: se recrea la presencia de un enemigo minoritario y violento (que corta calles y quema contenedores) que no debe ser tolerado. El despliegue policial encarna un viejo antagonismo (mayorías democráticas versus minorías agitadoras, república versus populismo) que hace de la lógica represiva algo imprescindible para mantener un sentido común. La coreografía policial se transformó de inmediato, a través de una plataforma mediática hegemónica, en una narrativa política que ha probado su poder socializador. La represión y el Estado punitivo son una parte crucial de una política de ajuste y de desmontaje de las estructuras estatales de regulación.
Pero hay otras consecuencias menos evidentes. La represión como mensaje, como instrumento del miedo, como reafirmación de poder, tiene el propósito de desarmar toda acción colectiva, y al arraigar en la subjetividad social se refuerzan la fragmentación y la privatización de la propia vida. La democracia liberal se resquebraja porque ya no hay capacidad para garantizar el ejercicio de algunos derechos, en primer lugar, porque los derechos de miles de personas afectadas por la precariedad ya no aparecen como prioridad y urgencia, pero además porque la lógica de los derechos queda encerrada en contraposiciones (el derecho de los laburantes frente al derecho de los delincuentes, el derecho a la circulación versus el derecho a la protesta) o limitada por decisiones de financiamiento (cada derecho es un gasto). Un estado de excepción va minando los fundamentos de la vida democrática y eso ocurre ante una cierta indiferencia generalizada o ante una naturalización que ya tiene varios capítulos de acumulación.
¿Qué relación hay entre los consensos punitivos para gobernar la desigualdad social (y hacer foco en los delitos que estructuran el relato de la inseguridad) y estas performances orientadas al disciplinamiento político? ¿Qué vínculo existe entre las culturas institucionales de los cuerpos policiales y la inclinación a aceptar este tipo de perfiles políticos de conducción? Hay quienes dicen que los operativos de las últimas semanas nacen y terminan en las decisiones de los actores políticos de gobierno y que solo allí hay que buscar la responsabilidad. En parte, eso es así, ya que este nuevo escenario está modelado por el alcance de una voluntad expresa que se transforma en acción. Negar esta especificidad sería un extremo peligroso. Sin embargo, hacer absoluto el marco de decisiones supone algunos riesgos, ya que impide ver cuánto de esa racionalidad represiva está distribuida y arraigada en lugares, instituciones, subjetividades y retóricas.
Mostrar ciertos tipos de violencia, focalizar, individualizar, perseguir minorías disruptivas, demonizar al otro, contraponer derechos, etcétera, son ejercicios de larga duración que llevan a cabo varias instituciones y que derivan en prácticas de hostigamiento y violencia estatal. La promesa del castigo es una realidad atormentante para vastos sectores sociales que se ejecuta a «pedido del público» y cuyas consecuencias permanecen en la invisibilidad. La genealogía de la performance policial de estas últimas semanas podría llevarnos a terrenos insospechados.
Una sociedad entrenada en hacer de los conflictos sociales casos policiales es una sociedad en la que las decisiones políticas y las preferencias institucionales tienen una rápida convergencia. Como se sabe, la gestión de la seguridad en Argentina ha sido un asunto de alta complejidad, con espacio para las innovaciones, pero también con tendencias regresivas que han solidificado el peso de las corporaciones policiales. Durante los gobiernos progresistas hubo algunos cortos momentos en los que la conducción política de la seguridad recayó en académicos y activistas que procuraron incidir sobre las prácticas más nocivas del habitus policial. Esos impulsos –acusados, como siempre, de poco realistas y diletantes– tuvieron sus frenos, y la conducción regresó a la manos expertas de gestores más dispuestos a la transacción que a la transformación, y por eso mismo, a tolerar que las lógicas de siempre se profundizaran en aras de mantener un orden que no complicara los equilibrios políticos más generales. Argentina tiene una densa historia reciente en materia de intervenciones policiales en fronteras, barrios segregados y organizaciones políticas como parte de profundas pujas de poder y escenificación de conflictos que necesitan exacerbarse para sostener el talante de una cultura política.
Pero lo que se ha visto en estos últimos días va un paso más allá. Es cierto que las fuerzas policiales se sienten más cómodas con ciertas tendencias políticas, o al menos así lo declaran voceros o figuras representativas. Sin embargo, una vez más, las fuerzas de seguridad son obligadas a jugar en los bordes de la legalidad y en un espacio de completa instrumentalización política. Si a eso le agregamos la legitimidad social y las afinidades electivas de culturas institucionales que necesitan estos despliegues para ser, entonces la débil democracia está severamente comprometida.
Esa lógica represiva quiere generar conversación sobre sí misma. Frente a la indiferencia o la banalización, esas conversaciones deben ser tensionadas, incluso resistidas. Hoy la salud de nuestras democracias debe poder evaluarse por las capacidades de resistencia. Pero esas interpelaciones deben poder tramitarse sin perder de vista el contexto más general de las fuerzas que dan forma a esa lógica represiva que, a la larga, lo que quiere es ocultar el sufrimiento deliberadamente producido, la pérdida de derechos y la distribución regresiva de la riqueza. La angustiante coyuntura argentina está muy lejos de sernos ajena.